Emir Rodríguez Monegal (Melo, Cerro Largo, Uruguay, 1921 – New Haven, Connecticut, 1985) estuvo en Caracas, en julio de 1967, para asistir al Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana y, de paso, acompañar la entrega del primer Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Quiso el destino que el autor fuera también testigo del terremoto que azotó a la ciudad en esos días, lo que no impidió la realización de ambos eventos. Rodríguez Monegal tuvo así el extraño privilegio de acompañar dos momentos de enorme relevancia para el país: la furia geológica que enlutó a Caracas, y el nacimiento de algunas de las más importantes iniciativas que definirían la configuración del campo literario y, en general, el campo cultural venezolano de la segunda mitad del siglo XX. En su crónica de la visita, que rescatamos de la Revista Mundo Nuevo, el uruguayo registra el momento en el que, por vez primera, se juntan Vargas Llosa y García Márquez, acompañados del propio autor de Doña Bárbara, pero también de Miguel Otero Silva, Adriano González León, Guillermo Sucre, Simón Alberto Consalvi, María Teresa Castillo, y tantos otros que formaron parte de ese ciclo que, podríamos considerar hoy, ha sido el más importante para la cultura venezolana.
 Imagen de la tribuna del Hipódromo La Rinconada. Caracas, 1959. Foto: Revista Life
Imagen de la tribuna del Hipódromo La Rinconada. Caracas, 1959. Foto: Revista Life[Estuve unos quince días en Venezuela para asistir como invitado al XIII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, que organizó en Caracas el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana con los auspicios de la Universidad Central de Venezuela y de la Comisión del Cuatricentenario de Caracas. El tema del Congreso era “La Novela Iberoamericana Contemporánea”, y al mismo habían sido invitados novelistas, críticos y profesores de literatura iberoamericana. La reunión fue programada para culminar los festejos del Cuatricentenario de la fundación de Caracas y coincidía con la entrega del importante Premio Rómulo Gallegos a Mario Vargas Llosa por su novela La casa verde. Todo hacía prever una serie brillante de reuniones. Pero la Naturaleza tenía sus planes y no quiso faltar a esa cita histórica de Caracas consigo misma. Publico ahora las páginas de un Diario en que fui registrando algunas reacciones y comentarios a esos quince intensos días.]
Sábado 29 (Julio)
El terremoto tiene sus leyes propias. Puede golpear como el rayo, aniquilando todo de un solo golpe, o puede provocar un reparto injusto de calamidades y salvaciones. A uno lo enterrará vivo bajo una montaña de escombros, a otro lo rozará apenas con su rugido sordo. A éste le quitará la familia entera, a aquél lo dejará intacto y temblando de horror y culpable dicha. El terremoto puede transformarse en una pesadillesca experiencia colectiva (casas que caen y de las que sólo se levanta el polvo, gritos en la noche que no son escuchados por los que también gritan) o reducirse a la angustia de un hecho brutal que ocurre sólo en lo más íntimo de cada uno. Para mí, el terremoto de Caracas fue hoy una experiencia totalmente lateral e increíble, un acontecimiento que no correspondía a sus expectaciones y que parecía más bien una comedia mal compuesta.
Todo empezó de la manera más trivial. Había llegado al aeropuerto de Maiquetía a eso de las siete de la tarde, después de un viaje cansador pero muy correcto. París quedaba a doce horas de vuelo y a muchos grados menos de temperatura y humedad. En el avión había leído (un poco) y conversado mucho con un compañero de viaje que resultó ser Francisco Macías, venezolano y poeta, que fundó allá por el año 1933 en San Cristóbal, Táchira, una revista inevitablemente llamada Mástil (era la época del ultraísmo) a la que envió un pórtico nadie menos que Pablo Neruda. Hablamos interminablemente de libros con Macías que volvía de un viaje europeo cargado de algunos preciosos ejemplares del siglo XVII, muy amarillos en su encuadernación en pergamino. La llegada a Maiquetía, con su dulzón aire húmedo y sus brillantes luces, fue de golpe el reencuentro con el trópico, con algunos amigos que me esperaban en el aeropuerto, con el cansancio acumulado de una jornada larga. Obviados los trámites aduaneros gracias a la cortesía de José Ramón Medina (que presidía el Congreso) y de sus colaboradores, partí con Guillermo Sucre y su mujer Julieta Fombona, hacia Caracas. Conocía a Sucre sólo por sus versos, sus cartas y un admirable libro sobre Borges. Me encontré con un hombre delgado y cetrino, de rasgos afilados que subrayaban el inequívoco parentesco con el compañero del Libertador; me encontré con una mirada viva, una palabra precisa y ligeramente irónica, una inteligencia penetrante. Empezamos a hablar como si hubiéramos conversado juntos toda la vida. Julieta manejaba en silencio, su hermosa cara inteligente, sus ojos oscuros y tristes, concentrados en la autopista, pero estaba atenta a lo que decíamos, siguiendo interiormente el diálogo, demasiado tímida o reservada para intervenir, pero no, sin duda, para acotar mentalmente lo que decíamos. Ya estábamos entrando en la ciudad y sometiéndonos al tedioso proceso de un tránsito pesado (eran las ocho y cinco del sábado) cuando el auto empezó a corcovear, como si se rebelara. Yo creí que algo andaba mal en el motor o que Julieta no conseguía hacerlo arrancar. Ella se volvió hacia mí porque pensó (me lo dijo luego) que yo estaba saltando en el asiento de atrás. Los segundos se petrificaron mientras tratábamos de entender qué pasaba. Entonces Julieta advirtió que un edificio se balanceaba, oyó el sordo rugido de la tierra, vio saltar de los autos a otras gentes. “Es un terremoto”, dijo. Y en seguida gritó: “Los niños, Guillermo, los niños”.
A mí siempre me cuesta registrar lo inesperado. Necesito tiempo para procesar las cosas, para rumiarlas, para digerirlas. El terremoto no entraba en mis planes caraqueños. Pero lo que decía Julieta sí me conmovió: más que el terremoto me sacudieron sus palabras, me sacudió su emoción y su horror. Ella quería bajarse para correr hasta la casa donde estaban solos los niños, con una criada. Guillermo y yo tuvimos que hacerle entender que era más prudente esperar a que pasara el terremoto y seguir en auto, ya que así llegaríamos más pronto. Costó convencerla de esa evidencia y los pocos minutos que pusimos en sortear el tránsito y llegar hasta la casa fueron de agonía para todos. Pero cuando llegamos, los niños estaban bien, muy alborotados en sus pijamas nocturnos y contándonos lo que les había pasado cuando el terremoto. La casa no tenía roturas visibles, pero al entrar vi sobre una mesa un diario desplegado en que se decía a grandes titulares: “Tembló la tierra en Bogotá”. Entonces comprendí por qué Julieta había entendido antes que nosotros lo que estaba pasando, por qué durante los 35 segundos que duró el temblor (apenas, pero cuánto tiempo si uno es el que está temblando) Julieta estaba desesperada.
Ver a los niños nos tranquilizó y escuchar la radio a transistores aumentó la calma, ya que las noticias de otras partes de la ciudad y de Venezuela eran aparentemente buenas. Volvió la confianza y nos sentamos a tomar una copa cuando de nuevo volvió la tierra a moverse. Fue un pequeño temblor, como un estremecimiento muscular involuntario, pero saltamos de nuestros asientos para precipitarnos al jardín. Ya no podíamos estar dentro. La casa se había vuelto una trampa, las paredes no nos protegían, los techos eran amenazantes. Decidimos acampar en el jardín y pasar allí la noche. Poco a poco, y casi sin darnos cuenta, empezamos a revertir a una etapa más primitiva de la sociedad. Improvisamos camas para los tres niños en unos sillones de lona, fuimos a pedir comida a un vecino generoso, nos abrigamos como gitanos contra el frío de la noche. Cuando empezó a caer una lluvia poco fuerte pero constante, nos trasladamos al auto y lo convertimos en cueva. Era más seguro aunque incómodo. De tanto en tanto hablábamos o escuchábamos las noticias de la radio, siempre monótonas, siempre iguales: “No hay desgracias personales que lamentar”, repetían una y otra vez los distintos informantes, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en el clisé. Pero las voces que llegaban de todos los puntos de la ciudad y de los pueblos de los alrededores parecían confirmar nuestra experiencia: el susto fue grande pero no había pasado realmente nada.
De tanto en tanto entrábamos a la casa a buscar algo: una manta, unas galletitas, Coca-cola. Éramos como bárbaros que no han aprendido todavía a usar la gran ciudad romana que acaban de ocupar. O éramos (mejor) como los personajes de El ángel exterminador, dejando caer las convenciones y los ritos de la civilización burguesa. Nos confundíamos en el sueño y en el agotamiento y en el miedo reprimido. A las cuatro de la mañana ya no pude aguantar. Le pedí a Julieta y a Guillermo que me llevaran al Hotel: el sueño me parecía más temible que la posibilidad de un nuevo temblor. (Para mí eran, en realidad, las nueve de la mañana, ya que hay cinco horas de diferencia entre París y Caracas.) Por suerte el Hotel El Conde estaba no sólo en pie, sino que funcionaba normalmente. El cuidador nocturno me mostró unas pequeñas rajaduras superficiales sobre algunas paredes y me dijo: “Sólo tenemos esas escarapelas”. Voy bien, me dije; aquí hasta en el Hotel usan metáforas.
Domingo 30
A las ocho me sacó del sueño el teléfono y la voz de José Ramón Medina que quería saber qué me había pasado. Le conté todo en dos palabras dormidas y quedó satisfecho. Prometió llamarme más tarde. Volví a caer dormido, con un sueño inquieto en que de golpe me descubría de ojos bien abiertos, escrutando las paredes y el techó en busca de una grieta amenazadora. Las más viejas costumbres, los atavismos más antiguos, habían sido conmovidos por esos 35 segundos del terremoto. Ahora un cuarto no era un refugio sino una máquina infernal, y el sueño, ese sueño tan constante compañero mío, podía ser un enemigo. Dormí pero dormí mal, con la conciencia culpable y perdido en un mundo que no sólo era extranjero sino hostil. A mediodía, después de una ducha fuerte, de afeitarme, de comer algo, mis ideas eran más claras. Repasé mis impresiones del terremoto y comprendí que en el fondo estaba defraudado. En Chile había vivido algunos de esos temblores, casi diarios, que a los chilenos les resultan más bien divertidos. Un par de veces (en Santiago, en Valparaíso) sentí como si una enorme ballena, el Leviatán prehistórico, tal vez, pasase lentamente por debajo de mi cama, levantándola un poco sobre su rotundo dorso. Recuerdo que la última vez, en la Escuela de Verano de la Universidad de Santa María, me desperté creyendo que los muchachos me estaban sacudiendo la cama para hacerme una broma muy tradicional. Al darme cuenta que era sólo un temblor, me sentí irritado y deseé que pasara lo más pronto posible para poder seguir durmiendo.
Pero esto era distinto. Era mucho más que un temblor y sin embargo no coincidía con esas imágenes horripilantes que el cine había almacenado en mí desde la adolescencia: las grietas en la tierra que se tragaban a los miles de extras caóticamente convocados por Hollywood para reproducir Los últimos días de Pompeya (horrenda versión de los años 30 en que paseaba su pálida silueta Elissa Landi; los agrietados y destruidos edificios de una San Francisco de celuloide en que vivían Clark Gable, Jeannette McDonald y Spencer Tracy para la mayor gloria de la MGM.) Aquí no había pasado nada. O mejor dicho: lo que había pasado en Caracas era amenazador e inquietante pero sobre todo grotesco.
Me pasó lo que a Fabrizio del Dongo en La cartuja de Parma: había estado en Waterloo el día de la gran batalla y no había visto ni entendido nada. Me encerré en mi cuarto con los diarios y empecé a sufrir de nuevo el terremoto.
Cuando bajé a almorzar, compré el diario y entonces me enteré de lo que realmente había ocurrido. La versión de las radios había sido deliberadamente engañosa: al principio se trató de evitar el pánico, de impedir el terror. Pero el terremoto había destruido grandes edificios de propiedad horizontal en algunos de los barrios más poblados de Caracas (Palos Grandes, Altamira) y en algunas zonas de veraneo en la costa. Sumaban cientos de muertos y miles los heridos. Toda la ciudad estaba de luto. Leyendo el diario, viendo las fotos de las casas hechas escombros, de las víctimas amontonadas, de los llamamientos a la calma y a la solidaridad, comprendí que el terremoto apenas me había rozado. Me pasó lo que a Fabrizio del Dongo en La cartuja de Parma: había estado en Waterloo el día de la gran batalla y no había visto ni entendido nada. Me encerré en mi cuarto con los diarios y empecé a sufrir de nuevo el terremoto. Entonces comprendí que vivimos como parásitos sobre la piel de una inmensa bestia que nos ignora. Comprendí que era mejor desearle un profundo sueño.
Lunes 31
Nadie sabe si se realizará o no el Congreso, cuya inauguración estaba prevista para el miércoles 2. Pero ya hay bastantes congresistas en Caracas y están anunciados muchísimos más. El Gobierno acaba de decretar duelo nacional hasta el jueves 3, de modo que si el Congreso se realiza será a partir de esa fecha. Me encuentro con Rubén Bareiro, crítico y profesor paraguayo que vive y trabaja en París y que ha llegado hoy mismo. Me dice que las noticias del terremoto son terribles en París y que justo antes de tomar el avión ha visto por televisión algunas películas de los edificios destruídos. Confío en que mi mujer no las haya visto y que haya recibido el telegrama con que trataba de aquietarla. [Dos días más tarde me entero que no sabía nada y que fue precisamente mi telegrama lo que la puso en antecedentes del terremoto.] Vamos con Bareiro y otros congresistas hasta la Universidad donde nos recibe, con la cordialidad de siempre, José Ramón Medina. El Congreso se realizará, nos dice, aunque dos días más tarde y sólo dedicado a las sesiones de trabajo. Los actos solemnes que debían realizarse en el Palacio de las Academias o en el Teatro Municipal han sido cancelados. La torre del Palacio quedó torcida y el Teatro ha sufrido bastante daño. También se ha decidido suspender todas las actividades sociales y festivas que suelen acompañar estos Congresos. Será un Congreso de trabajo.
Recorremos la parte más afectada de la ciudad. Parece increíble que la Naturaleza pueda ser tan imparcial o caprichosa. En el mismo barrio en que todavía se levantan los vistosos edificios de propiedad horizontal que certifican que Caracas es una ciudad realmente moderna, aparecen huecos inexplicables. Mirando mejor se advierten los escombros, custodiados por la policía y el ejército. Esos escombros son edificios que el sábado a las ocho estaban llenos de vida. Ahora los curiosos se mezclan con los familiares de las víctimas: gente desesperada que se niega a irse, que todavía confía en un milagro, que no abandonará la vigilia hasta que no se haya removido el último pedazo de cemento. Somos turistas de estas ruinas frescas y no sabemos qué decir. La incredulidad es el sentimiento dominante: es una incredulidad protectora que nos permite seguir mirando y seguir viviendo.
La paradoja es que este terremoto afectó sobre todo a las clases pudientes. Ni uno solo de los ranchitos que coronan las montañas de Caracas fue afectado. Esas favelas, villas miseria, poblaciones callampas, cantegriles, son prodigio de arquitectura improvisada pero han resistido el temblor. Los enormes bloques de propiedad horizontal, creados para especular y vendidos a muy alto precio, se han abatido como castillos de naipes. Ya se están haciendo averiguaciones y por toda Caracas corre la noticia de que se intervendrán las oficinas responsables, que se han de revisar los planos, que se estudiarán palmo a palmo los escombros.
De noche damos un paseo por los alrededores del Hotel que está en la parte más antigua de la ciudad. Trato de imaginarme un poco la atmósfera de la Caracas de Andrés Bello y Simón Bolívar que estudié tantos años en Cambridge, en Londres, y en Santiago de Chile. Me cuesta encontrar sus rastros. La megalomanía edilicia y autopística del dictador Pérez Jiménez arrasó con la casa natal de Bello. De la vieja Caracas quedan algunos edificios coloniales que han sido bastante sacudidos por el temblor. Sobre la plaza Bolívar, que parece una plaza colonial glorificada por el cine, y en la que se alza la torturada estatua ecuestre del Libertador, está la Catedral. La gran cruz de hierro que la coronaba ha caído de plano sobre el asfalto y ha dejado allí impresa su huella. Ya se ha formado una procesión de fieles que vienen a arrodillarse ante esa impronta, a deponer sobre ella sus dedos en un respetuoso tacto. El número crece cada día a pesar de que las autoridades han prevenido que hay peligro de que todavía caiga la cornisa donde estaba incrustada la cruz. [Al día siguiente veo en el diario una foto de la cornisa: muestra desde atrás las grietas enormes que el estuco del frente disimula.] Aunque las autoridades eclesiásticas se niegan a hablar de milagro, ya todo el pueblo lo dice. Es inútil que se alegue que el peso de la cruz y el asfalto caliente han hecho posible el impacto y el dibujo. La gente no quiere lecciones de Física. Por otra parte, ¿cómo no pensar en Dios cuando la tierra se sacude? En algo hay que refugiarse.

Martes 1 (Agosto)
Sigo leyendo los diarios con una suerte de morbosa curiosidad y ligero sentimiento de culpa. Han muerto algunas personas que conocía indirectamente: la hermana del dramaturgo Isaac Chocrón, con quien estuve hace tres años en el simposio de Chichén-Itza y que es uno de los talentos dramáticos más originales de América Latina; el escenógrafo uruguayo Ariel Severino que residía en Venezuela hace quince años. Los diarios explotan inevitablemente esa curiosidad. Hay fotos de carnet de las víctimas: fotos horribles por su misma mediocridad y por las alusiones a un contexto trivial. Hay instantáneas rescatadas de los escombros: una primera comunión, unas vacaciones en la playa. Hay imágenes de velorios y de sepelios que parecen sacadas de una película neorrealista italiana y que ostentan la pornografía de la muerte. Hay largas cartas de condolencia, escritas en un estilo horriblemente hinchado, un estilo que enemista al lector, que lo vuelca hacia el ridículo. Hay largos artículos en que se invoca a la patria y a los hados o a la divinidad. Hay profecías de adivinas que habían predicho el terremoto con toda exactitud (pero nadie les hizo caso porque de cien predicciones sólo aciertan una); hay profecías de los que anuncian una repetición, más calamitosa aún, a la semana justa, a los quince días precisos, como si el terremoto fuera un tren expreso que llega a la hora exacta. Pero la prensa no está sola. En la pantalla de televisión del Hotel, que veo al pasar hacia mi cuarto o al bajar al comedor, se multiplican las imágenes, los discursos, los sermones. Cadáveres estratégicamente cubiertos son apenas mostrados mientras la voz de un locutor nos consuela y nos excita asegurándonos que esas imágenes no son las únicas, que hay otras demasiado horribles para ser mostradas.
Esta es sólo una cara de la moneda, hay que ser justos. La otra cara, la cara admirable, es el espíritu de valentía con que todo el pueblo venezolano soportó el terremoto. La otra cara es esa solidaridad de todos con todos que ha evitado los males subsidarios de la violencia y el saqueo. La gente se ha precipitado a ayudar a los necesitados, las casas intactas son campamentos en que se recoge a parientes y amigos. Los estudiantes han corrido a juntar ropas y comidas para los que han debido ser evacuados de edificios que no ofrecían garantías. Y por unos cuantos días la tensión política tan honda que domina Venezuela se ha aquietado ante una desgracia que no reconoce partidos ni credos. El temple de los venezolanos se ha puesto a prueba y ese temple los ha llevado a darlo todo. La consigna es socorrer de inmediato a las víctimas, acudir a los necesitados, y seguir adelante.
Poco a poco, la vida se reanuda. Voy con Guillermo Sucre y con Bareiro Saguier a recorrer algunas librerías. Una, de Sabana Grande, ha sido también sacudida por el terremoto y los libros yacen en pilas descomunales, los estantes de hierro retorcidos como por un ciclón. El dueño es un joven venezolano, Rafael Ramón Castellanos, que ha estado varios años en Paraguay. De ahí la amistad con Bareiro y las evocaciones, entre abrazos, de los duros días pasados en aquella tierra. Su librería se llama “Historia” y está enteramente dedicada a libros venezolanos. Me revuelvo un poco entre las pilas a medio desmoronar, pesco un ejemplar aquí, otro allá. De pronto me topo con la colección de las Obras Completas de Andrés Bello, en la edición que hizo Miguel Luis Amunátegui en Santiago de Chile, 1881-1893. Es una colección de 16 volúmenes encuadernados que incluye la biografía del maestro por Amunátegui. Nunca la había visto en una librería y me siento horriblemente tentado a adquirirla. Pero si está al alcance de mi deseo, no lo está al de mi bolsillo. [Terminaré por tenerla, pero no me corresponde contar aquí cómo. Es otra historia.]
Miércoles 2
Es seguro que el Congreso habrá de realizarse. En la reunión preliminar que ocurre hoy en una sala de la hermosa Universidad se trazan los planes, modificados por el terremoto pero realizables al fin. Ya están casi todos los congresistas y han llegado las dos estrellas de la novela actual: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Si Mario acaba de obtener el Premio Rómulo Gallegos (unos 22 mil dólares) por La casa verde, García Márquez le viene pisando los talones con el éxito de Cien años de soledad, que agotó en pocos días la primera edición de Sudamericana y que ya anda por la segunda. No se puede concebir pareja más dispareja que la de estos dos novelistas que ahora el azar ha reunido en Caracas. No se conocían personalmente pero hace tiempo que intercambian cartas. Mario ha sido uno de los promotores más constantes de Cien años de soledad, desde que el manuscrito empezó a circular en París y que se adelantaron en revistas latinoamericanas algunos capítulos deslumbrantes. Pero verlos juntos es como ver vivos a Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Porque Mario no es sólo el más flaubertiano de los narradores actuales, un verdadero stajanovista de la literatura, sino que es también un cumplidísimo caballero peruano que no tiene jamás un pelo fuera de sitio, que está siempre planchado y pulcro, que es la imagen misma de la corrección. Para García Márquez, en cambio, el ideal sartórico es el lejano oeste: su cuerpo anda ceñido en unos “blue-jeans” que fueron azules, y está siempre coronado por unas camisas a cuadros de colores chirriantes, o por unos inmensos “sweaters” de boxeador. Encima, García Márquez ostenta una cara de pistolero mexicano, toda llena de arrugas, de pelo enrulado e indócil, de bigotes puntiagudos: una cara de la que emerge la risa chispeante de sus ojos, la mueca triste de su sonrisa. Si Mario es todo ojos intensos y graves, cejijuntos, con una invasora sonrisa de dientes blancos, Gabo o Gabito (como llaman en Colombia a García Márquez) es un nudo de muecas, de pelos hirsutos, de frente acordeonada por el esfuerzo de contener el humor o el dolor. Truculento en su máscara hasta parecer una caricatura de sí mismo, Gabo es sin embargo la sencillez personificada; casi diría el ascetismo. Todo lo compuesto está en la superficie y es una composición de niño solo que juega a los “cowboys”. Debajo está una irresistible ternura y (ahora) la alegría de haber dado a luz el fin de esa inmensa novela que llevó dentro casi veinte años.
No se puede concebir pareja más dispareja que la de estos dos novelistas que ahora el azar ha reunido en Caracas. No se conocían personalmente pero hace tiempo que intercambian cartas. Mario ha sido uno de los promotores más constantes de Cien años de soledad, desde que el manuscrito empezó a circular en París y que se adelantaron en revistas latinoamericanas algunos capítulos deslumbrantes. Pero verlos juntos es como ver vivos a Tom Sawyer y Huckleberry Finn.
Pero Gabo no está dispuesto a modificar su papel de niño travieso e irrumpe en la atmósfera más o menos solemne del Congreso como el más díscolo alumno en la fiesta de fin de curso. Se deja decir que no ha traído corbatas ni traje oscuro; hace circular la voz de que no está dispuesto a hablar en público; a los periodistas que vienen a recoger la sabiduría de sus labios les declara que sus libros los escribe su mujer pero los firma él porque son muy malos. Mario, en cambio, es infatigable en su labor de proselitismo literario. Acepta todas las entrevistas, contesta con la mayor sinceridad, distingue, separa y califica con la precisión de quien ha estudiado Letras en Madrid y se ha doctorado allí en ellas. Los periodistas se dan un festín con él, y las muchachas (periodistas o no) lo asedian como si fuese un galán de cine o un torero. Imperturbable, sonriente, educadísimo, Mario sobrevive a todo y da una lección de fina cortesía.
A la hora del almuerzo podemos sustraernos un poco de los periodistas y comemos con Simón Alberto Consalvi, presidente del INCIBA y principal responsable de la entrega del Premio Rómulo Gallegos. En la mesa, con Mario Vargas están también Guillermo Sucre y Fernando Alegría, narrador y crítico chileno al que no veía desde hace dos años en Santiago. Fernando es (como todo Chile) la simpatía misma: su humor chispeante y popular, su finísimo sentido del idioma, su amor por la vida y los libros, lo hacen el compañero ideal. Tiene un apetito vital que no conoce límites y todo lo sabe, todo lo ha visto y conocido alguna vez. Se le ocurre que debemos ir a visitar a Rómulo Gallegos ya que hoy es su cumpleaños (83). La idea parece buena y planeamos ir todos juntos a eso de las siete. Aunque esperábamos encontrarnos con mucha gente, nos sorprendió lo que pasó. En el momento mismo en que llegábamos frente a la casa de Gallegos (un chalet titulado Sonia por el nombre de la hija adoptiva del novelista), nos cerró el paso una motocicleta manejada por un soldado con un fusil ametrallador. De inmediato saltaron soldados de todas partes, soldados que venían en unos “jeeps” que escoltaban un enorme coche negro. Tardamos algunos segundos en comprender que no se trataba de una película de James Bond, sino de la mera realidad latinoamericana. Del coche así escoltado bajó el Presidente Leoni, con su comitiva. También al Presidente se le ha ocurrido visitar hoy a Gallegos, pero para poder hacerlo sin riesgo de su vida debía rodearse de esa espectacular guardia de “corps”. En el clima político de este agosto latinoamericano ninguna precaución es superflua.
Entramos tras el Presidente para encontrarnos al maestro de la novela latinoamericana, sepultado más que sentado en un sillón, con un vaso de whisky en una mano y los ojos bien abiertos sobre una cara arrebatada por el calor y las emociones. Los años han caído cruelmente sobre Gallegos pero el hombre se mantiene, enorme y frágil, como uno de esos grandes árboles tropicales con los que soñaba Bello en la neblina de Londres. Es imposible hablar con él porque lo abruman abrazos y felicitaciones. Pero aun así, se hace un sitio para que Mario se siente a su lado y platique un poco. Las cámaras de televisión y los fotógrafos registran el momento histórico. Es uno de esos encuentros clásicos que reproducirán al infinito las enciclopedias e historias literarias del futuro: el gran creador de la novela de la selva y de la tierra, el maestro de una forma ya clásica de novelar, saludando al nuevo gran creador de la novela de la selva y de la tierra. Cincuenta y tres años separan biográficamente a Gallegos de Mario Vargas, pero literariamente la distancia es aún mayor, porque los libros de Gallegos pertenecen a la última etapa de la tradición romántica y naturalista en tanto que los de Mario se inscriben en la gran corriente de la novela de este siglo. No es, sin embargo, paradójico que sea La casa verde la que reciba el Premio Rómulo Gallegos porque desde muchos puntos de vista esta novela confirma y enriquece una tradición de grandes relatos épicos americanos, personajes novelescos, de acciones apasionadas y violentas que tienen sus raíces en el mundo de Gallegos y de Rivera.
La presencia de Leoni y de las cámaras de televisión inquieta a Mario. El ha aceptado el Premio Rómulo Gallegos porque es un premio literario y porque no supone ninguna adhesión política. Pero en el contexto venezolano resulta difícil separar las cosas. Es muy conocida la simpatía de Mario por la causa del socialismo y por la revolución cubana, en particular. En Europa esas simpatías son normales y no suscitan mayores problemas. Pero en América Latina, y sobre todo en Venezuela, las cosas son muy distintas. Particularmente en estos días en que se está desarrollando en La Habana la conferencia de la OLAS y en que no sólo el Gobierno venezolano, sino hasta el partido comunista de dicho país se encuentra combatiendo las tesis guerrilleras proclamadas por la OLAS. Mario teme que se pueda confundir su aceptación del premio con la aceptación de un régimen. Trato de explicarle que nadie puede confundir lo que no es confundible. Faulkner no se convirtió al socialismo sueco por aceptar el Premio Nobel, como tampoco lo han hecho los otros agraciados con la misma distinción. Pero Mario está lleno de escrúpulos explicables. En América Latina predominan estos días los maniqueos (o los comisarios disfrazados de maniqueos) y una aceptación del premio puede ser explotada por muchos como una señal de adhesión. Para evitar confusiones, Mario me dice que ha decidido afirmar claramente su credo político al recibir el premio. Preveo que no sólo el terremoto sacudirá a Caracas.
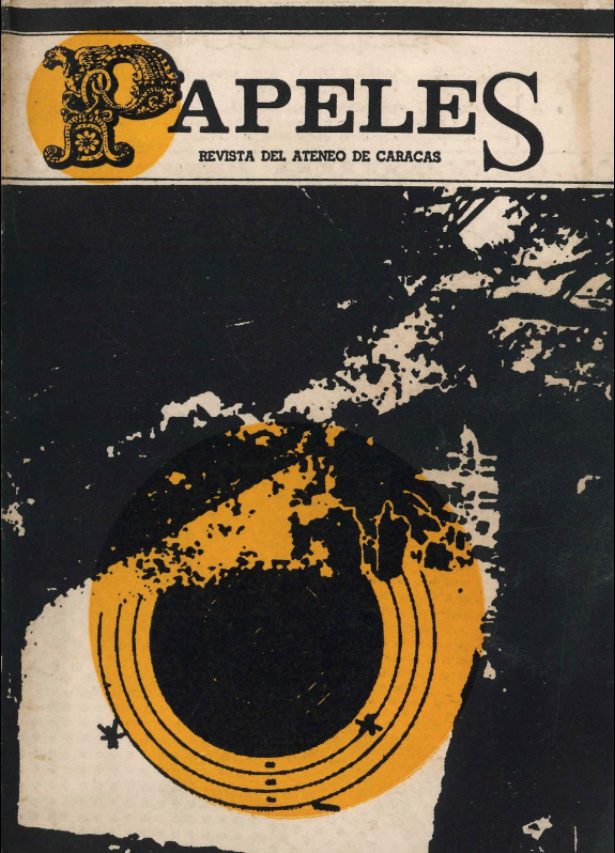
De noche vamos a casa de Miguel Otero Silva, el gran narrador venezolano de Casas muertas. Allí vuelvo a encontrarme con García Márquez y conozco a Adriano González León y a los jóvenes del equipo de la revista Papeles, que patrocina Otero Silva. Me muestran con orgullo el último número, dedicado al Cuatricentenario y con muy divertidos dibujos de Pedro León Zapata que glosan textos de Quevedo. Miguel Otero Silva es un hombre alto y corpulento, que tiene una voz ronca pero potente. La casa es una maravilla arquitectónica, construida sobre una ladera y con tres pisos que se proyectan independientemente, cada uno con su jardín propio. Las colecciones de libros y objetos de arte, los cuadros, la convierten en un museo. Ya Neruda me había hablado de la casa y los tesoros de Miguel Otero y me había contado que su última adquisición era un Henry Moore. Pero la cordialidad del anfitrión y de su mujer supera toda descripción. Vamos a comer a un restaurante argentino que se llama “La Estancia” y en que reencuentro esas tablitas ríoplatenses sobre las que viene la carne, inmensa, jugosa. El día ha sido agotador y no puedo con el vino, con la ensalada y sobre todo con los kilómetros de pulpa. Me voy rindiendo poco a poco, dejo de hablar y de masticar, me entra el sueño y sólo entiendo a medias que Miguel Otero discute (entre furioso y divertido) con González León, que está en el otro extremo de la mesa, por qué éste ha participado en un jurado que declaró desierto un concurso de cuentos. Entre brumas oigo que Miguel Otero asegura cientos de veces, o tal vez una sola vez, multiplicada por mi estupor: “Un concurso jamás se debe declarar desierto”. Frente a mí, los ojos risueños de la hermosa hija de Miguel Otero me aseguran que no pasa nada, que puedo seguir durmiendo. Las palabras hacen un ruido como de tormenta.

La casa es una maravilla arquitectónica, construida sobre una ladera y con tres pisos que se proyectan independientemente, cada uno con su jardín propio. Las colecciones de libros y objetos de arte, los cuadros, la convierten en un museo. Ya Neruda me había hablado de la casa y los tesoros de Miguel Otero y me había contado que su última adquisición era un Henry Moore. Pero la cordialidad del anfitrión y de su mujer supera toda descripción.
Jueves 3
César Fernández Moreno llegó anoche de París, con noticias del terremoto vistas con ojos europeos y con una carta de mi mujer que me trae de golpe a la realidad. Aprovechamos una visita al Museo de Bellas Artes para ponernos rápidamente al día mientras paseamos por las salas, descubrimos a Reverón, el gran creador post-impresionista venezolano, y nos asomamos al mundo de los nuevos plásticos locales, Soto, Poleo y tantos otros. El Museo es un viejo edificio remodelado, con un patio hexagonal en que lucen algunas esculturas muy modernas (Lipschitz, Calder, Moore). No ha sido casi dañado por el terremoto. Apenas algunos vidrios que protegen las instalaciones de luz indirecta de las salas han debido ser retirados. Todo está muy bien atendido y el funcionario que nos guía indica con sobriedad los puntos más interesantes de una colección selecta y muy aprovechable.
A la hora del almuerzo tengo al fin oportunidad de hablar extensamente con José María Castellet, el crítico español. Conocía su obra (sobre todo La hora del lector y la antología de poesía española contemporánea, tan discutida) y también conocía su personalidad a través de amigos comunes pero no sé por qué me lo imaginaba distinto: pequeño, compacto, vivaz, y conversador. La imagen clásica del español resultó desmentida al encontrarme con un hombre alto y delgado, con un aire lejano, visiblemente tímido detrás de su sonrisa abierta, y que habla sólo lo necesario. De larga cara enmarcada por una barba asiria (que también cultiva su amigo, el poeta Carlos Barral), el cabello ya prematuramente encanecido, Castellet es un hombre que sugiere una larga intimidad consigo mismo, el gusto por la lectura bien madurada, un vicio de hablar a solas. Su cordialidad no tiene nada de efusivo ni de postizo. Es llana y asordinada pero firme. Tengo la sensación de que lo he conocido de siempre y espero poder seguirlo viendo en un Congreso que ya empieza a amenazar con la dispersión y el caos. [Lo veré a menudo por suerte, en los días subsiguientes y aprenderé mucho de él, de su gentileza, de su sabiduría, de su humor, de su amistad.] Era absurdo que no lo hubiese conocido antes, viviendo él en Barcelona y yo en París. Pero valía la pena cruzar el Atlántico sólo para conocerlo.
De noche, de sobremesa con algunos profesores, discutiendo con ellos los problemas muy técnicos de la enseñanza de la literatura latinoamericana en universidades no latinoamericanas, veo entrar al bar del Hotel a García Márquez. Viene piloteado por Soledad Mendoza, amiga suya desde la época que todavía no era el gran narrador de hoy, sino un periodista colombiano de izquierda que trataba de sobrevivir en Caracas. Gabo llega encendido de conversación y de euforia. El reencuentro con Caracas lo excita enormemente; el éxito de su novela lo hace caminar por las nubes. Nos enfrascamos en una larga conversación sobre Cien años de soledad. Es la primera vez que tengo oportunidad de decirle de viva voz lo que pienso de ella. Por carta y con motivo de los capítulos que adelanté en Mundo Nuevo le avancé mi impresión de maravilla ante un libro que es verdaderamente una de las hazañas más singulares de la actual novela latinoamericana. Pero ahora le puedo decir lo que todavía no he dicho: que Cien años de soledad no sólo encierra y da sentido a todo el mundo fundado por García Márquez en sus libros anteriores (ese Macondo real e inventado); que no sólo levanta la creación épica de los Gallegos y Rivera al plano de la composición en profundidad que había ilustrado Faulkner; que no sólo alcanza con la línea estilística más firme y de un solo trazo milagrosamente renovado a lo largo de las trescientas páginas, el nivel de la narración en que lo contado y el que cuenta se confunden en una sola respiración; que no sólo mezcla y funde la visión real y “comprometida” de una tierra trágica y violenta, con la visión imaginaria de un mundo totalmente fantástico; sino que hace todo eso para ir todavía más allá. Para llegar a una visión de profunda ironía y ternura en que Macondo y sus pobladores, toda Colombia y el universo entero, aparecen recreados en su locura y en sus sueños, en su miseria y en su indestructible grandeza, en la gracia de un humor que no conoce fin, de un lenguaje de creación permanente.
Le cuento que hace unos días en “La Coupole”, cenando con Neruda y con Fuentes, éste hacía el más delirante elogio de Cien años de soledad, lo comparaba al Quijote y se entusiasmaba como un niño ante su triunfo. Para Gabo esas palabras son miel y ambrosía. Mejor que nadie conoce él la generosidad de Carlos, el apoyo que en los duros años mexicanos de preparación de su gran novela recibió todos los días en la casona de San Angel Inn, las aventuras de esos libretos cinematográficos que preparaban con Fuentes para tener a raya al lobo y poder seguir escribiendo sus respectivos libros. Cuando conocí a Gabo en México, 1964, vi a un hombre que vivía en el infierno de no poder escribir esa gran novela que tenía pensada y escrita mentalmente hasta en sus menores detalles. Sólo la casa de Fuentes, las salidas con Fuentes, la conversación con Fuentes, aliviaban un poco la tortura de esa obra atravesada en la matriz creadora y que se negaba a existir. Le recuerdo esos días de infierno y Gabo se sonríe ahora con una mueca en que hay una ternura para el pasado y un resto de dolor, como una arruga que ya no se borra. Me cuenta cómo salió del pozo de la esterilidad, de esa impotencia que puede llegar a ser tan enloquecedora como la erótica. Había estado trabajando en la novela cerca de veinte años; tenía trazada hasta en sus menores detalles la cronología de la acción, la genealogía de los personajes; abundaba en cuadros sinópticos y esquemas; sabía cada palabra que debía usar. Pero cada vez que la empezaba (y la empezó varias veces) se daba de frente contra algún obstáculo y debía abandonar. Fueron veinte años de frustración. Hasta que un día descubrió lo que le pasaba: había estado tratando de crear la novela sobre una estructura temporal rígida y realista y lo que tenía que hacer, era utilizar él tiempo con la misma libertad que utilizaba el espacio. En vez de romperse la cabeza por seguir el hilo cronológico estricto debía usar un tiempo de varias dimensiones. Así, en un capítulo, si le convenía que A tuviese veinte años menos de lo que indicaba la cronología, entonces A debía tener veinte años menos. Lo mismo para B y para C y para todos. Cuando se liberó del tiempo, la novela empezó a fluir sola.
La paradoja es que Cien años de soledad está hecha precisamente de tiempo. Le digo que mi experiencia al leerla, después de haber leído precisamente La casa verde, fue la de pasar de un mundo regido por la noción de espacio (la novela de Mario es pura arquitectura y tiempo estratificado en segmentos espaciales) a un mundo regido por la noción de tiempo. Pero la solución que encontró Gabo es la única posible: porque un mundo hecho de tiempo tiene que ser un mundo hecho de tiempos. Para la realidad interior no hay un solo tiempo, como lo demostró narrativamente Marcel Proust. Por otra parte, lo que ha logrado Gabo en su novela al trampear con el tiempo no es sino lo que había explotado mágicamente Shakespeare en su Hamlet. Recuerdo las eruditísimas discusiones de ciertos críticos ingleses sobre la edad del protagonista, edad que debe calcularse sobre lo que él dice junto a la calavera de Yorick, y lo que dice antes el sepulturero sobre el tiempo que esa calavera ha estado enterrada, y lo que la ciencia dice sobre lo que tarda una calavera en dejar de pudrirse (la de Yorick hiede todavía). A esto hay que agregar lo que se sabe de los estudios de Hamlet en la Universidad de Wittenberg, y el cálculo aproximado de la sensualidad y vida erótica de su madre, y etc., etc. La solución (que está en cualquier manual) es previsible: en algunas escenas Hamlet es mucho más viejo que en otras. Pero la verdadera solución no está en la cronología ni en la biología ni en el folklore de los sepultureros, sino en la crítica literaria: Hamlet tiene la edad que Shakespeare necesitaba para cada escena. O dicho de otro modo: no tiene una edad fija, sino una edad dramática. Para Gabo, los fabulosos personajes de Cien años de soledad se mueven sobre una dimensión temporal que tiene varias bandas y saltan cómodamente de una a otra. La irrealidad con que la novela mezcla episodios naturales con episodios sobrenaturales se corresponde secretamente con esa otra irrealidad del tiempo, la sustancia misma que está en la base de esta fabulosa construcción verbal.
Viernes 4
La sesión inaugural del Congreso da ya la pauta de lo que serán todas: una actividad muy solemne y responsable, de acuerdo al más cauteloso protocolo académico, y en que se tratará de aprovechar al máximo el tiempo para leer el mayor número de ponencias y reducir la discusión al mínimo. No cabe reprochar a nadie un sistema que, viejo como este tipo de actividades, tiene sentido dentro de una comunidad reposada y tradicional como es la de la Asociación que organiza el Congreso. Pero los creadores y los críticos más combativos sienten que una asamblea de esta naturaleza no es el lugar más adecuado para discutir el tema (tan candente y vivo) de la novela iberoamericana contemporánea. Por suerte, el Ateneo de Caracas (que preside la mujer de Miguel Otero Silva) ha organizado para el lunes 7 una mesa redonda en que algunos novelistas y críticos podrán hablar sobre lo que realmente importa. Este acto, que está también auspiciado por el Congreso, ya nos consuela de la lectura de ponencias que en su mayor parte son indiscutibles oralmente (la estructura de la novela X, por ejemplo) o no vale la pena discutir ni oralmente ni por escrito (teoría sobre un último ismo que ha patentado alguien y que no tiene otra circulación que en el ámbito doméstico del inventor). Otras ponencias, en cambio, parecen muy discutibles y sería una lástima que no pudieran ser debatidas por falta de tiempo. De todos modos, cuando sean recogidas en la Memoria del Congreso habrá oportunidad de pronunciarse sobre ellas. [En un apéndice reproduzco ahora la ponencia que leí en la sesión inaugural y que se titula, Los nuevos novelistas.]
Sábado 5
Me toca presidir una sesión que termina en una discusión brillante. La última ponencia de la mañana es del profesor Gustavo Luis Carrera y versa sobre El tema del petróleo en la novela venezolana. Carrera es un hombre joven, mesurado e incisivo, que ha trabajado muy cuidadosamente su ponencia. Sus conclusiones son previsibles pero sólidas: el tema del petróleo ha sido tratado por muchos novelistas venezolanos, pero ninguno lo ha explorado a fondo. El ponente no tiene mayor apuro en sacar conclusiones políticas contra ellos. Su posición es objetiva: éstos son los documentos, ésta la conclusión obvia. Pero el relator, Orlando Araujo, que es además un orador brillante, aprovecha la ponencia para ir al fondo y convierte su intervención en una requisitoria contra los novelistas que, según él, no se atrevieron a mostrar la realidad entera y escamotearon el tema. Su planteo enciende los ánimos del público y de inmediato se inscriben seis oradores. Por lo avanzado de la hora se acuerda limitar las intervenciones de cada uno a cinco minutos. El resultado es un torneo en que intervienen el Padre Barnola, director de la Academia Venezolana de la Lengua, el escritor colombiano Alejandro Zalamea (que distingue precisamente entre importancia política de un tema e importancia literaria), los escritores venezolanos Héctor Malavé Mata, Enrique Izaguirre, Alfredo Chacón y César Rengifo. De la discusión surge bien claro que el tema del petróleo en la novela es literariamente combustible, que las tesis estéticas de Zalamea no gozan de gran andamiento en Venezuela en tanto que las políticas de Araujo son muy apoyadas. Casi una hora más de lo previsto se prolonga un debate que demuestra, así sea mínimamente, lo que pudo haber sido este Congreso si se hubiera dispuesto de otro modo la lectura de las ponencias, seleccionando las verdaderamente polémicas, y si se hubiera dejado más tiempo para el debate libre. Al levantarse la sesión no hay acuerdo sobre el tema pero sí sobre el acierto de discutirlo ampliamente.
De noche hay una reunión privada en casa de José Ramón Medina y como no tengo tiempo de volver a mi Hotel (Caracas es la ciudad más extendida del mundo y la circulación da miedo al experto y paciente volante) le pido prestada una camisa a Gabo. La idea parece absurda a primera vista, ya que Gabo es obviamente más pequeño que yo, pero insisto de todos modos. Milagrosamente, la camisa me queda bien aunque justa. En homenaje al dueño de casa, Gabo ha decidido ponerse él también una camisa blanca e ir de saco y corbata. Llegamos tarde pero con la formalidad necesaria a una casa en la que estamos otra vez rodeados por todos los viejos y nuevos amigos que hemos hecho en este Congreso y en que la cordialidad venezolana nos da su primera demostración masiva. Hasta hoy el terremoto había tenido a todos como paralizados, sin ganas ni entusiasmo para volver al cauce normal. Pero ya se siente que la realidad de todos los días está volviendo a imponerse, que la gente empieza a circular con naturalidad, que se va perdiendo de a poco el estado de alerta. Los dueños de casa se multiplican para atendernos. José Ramón Medina es un hombre pequeño, con una sonrisa triste y tierna, unos ojos vivaces detrás de los grandes anteojos de bordes negros. Tiene una voz suave y es un trabajador infatigable. Come y bebe poco o nada y está en todas partes al mismo tiempo, presente y ausente, según lo requiere la estrategia del perfecto anfitrión. Ha sobrellevado las tempestades administrativas provocadas por el terremoto sin apearse un momento de su cordialidad y de su calma, pero todos sospechamos que su estómago se toma terribles venganzas privadas. El sonríe como un mártir resignado y sigue piloteándonos para que lleguemos al buen puerto de una copa o un amigo.
Domingo 6
Hoy es día libre, o mejor dicho: casi. Sólo hay un almuerzo monstruo en el Jockey Club, que está en lo alto del Hipódromo. Voy con Simón Alberto Consalvi y Fernando Alegría. Este último es gran aficionado al deporte de los reyes y, como lo certifica una de sus mejores novelas, Caballo de copas, lleva su afición a la práctica misma. Me dejo arrastrar por el entusiasmo ajeno y me veo envuelto en una conversación brillante sobre jockeys, studs y caballos, sobre todo caballos. El Hipódromo es una glorificación cinemascópica de los sueños de Pérez Jiménez. Parece diseñado para Gregory Peck y las cámaras de la 20th Century Fox. Desde el piso alto, donde comeremos, hay una perspectiva descomunal sobre la pista y sobre Caracas que se extiende entre cerros y rascacielos, bajo un cielo luminoso. Mientras almorzamos se corren algunas carreras y no hay manera de tener a la gente en sus asientos. En la sala misma hay ventanillas para las apuestas y es un ir y venir que se convierte al cabo en la más fantástica ronda. Hay como un entusiasmo infantil por probar la suerte. Los profesionales (Alegría pero sobre todo Miguel Otero Silva que tiene un caballo hoy) alternan con los amateurs. Mario Vargas expone algunos bolívares del premio que todavía no ha cobrado. Otros exponen los bolívares más cotidianos. La alegría y el desorden son generales.
No sé cómo terminamos de almorzar. Aprovecho una invitación del poeta colombiano Jaime Tello, que vive hace años en Caracas, para irme al Hotel con César Fernández Moreno. Veo un descanso de algunas horas como el mejor homenaje a este domingo luminoso. El agotamiento de tantas ponencias y reuniones está empezando a sentirse. Además, quiero hablar por teléfono con calma a París.
Hay como un entusiasmo infantil por probar la suerte. Los profesionales (Alegría pero sobre todo Miguel Otero Silva que tiene un caballo hoy) alternan con los amateurs. Mario Vargas expone algunos bolívares del premio que todavía no ha cobrado. Otros exponen los bolívares más cotidianos. La alegría y el desorden son generales.
Lunes 7
En la tarde se realiza en el Ateneo de Caracas la Mesa redonda de novelistas y críticos, en la que participarán, por los primeros, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Fernando Alegría, Adriano González León y Arturo Uslar Pietri, y por los segundos, José María Castellet, Seymour Menton, Ángel Rama y yo. Cuando llegamos al Ateneo todo el edificio está colmado y la sala, en forma de anfiteatro, rebosa por todas partes. Hay público en las escaleras y en los costados del escenario. Las cámaras y proyectores de televisión ya están implacablemente enfocados. Proliferan fotógrafos y cazadores de autógrafos que tienen su mira puesta, como víctima casi exclusiva, en Mario Vargas. Cuando nos sentamos en el estrado, bajo la presidencia de Miguel Otero Silva y con la presencia de Simón Alberto Consalvi y José Ramón Medina para oficializar la inclusión del acto dentro del marco del Congreso, se puede sentir la tensión de tantos cientos de personas que han venido aquí para saber realmente qué pasa con la novela latinoamericana actual. Ayudado por Oscar Sambrano Urdaneta, con el que comparte la tarea de presentar a los participantes, Miguel Otero lleva la reunión con mano firme y un humor muy oportuno. El primero en hablar es naturalmente Mario Vargas que da desde el principio el tono de sinceridad y de confesión que habrá de dominar el acto. Sin retórica, pausadamente, Mario habla de sus novelas, del origen de las mismas, de las historias que se transformaron en La casa verde. Este hombro tan joven y tan serio que ha conquistado el premio literario máximo de habla hispánica no tiene la arrogancia de los triunfadores, sino la auténtica humildad de los escritores vocacionales. El público lo aplaude a rabiar y aplaude sobre todo esa sencillez para contar algo que es para él tan entrañable. Si Mario habló de pie frente al micrófono, lentamente y con una sabia técnica de profesor, Gabo habla como si estuviera en una mesa de café. Los nervios lo consumen. Antes de entrar en la sala se retorcía todo pensando qué iba a decir, me pidió que me sentara a su lado “para protegerlo”, quería irse porque no sabe hablar en público. Pero el calor del público y el tono de Mario lo han aquietado un poco. Se niega a hablar de pie, coge el micrófono de mano y se echa a hablar medio recostado contra la mesa: habla con todos como si hablara con uno solo y habla para contar una historia muy simple, la historia última que ha escrito y que será convertida pronto en una película. Es la historia de un pequeño pueblo y de una vieja que un día se despierta con el presentimiento de que algo horrible va a ocurrir. Se lo cuenta a su hija que se lo cuenta al carnicero que se lo cuenta a otra clienta que se lo cuenta a su marido y así sucesivamente. A la tarde, todo el pueblo está en la calle esperando que pase algo. De pronto, se ve pasar una carreta cargada de bultos y de muebles. Una familia, asustada, ha decidido marcharse. Otras empiezan a imitarla. A rato todo el pueblo está de éxodo. Alguien, al partir, decide prender fuego a su casa. El fuego se extiende. En la noche, todo el pueblo arde mientras la vieja que tuvo el presentimiento se aleja lentamente con sus hijos, diciéndoles ominosamente: “Yo sabía que algo horrible iba a pasar”. Gabo ha contado sus cuentos sin prisas y con pausas, ha ido creando en la imaginación de todos ese mundo pequeño y cerrado que es también el mundo entero, ha ido liberando la fantasía y el humor, ha dejado que las risas llenen algunas pausas, y ha terminado en la misma línea pura. Los aplausos son como una cerrada lluvia que despeja el hechizo.
Lo que dice Fernando Alegría tiene también el mismo tono de sinceridad y simplicidad. Es la historia de ese caballo que aparece en Caballo de copas, el único caballo con nombre y apellido, el único con sentimientos suficientemente patrióticos como para pensar en Chile y ganar. El humor de Fernando, su práctica de profesor, convierten en delicia la historia.
La intervención de Adriano González León tiene un tono muy distinto. El no viene a hablar desde la plenitud de una obra realizada, sino desde el sufrimiento de una situación vital que no soporta. Adriano es un rebelde y dice su rebeldía con una pasión que lo consume. Cada una de sus ardientes palabras se clava en el público, después de haber sacudido hasta las raíces al orador. Hay una electricidad en el ambiente. Se advierte que este hombre joven pero desesperado sufre por su Venezuela y se revuelve impotente contra la situación y contra sí mismo. Cuando se levanta Arturo Uslar Pietri es otra voz de Venezuela la que se escucha. Don Arturo es uno de los grandes oradores venezolanos, además de ser uno de sus grandes novelistas. Pero no viene a hablar como novelista sino como crítico y viene para anunciar que la crítica ha muerto.
No puedo evitar dar un salto ante estas palabras que me dejan de golpe suspendido sobre la nada. Don Arturo recoge con el rabo del ojo mi reacción y aclara: la crítica preceptiva, la crítica que se ocupaba de enseñar al creador a escribir, ha muerto. Lo que hay ahora es una crítica que acompaña el creador y que lo explica al público, pero que no procede enseñarle nada. La tesis es justa en sus líneas generales pero necesita matizaciones que don Arturo no puede hacer ahora. Precisamente en otra importante asamblea, el P.E.N. Club de Nueva York 1966, se quejaba el novelista Saul Bellow que los críticos y profesores norteamericanos se hubiesen adueñado de la novela contemporánea y estuviesen indicando a los autores qué debían escribir y cómo. Pero lo que quiere hacer don Arturo es llamar la atención sobre otro hecho, también cierto: la complicidad que existe hoy entre el creador y el crítico.
La intervención de Castellet tiene el mérito de una emoción auténtica y contenida. Lo que viene a proclamar Castellet es su fe en la nueva literatura latinoamericana. Nadie más autorizado que él para hacerlo porque desde su puesto de asesor de Seix Barral es uno de los responsables del apoyo que esta editorial ha prestado a los nuevos novelistas latinoamericanos y, sobre todo, del descubrimiento de Vargas Llosa con motivo del concurso Biblioteca Breve 1962 que permitió la revelación de La ciudad y los perros. Otros grandes narradores, como Guillermo Cabrera Infante, Vicente Leñero, Manuel Puig, deben a la misma casa y a Castellet la simpatía y la imaginación del descubrimiento. Por eso sus palabras tan llanas y emocionadas sirven para borrar de un solo golpe tantos siglos de crítica española , en que las letras latinoamericanas eran olvidadas o juzgadas sólo con liviano ánimo patrocinador. Ahora Castellet afirma la vitalidad de la nueva literatura latinoamericana y su esperanza de que España recoja esta influencia.
Cuando me toca hablar no puedo evitar referirme a lo que dijo don Arturo. Adopto un tono deliberadamente fúnebre para decir: “Hablo en nombre de una raza extinta”, y para explicar que hasta hace un rato me creía, como todos, vivo y normal. A partir de las palabras de don Arturo me siento contemporáneo del terodáctilo y del dinosaurio. Estoy de acuerdo en que la crítica preceptiva está muerta, pero creo que murió hace ya casi tres siglos largos, el día en que el dómine neoclásico interrumpió su revisión cotidiana de la Retórica de Blair para asomarse a la ventana y ver pasar a los jóvenes poetas desmelenados del Romanticismo. Ese día del 1770 y tantos se celebraron los funerales del neoclasicismo y de la preceptiva. Desde entonces la crítica ha sido más y menos. Ha sido una explicación en profundidad de la visión poética de un contemporáneo (como la Biografía literaria, de Coleridge, sobre la poesía de su colega y amigo, Wordsworth) o ha sido la exploración de la naturaleza profunda de la creación, como en la nueva crítica rusa, inglesa o francesa. Devolviendo la pelota al campo favorito de don Arturo, sostuve entonces que la novela moderna era esencialmente crítica, y no sólo crítica de la sociedad (como han descubierto desde Balzac todos), sino crítica de la literatura misma. Basta recordar el Quijote, que empieza siendo una crítica y parodia de la novela de caballerías, para comprender hasta qué punto la novela necesita de una honda visión crítica para existir. El caso de Kafka, que fue despreciado por los críticos stalinistas como un reaccionario que se refugiaba en sus pesadillas para evadirse de la realidad, es sumamente ejemplar. La nueva crítica marxista ha descubierto en ese evadido uno de los más implacables críticos de la sociedad burguesa y antisemita del Imperio austro-húngaro, uno de los más lúcidos profetas de los campos de exterminio del Tercer Reich. La realidad que presenta la novela, concluí diciendo, es una realidad crítica y por lo tanto no puede ser interpretada literalmente. Pero para interpretarla literariamente se necesita precisamente la crítica, que después de todo no parece tan muerta.
La intervención de Seymour Menton (sobre la enseñanza de la novela en las universidades norteamericanas) trajo un poco del aire general del Congreso al Ateneo pero no desentonó, en su sencillez y, sinceridad, de las otras intervenciones. Menton es un profesor concienzudo, autor de una antología del Cuento hispanoamericano que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, y lo que dice es fruto de una experiencia. La última intervención, de Ángel Rama, sirvió para insertar el acto en el contexto de una realidad americana que todos conocemos y habíamos presupuesto: la realidad de una América explotada y pobre, de una América en que muy pocos pueden comprar libros porque la mayoría no sólo no tiene con qué comprarlos, sino que tampoco sabe leer. Fue una intervención justa y necesaria, dicha con sencillez. Con las palabras finales de Miguel Otero Silva, que agradeció al público su fervor y colaboración (el acto duró cerca de dos horas y media), se cerró una de las jornadas más importantes de este Congreso. Al irse dispersando de a poco la gente era posible sentir que allí había ocurrido algo más que un encuentro oratorio: por un lapso se había creado un misterioso contacto personal entre el escritor y su público, un contacto que no puede definirse de otro modo que como dramático. En el mejor sentido de la palabra, el acto había sido un “happening”.
A la noche vamos a casa de don Arturo y allí tengo oportunidad de conversar más largo con él sobre nuestra aparente discrepancia. Don Arturo es un hombre finísimo y festeja mi intervención. Encuentra hábil que haya dado vuelta al ataque y que ante la amenaza a mi territorio crítico me haya anexado rápidamente el de la novela. Sabe que sustancialmente estamos de acuerdo. Nos conocemos desde un encuentro en Nueva York, 1960, con motivo del Concurso de Cuentos de la revista Life en español, en que ambos actuamos de jurados. Desde aquella fecha nos hemos mantenido alejados pero en contacto, a través de libros y revistas, de alguna carta ocasional. Ahora en su amplia y hermosa casa tengo oportunidad de volver a gustar esa sonrisa suya, esa risa que salta sin reservas, la anchura de su perspectiva vital. Miro sus cuadros y sus libros, lo veo tan asentado en una vida activa y vasta, y comprendo el por qué de su tolerancia y de su firmeza, aunque discrepe aun de su prematuro entierro de la crítica.
[Durante un par de días el Congreso se trasladó a la ciudad de Mérida, invitado por la Universidad, y la Municipalidad de dicha región, una de las más hermosas de Venezuela. Allí se organizaron mesas redondas, discusiones en privado, visitas a diversos centros de estudio y de cultura, reuniones sociales. Queda para otra oportunidad la crónica de estos dos días.]
Jueves 10
Llegamos de Mérida con el tiempo justo para ir al Hotel a cambiarnos y correr hasta el Museo de Bellas Artes a la ceremonia de entrega del Premio Rómulo Gallegos. El maestro en persona dará a Mario el diploma, la medalla y el cheque por los cien mil bolívares. Además del director del INCIBA, hablarán el Ministro de Educación, J. M. Siso Martínez, y el premiado. Hay una gran tensión en el ambiente porque ya se sabe que Mario piensa hacer una declaración de fe política y se teme que esto irrite a las autoridades. La sala en que se entregará el premio desborda de invitados, de fotógrafos, de feroces focos de televisión. La mesa ha sido alineada contra dos grandes cuadros de Wilfredo Lam, como para subrayar mejor la presencia cubana. El acto empieza en ésa atmósfera eléctrica. Pero Simón Alberto Consalvi da la nota exacta en su discurso de apertura. En breves palabras sitúa sin equívocos al autor de La casa verde, al libro y al Premio. Subraya el carácter literario del mismo y su total independencia de toda intención política. Dice, con acierto, que el premio lo han ganado para Mario los personajes del libro. El discurso de Mario es de una sinceridad aterradora. Allí declara su esperanza en una América mejor. Dice su fe en el socialismo y su convicción de que en Cuba se está realizando la justicia social. Su discurso es hermoso y valiente. Es también modesto. El silencio en que se le escucha y el unánime aplauso que lo recompensa no son alterados por ninguna manifestación superflua. Cuando habla el Ministro de Educación es para exaltar detalladamente la obra de Gallegos y elogiar La casa verde. El acto termina en un cocktail en que se refractan hasta el infinito las afirmaciones de Mario Vargas y se especula sobre las reacciones oficiales.
¿Es concebible imaginar a la Casa de las Américas entregando un premio a Borges por una de sus obras y permitiendo que el escritor argentino ratifique en público en La Habana su simpatía por los Estados Unidos? La democracia práctica tiene su precio, y el precio en este caso fue pagado con la mayor sencillez.
Creo que Mario ha roto tal vez sin proponérselo un tabú que había que romper: la mención de Cuba en un acto oficial venezolano. Si la operación era riesgosa, su necesidad en este caso era obvia. Porque él no podía dejar que se interpretase su aceptación del Premio como la aceptación de un régimen. Tampoco conviene al gobierno venezolano que se piense que el Premio ha sido creado para provocar una adhesión política. Un premio literario debe estar libre de ataduras. Por eso me parece bien que tanto Consalvi como Vargas Llosa hayan subrayado este aspecto y hayan señalado nítidamente los limites. Por otra parte, al dar el premio a un escritor tan comprometido en la causa cubana (es miembro del Consejo Asesor de la revista Casa de las Américas, de La Habana, y firmante de los principales manifiestos de solidaridad con dicha causa), el INCIBA ha demostrado su independencia de juicio y ha dado un ejemplo difícil de igualar. Como apuntaba alguien: ¿Es concebible imaginar a la Casa de las Américas entregando un premio a Borges por una de sus obras y permitiendo que el escritor argentino ratifique en público en La Habana su simpatía por los Estados Unidos? La democracia práctica tiene su precio, y el precio en este caso fue pagado con la mayor sencillez.
[Días más tarde leeré en un cable de la Agencia France Presse que reproduce El Nacional (Caracas, 18 de agosto), unas declaraciones hechas en Lima por Mario sobre su discurso. Allí se afirma que “su adhesión a la revolución cubana no es nueva pero tampoco beata ni indiscriminada”, y se citan estas palabras suyas: “Yo quisiera ver, por ejemplo, que en Cuba hubiera libertad de prensa o que se permitiera el libre juego de varios partidos políticos”. Estas declaraciones tampoco resultan sorprendentes. Al recibir el Premio, Mario dejó bien en claro que a pesar de sus simpatías por el socialismo, no cree que un escritor deba abdicar jamás de su función de crítico de la sociedad en que vive, por buena que ésta le parezca. “La literatura es una insurrección permanente”, le gusta repartir, y esa insurrección no puede reconocer límites. Pero quienes prefieren, no importa cuál sea la ideología dominante, que el escritor sea un funcionario dócil al régimen y no un aguafiestas (otra expresión de Mario) siempre consideran con sospecha y repudio estas actitudes independientes. Para ellos el escritor sólo sirve para cobrar un sueldo del Estado o para poner su firma al pie de algún manifiesto cocinado por los burócratas. La libertad de expresión es su peor enemigo. Y fue la libertad de expresión la que triunfó en este acto de la entrega de premios: la de Mario y la de quienes lo premiaron con toda independencia. En la sección Documentos de este mismo número se pueden consultar los discursos de Consalvi y de Vargas Llosa.]
Viernes 11
Se empieza a sentir la distensión general que indica el final de un Congreso, aunque la lectura de los periódicos vuelve a calentar un poco los ánimos. Las declaraciones de Mario Vargas están ya sufriendo el habitual proceso de deformación periodística. Empiezan a multiplicarse las hipótesis. Hay quienes dicen que fue obligado por los cubanos a hacer esa declaración, como si Mario necesitara que lo obligasen a repetir lo que piensa y escribe hace tanto tiempo; otros sostienen que va a entregar todo el dinero del premio a Cuba, como si en la isla pudieran hacer mucho con sólo cien mil bolívares y Mario no los necesitara, en cambio, para poder seguir viviendo y escribiendo sus novelas. Los comentarios insolentes se mezclan con los meramente analfabetos. Qué cuesta entender que un escritor es un hombre de verdad, un hombre que tiene su vida y sus libros, y que tiene también su fe y sus sueños. Por qué no entender que un instituto oficial también puede estar dirigido por hombres de verdad, que respetan y admiran a los hombres de verdad, y no les exigen adhesiones innecesarias. La tensión política, la rivalidad de partido, las guerrillas y los discursos guerrilleros, han alterado tan profundamente aquí la perspectiva que lo que ocurrió ayer en el Museo de Bellas Artes parece intolerable. Sin embargo es lo único verdaderamente auténtico que podía ocurrir. Callar o protegerse en eufemismos habría sido no sólo inútil, sino pernicioso. Pero qué miedo tiene la gente de nuestra América (en uno u otro bando) a la verdad dicha honestamente y en voz alta.
[Más tarde leeré en la prensa de Bogotá, por donde pasaron Mario Vargas y García Márquez, en viaje al Sur, los juicios más disparatados sobre el Premio Rómulo Gallegos. Alguien (novelista él, es claro) llega a sostener que el premio le fue dado a La casa verde por una maniobra conjunta del comunismo internacional y de la CIA. De ser esto cierto, cómo se explica que Mario haya elogiado a Cuba al recibir el premio, a menos que simultáneamente se sostenga (lo que no dejará de hacer alguien un día de éstos) que Fidel es un espía de la CIA. Por suerte, en la misma prensa colombiana se ha publicado también un elogiosísimo artículo de Germán Arciniegas sobre La casa verde. Como son bien conocidas en Bogotá las convicciones anticastristas de don Germán, no habrá quien se atreva a llamarlo cómplice de la supuesta conspiración ¿O también lo será?]
Siguen las reuniones y las mesas redondas, aunque ahora al margen del Congreso. Me encuentro en una cena con García Márquez, que viene de varias interminables discusiones organizadas por estudiantes de Filosofía (en la mañana) y por estudiantes de Sociología (en la tarde). Gabo no da más y se asusta de la resistencia física de Mario que, imperturbable aunque afónico, sigue contestando a las preguntas más disparatadas. “¿Cuál es su anclaje en la angustia de nuestro tiempo?”, parodia Gabo con una mueca sardónica. Le replico que en Mérida un joven estudiante me preguntó en una mesa redonda si la literatura tenía algún valor científico.
Sábado 12
Ya estamos haciendo la ronda de despedidas. De mañana voy con Simón Alberto Consalvi a saludar a don Pedro Grases, el gran erudito y bibliógrafo bellista. Lo había conocido en Londres, en 1959, cuando yo andaba estudiando en el British Museum la obra de Bello en Inglaterra. Ahora lo descubro en su habitat, una hermosa casa que gira en torno de la descomunal biblioteca. Los cuartos se multiplican, atestados de libros, de ficheros, de colecciones valiosísimas. Todo lo que la bibliografía venezolana tiene de más importante está ahí, estudiado, catalogado, indizado por Grases. Hay una sala especial para Venezuela y la América Latina en la que se encuentra todo libro en que haya alguna referencia a la cultura venezolana. “Está incluso su librito con el artículo sobre Doña Bárbara”, me dice Grases y no lo dudo. Hay una habitación exclusivamente dedicada a Bello. Salgo de la casa con libros que desbordan mis dos manos y se multiplican en las de Simón Alberto. En estos días de Caracas he acumulado una biblioteca que me irá llegando cotidianamente a París para traerme de nuevo el aire venezolano.
De tardecita vamos con Mario Vargas a visitar a Gallegos. Mario parte para Bogotá y camino del aeropuerto se detiene un momento para saludar al maestro. Lo encontramos solo y con un aire menos fatigado que otras veces. Aprovecho para preguntarle sobre su última novela, aún inédita, su novela mexicana. Hace algunos años que está casi pronta e incluso ha sido anunciada varias veces como La tierra bajo los pies. Pero ahora Simón Alberto me cuenta que el título definitivo será La brasa en el pico del cuervo y que Carlos Pellicer ha leído algunos pasajes, encontrándola excelente. Gallegos me confirma que la novela está terminada, que están completando la copia a máquina del último capítulo. No parece muy dispuesto a explayarse sobre ella. Es una novela sobre la revolución mexicana y “particularmente sobre el problema de la tierra y de los desheredados”, como dice Consalvi en un excelente estudio publicado en 1964. Gallegos conoce bien a México, donde ha vivido largos años de exilio, y su visión de la realidad revolucionaria de dicho país será sin duda importante. Pero sus energías físicas han disminuido enormemente y tal vez no sienta ya el empuje necesario para hacer la revisión final del texto. Volviéndose hacia Mario Vargas, que le ha traído un ejemplar dedicado de La casa verde, y mientras hojea el libro, le pregunta: “¿Párrafos largos y sin puntuación?” Mario se sonríe y le señala que ha dado, precisamente, con uno de los pocos pasajes de la novela escritos así. En general, le explica, el libro está escrito en forma más simple. Hay una simpatía, casi una complicidad profesional en la pregunta de Gallegos. Desde la frontera de otro siglo literario, el gran novelista interrumpe un poco su callada meditación para asomarse sobre la obra de este hombre joven. Creo que esta imagen de Gallegos lo define entero.
Domingo 13
Como me pasa siempre, ya me he acostumbrado tanto a Caracas que me voy como si dejara mi propia tierra. Pero tengo que seguir andando. Regreso a París por el camino de Londres y Nueva York, que es más largo pero más variado. Me acompañan al aeropuerto Simón Alberto y Guillermo Sucre. Allí terminamos de hablar de un gran proyecto en que está comprometido ahora el INCIBA: una editorial venezolana modelada sobre el Fondo de Cultura Económica de México y la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Se llamará Monte Ávila y tendrá a Benito Milla, de la editorial uruguaya Alfa, como gerente; el asesor literario será Sucre. Se proyectan varias colecciones venezolanas, latinoamericanas e internacionales; se piensa publicar una cantidad no inferior a cincuenta títulos, con un total de 200.000 ejemplares por año. Creo que Venezuela es uno de los lugares más estratégicos para una empresa de esta índole. A mitad de camino entre las grandes industrias editoriales del Norte (Estados Unidos y México) y las del Sur (Río de la Plata y Chile), Venezuela tiene un papel muy importante que cumplir en la zona grancolombiana, y la gente del INCIBA parece dispuesta a cumplirlo. Ya sabía por Milla del proyecto pero me alegra mucho enterarme ahora que empieza a funcionar en octubre.
Cuando bajo a tomar el avión me sorprende un despliegue insólito de las fuerzas armadas: soldados con casco y fusil ametrallador forman un círculo erizado en torno de una puerta de la sala de espera. Allí está el Presidente Leoni, despidiendo a su hijo que viaja también a los Estados Unidos. Pienso que ésta será mi última compleja imagen de Venezuela: los libros del INCIBA y los soldados del Presidente. Pero no me dejo arrastrar por las simetrías. Libros y soldados han convivido siempre en Venezuela como en el mundo entero. Ambos son fatales como esta sociedad misma, y tan inevitables porque los hombres no parecen dispuestos a dejar de matarse o a dejar de soñar con mundos más felices. Aunque muchas veces esos sueños de los libros sean más feroces y sanguinarios que la realidad. Sólo que la sangre de los libros está coagulada en tinta seca. Con todo, todavía prefiero los libros.
París, Noviembre 1967
©Trópico Absoluto
Emir Rodríguez Monegal (1921, Melo, Cerro Largo, Uruguay – 1985, New Haven, Connecticut, USA) fue profesor de literatura en el Instituto de Profesores (Montevideo), y de Literatura Iberoamericana en la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut). Autor de amplia obra, dedicada sobre todo al estudio de la literatura latinoamericana. Sus estudios sobre Jorge Luis Borges son obra de referencia, así como su trabajo sobre Andrés Bello. Colaboró en el Semanario Marcha a partir de 1943 y dirigió su página literaria entre 1944 y 1959. Colaboró en las revistas Sur (Buenos Aires), Plural y Vuelta (Ciudad de México), Eco (Bogotá), Revista Iberoamericana (Pittsburgh), en El País y Jaque (Montevideo), entre otras numerosas publicaciones periódicas. Fue cofundador de la revista Número (Montevideo), y fundó y dirigió Mundo Nuevo (París).
(Este artículo apareció originalmente en la revista Mundo Nuevo, Nº 17, 11/1967, p. 4-24.)






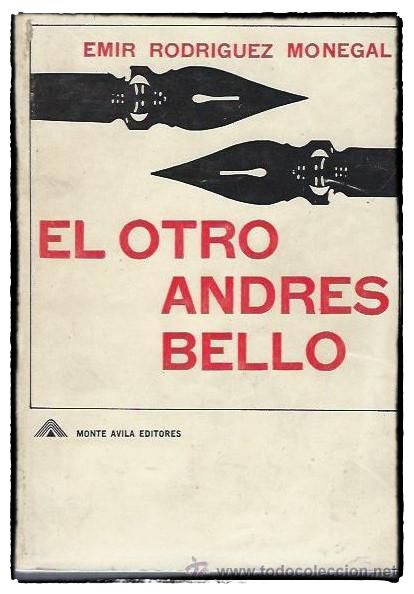
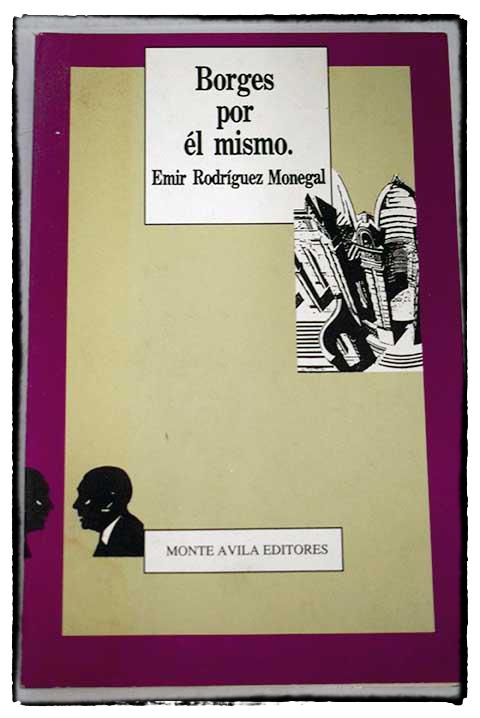







No hay comentarios:
Publicar un comentario