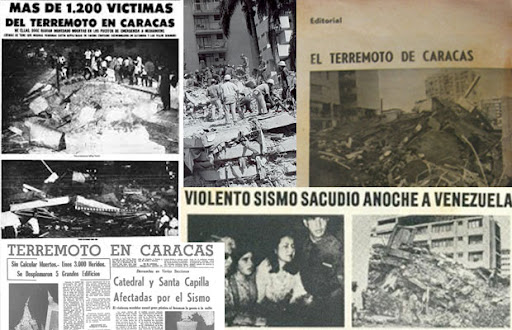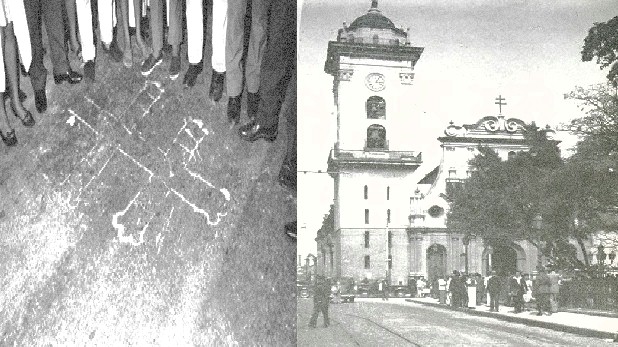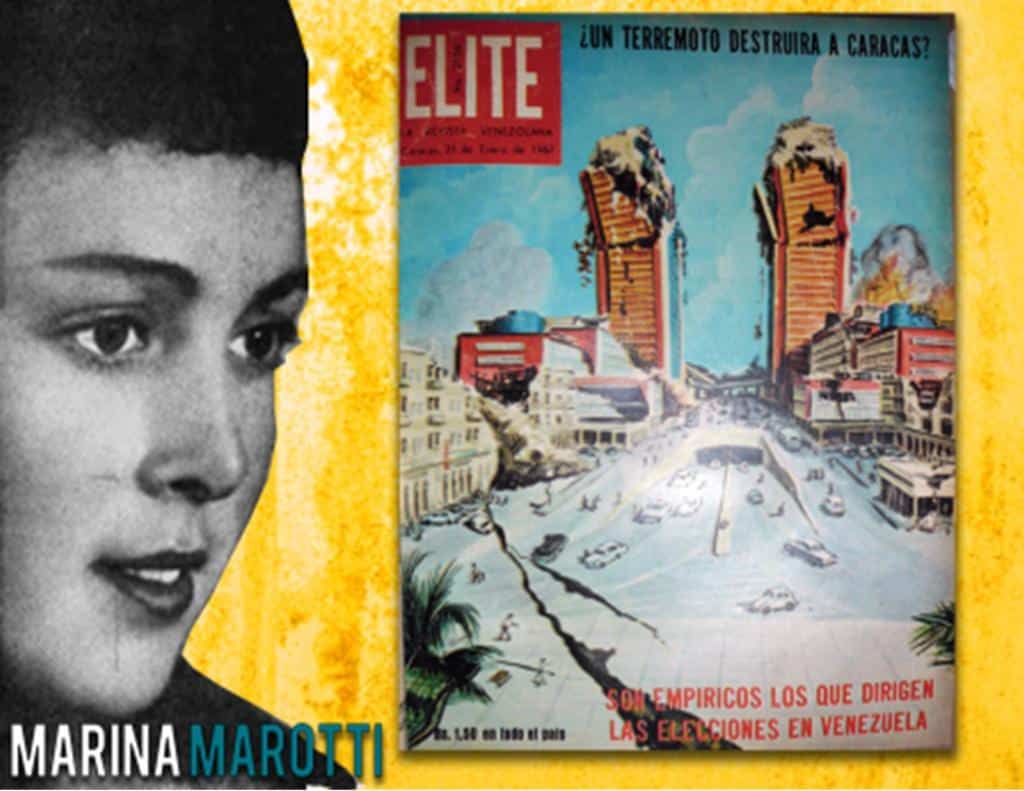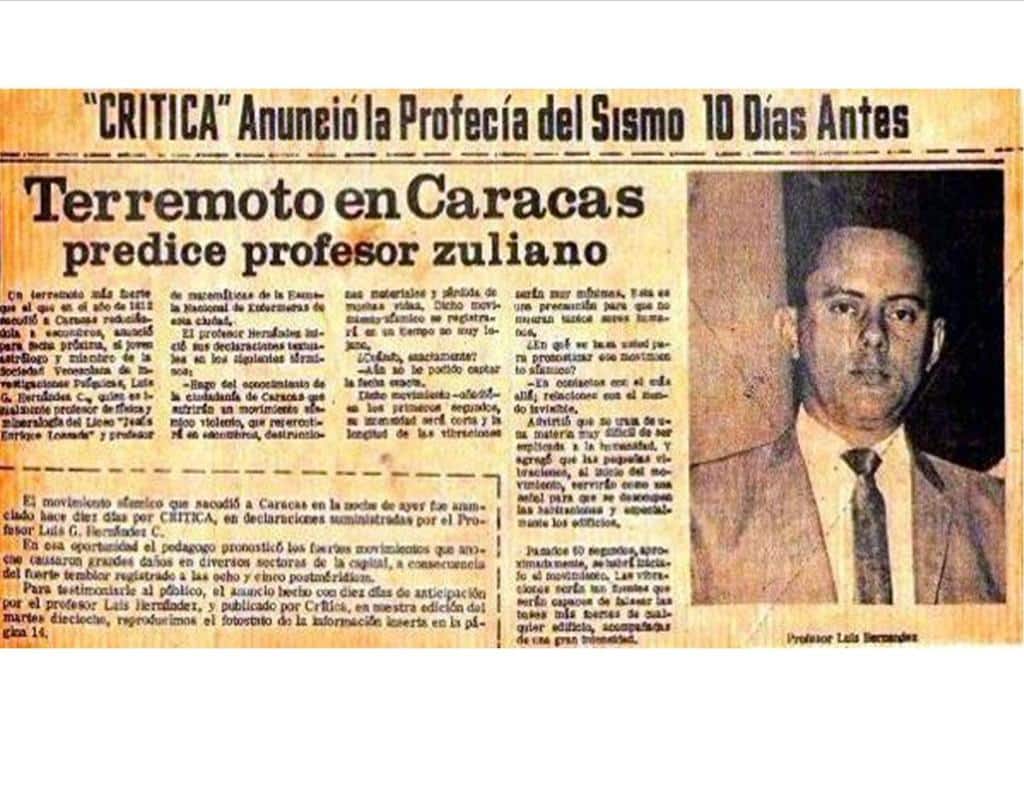Por Luis Fernando Castillo Herrera
Fotografía de BERTRAND PARRES | AFP
La década de los noventa fue particularmente compleja para un país que desde 1958 había experimentado un franco progreso institucional, económico y político. La consolidación de la democracia como sistema había abierto un panorama de múltiples posibilidades, todas ellas, aparentemente positivas. Sin embargo, una sucesión de desafortunados acontecimientos encendió las alarmas, muchas fueron desoídas.
Cabe destacar que la democracia en Venezuela y puntualmente el segundo proyecto democrático, iniciado luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, tuvo que enfrentar una dura oposición. Primero, por parte de los militares, seguido por los civiles y miembros de los partidos de izquierda, quienes aprovechando la ola revolucionaria cubana perfilaron duras embestidas personificadas en las intentonas golpistas de la década de los sesenta. De manera que:
La segunda República liberal democrática no se inició sin contrincantes, ni escepticismos acerca de sus objetivos e institucionalización; se advertían los riesgos potenciales que su implementación tendría en la vida republicana. Desde muy temprano, la crítica fundamental hacia el sistema democrático se concretó en los partidos políticos.[1]
Los partidos políticos y en especial Acción Democrática, fueron duramente criticados durante todo el periodo democrático. Ya entre 1945 y 1948 habían sido señalados de ejercer el poder con un marcado sectarismo, a partir de 1958 las críticas y acusaciones giraron en torno a la corrupción y el bipartidismo con el partido COPEI como segunda fuerza política. No obstante, el sistema parecía perfilarse más allá de los partidos y las elecciones. La presencia del petróleo una vez más, ocupó un rol preponderante, al punto de cobijar los más alucinantes deseos, de los gobernantes y los ciudadanos. Guillermo Tell Aveledo, explica que, tras la entrada de la década de los setenta, Venezuela ingresaría en un nuevo contexto, uno donde la sociedad había endosado sus variadas necesidades a la figura del estado y la acción mesiánica del oro negro: “A partir de los años setenta, la sociedad que sin distingo de clase se le había estimulado a la bonanza, no se le había exigido ser más productiva, ni más eficiente, ni más autónoma”.[2]
La despedida de la década de los ochenta, sería igual de dramática que el inicio de aquellos diez años. En 1983, la economía nacional tendría que asimilar las evidencias concretas de una crisis que se presentaba en su forma más impactante, la devaluación monetaria:
A fines de los años 70 se inició para la sociedad venezolana un proceso sostenido de deterioro económico, que significaría una dramática involución en la calidad de vida de vastos sectores de la población (…) La recesión económica va a producir retrocesos en importantes logros sociales obtenidos durante el desenvolvimiento del modelo de sustitución de importaciones, creando las condiciones para el malestar de diversos actores sociales y políticos, que protagonizarán las intensas y confrontacionales movilizaciones de fin de siglo.[3]
En el recuerdo de los venezolanos ha quedado la fecha del 21 de febrero de 1983 como un hito marcado con la tinta de la recesión, se trataba de la confirmación del declive de un sistema que requería de importantes y complejos ajustes, muchos de ellos difíciles de asimilar para una sociedad que poco a poco había olvidado la expresión “crisis”: “Esa fecha se conoce en Venezuela como el Viernes negro y fue la primera señal de alerta para la sociedad sobre la crisis económica que se prolongaría con altibajos hasta entrado el siglo XXI.”[4]
A partir de aquella fecha y de su significado profundo, se desprenderán una sucesión de acciones, algunas buscarán resolver problemas otras terminarán generando nuevos obstáculos. Tanto los ciudadanos y los representantes políticos estaban conscientes que una nueva realidad se aproximaba en el país, recordemos como un electo Presidente de la República, en pleno acto de juramentación dijo en su momento “…recibo una Venezuela hipotecada…”, no era un discurso que procuraba ensombrecer la gestión del presidente anterior, Luis Herrera Campíns sabía que las nubes que ensombrecían el horizonte no eran pasajeras.
Margarita López Maya, en su obra Del viernes negro al referendo revocatorio expone que una de las razones que ralentizó el proceso de crisis del sistema político, económico y social del país, estuvo asociado a la aplicación de medidas destinadas a evaluar y corregir los desajustes. Por tanto, aquella expresión que indica que los gobernantes venezolanos de las décadas de los ochenta y noventa estuvieron de brazos cruzados admirando el fuego devorador, es absolutamente falso, de manera que: “el hecho de que la sociedad venezolana haya podido sortear la severa crisis política (…) recurriendo a mecanismo institucionales y sin que se haya producido el quiebre de su sistema democrático se debe, entre otros factores al proceso de reforma del Estado que se inició en 1984 con la constitución de la Copre.[5]
La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) creada en 1984, estuvo integrada por un nutrido grupo de figuras, profesionales y políticos de diversas posiciones, todas tenían un objetivo común, “…llevar a cabo un estudio sistemático y profundo que permitiese ofrecer propuestas contundentes a la descentralización y reforma del Estado, y que diese lugar a crear mayor espacio para la participación ciudadana.”[6] La COPRE fue importante, demostraba que el país y aún más la democrático venezolana no era infalible ante el deterioro, como cualquier otro sistema requería de atención. No obstante, aquellas apreciaciones emergidas de la comisión terminaron por ser desoídas, siendo probablemente la elección para gobernadores la única sugerencia estimada y aplicada.
Para 1988, Venezuela presenciaría una nueva contienda electoral, marcada por varios factores, todos ellos asociados a la crisis estructural que vivía el país. El candidato llamado a obtener la victoria era Carlos Andrés Pérez del partido Acción Democrática. En torno a él existía un aura triunfalista, no sólo en lo concerniente a los votos que pudiese obtener, sino, además, a los cambios que generaría en el país, para el ciudadano la elección de CAP podría traducirse en la posibilidad de revertir los efectos de la crisis. Las sensaciones eran tan esperanzadoras que, la juramentación del presidente se realizó fuera de los espacios habituales, el Congreso había quedado vacío y una sala teatral fue habilitada para ungir al nuevo gobernante:
El 2 de febrero de 1989 el escenario semihexagonal de novecientos metros cuadrados de la Sala Ríos Reyna fue ocupado casi en su totalidad por una réplica del estrado del Senado (…) A Pérez le tomó juramento un copartidario, Octavio Lepage, que era el presidente del Senado, y por si fuera poco recibió el mando de otro compañero de partido, Jaime Lusinchi, un antiguo amigo. El camino lucía despejado para el nuevo gobierno. La fiesta tenía que ser con pompa.[7]
Un poco más de veinte días tardaría la gestión de Carlos Andrés Pérez en recibir los primeros conflictos, en esta ocasión, de orden social. Luego de anunciar las medidas económicas que el gobierno asumiría: liberación de precios, incremento de los servicios, aumento de la gasolina y del transporte público hasta un 30%. Con ello, un grupo de transportistas haciendo gala del más desproporcionado de los excesos, cobrarían el aumento sin la anuencia de ningún organismo, desatando así la irá colectiva un 27 de febrero de 1989.
El celofán estaba roto, la luna de miel había terminado y el país reclamaba nuevas y eficientes acciones, mientras disminuía significativamente la popularidad de los principales partidos políticos del país, en especial Acción Democrática. Esta situación dejaría la escena servida para el desarrollo de las primeras elecciones regionales en el país.
Gloria Lizárraga de Capriles y Lolita Aniyar de Castro, al rescate de la política
Con el asfalto todavía humeante por los sucesos iniciados el 27 de febrero, el gobierno anunciaría una serie de reformas destinadas al reajuste y buen funcionamiento del sistema, se trataban de medidas ya sugeridas por la COPRE en 1984. De esta manera, el Congreso de la República señalaría el visto bueno de las siguientes leyes: Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados, Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, Ley Orgánica de Régimen Municipal. Todas esas nuevas leyes se unían a las ya sancionadas en 1988, como la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el objetivo estaba fijado no sólo en el modelo amparado en la descentralización, sino además en la necesidad de crear confianza en la ciudadanía.
La potestad de selección de los gobernadores atribuida al Presidente de la República, pasaba desde ese momento a las manos del pueblo, los votantes ahora tenían el derecho y el deber de elegir sus representantes regionales, sin embargo, no era para el votante una novedad que en gran medida llamara su atención, esos hombres y mujeres observaban con desdén el rito electoral, y las futuras elecciones fijadas para el mes de diciembre, lucían en gran medida como un espacio para el “voto castigo” sobre el partido de gobierno.
Con respecto a este punto el politólogo Luis Salamanca en su obra ¿Por qué vota la gente? comenta que, próximo a las elecciones de 1989 y posteriormente en 1993 se apreció entre los electores “…una dinámica de desalineamiento electoral sin realineación, por cuanto los electores no se sentían atraídos por ninguna oferta electoral, sino que se refugiaba en una actitud antipolítica y, más precisamente, antipartidista”.[8]
Ese desaliento del que nos habla Salamanca quedará evidenciado claramente en los resultados de aquel 3 de diciembre de 1989. El presidente Pérez había llegado a la silla de Miraflores obteniendo la victoria en 19 de los 20 estados que componían al país. Para el momento de las elecciones regionales el partido Acción Democrática perdería en 9 de las 20 gobernaciones posibles, seguidos por COPEI quienes obtuvieron 7 gobernaciones, La Causa R y el MAS dividieron las dos entidades restantes. Claramente, AD se mantenía como la principal fuerza política del país, sin embargo, sus derrotas en estados como, Anzoátegui, Miranda, Zulia, Bolívar y Carabobo era un claro indicador de que las cosas no estaban en su mejor dinámica.
Aunado a lo anterior, existió un factor más contundente que demostraba el malestar del ciudadano, su desinterés por el rito electoral, el partido AD y el estado de cosas que envolvió aquel proceso, hablamos del fenómeno de la abstención:
Tanto el voto de oposición como la abstención electoral, que alcanzó la cifra de 54,85%, actuaron como mecanismos de desahogo del descontento político y malestar social reinante, enviando un mensaje claro, pero no escuchado entonces por los actores hegemónicos.[9]
En medio de aquel panorama que a todas luces lucía caótico y desastroso, nuevas representaciones se presentaban en el concierto político, entre esas nuevas figuras no sólo encontramos a los partidos emergentes como el Movimiento al Socialismo (MAS) o La Causa R (LCR), también emergieron liderazgos femeninos importantes. Ya en las elecciones de 1988 se había presentado como candidata Ismenia de Villalba. Aunque esta primera presentación de una mujer como candidata presidencial no pudo ser del todo rutilante, quedaba muy claro que, el escenario electoral ya no estaría expresado exclusivamente por las tradicionales figuras políticas masculinas.
Bajo las condiciones de crisis, la experiencia de las elecciones de 1988 con la presencia de Ismenia de Villalba, una población molesta con las últimas medidas y acciones desarrolladas desde el gobierno, se llevó a cabo el proceso electoral de 1989, las primeras para elegir gobernadores. En ellas, fue electa Gloria Lizárraga de Capriles.
Baruta no existía como municipio independiente, producto de las nuevas reformas destinadas al proceso de descentralización obtendría su autonomía en aquel año de 1989, todo ello, producto de la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, con ello, Baruta se separaba del Distrito Sucre e iniciaría una nueva senda, una nueva historia. Las páginas políticas del novísimo municipio se inauguraban con la firma de su primera alcaldesa.
Gloria Lizárraga antes de su elección ya venía desarrollando actividades y promoviendo cambios en su comunidad, el partido COPEI observa en ella las cualidades necesarias para alzarse con la victoria e iniciar un proyecto social en el municipio. El partido verde, obtuvo un total de 101 alcandías en aquellas elecciones, entre ellas Baruta.
Si bien es cierto, en Venezuela ya habíamos tenido miembros femeninos en el Congreso, nunca una entidad municipal ni estadal habían estado bajo el mando de una mujer producto del sufragio directo, secreto y universal. Se trataba sin lugar a dudas del triunfo más importante hasta ese momento para el movimiento femenino que había surgido a principios de siglo, cuando un grupo de mujeres le dirigía una carta al presidente Eleazar López Contreras para exigir una serie de reformas. Aquel grupo que más adelante lograría la consagración del voto femenino para las elecciones presidenciales en 1947, encontraba de cierta manera su reflejo en la victoria obtenida por Gloria Lizárraga.
De las celebraciones y los vítores pasaban al plan de acción. El equipo de la nueva alcaldesa debía ponerse manos a las obras. Pronto, entenderán que las cosas no serían para nada sencillas. Aquel viejo adagio “trabajar con las uñas” calzaría perfectamente para los recién instalados en el poder:
Dado que el antiguo Distrito Sucre concentraba sus poderes en Petare, a Lizárraga le tocó asumir la labor de levantar desde cero la institucionalidad e identidad de Baruta, en medio de un país que ya mostraba síntomas de crisis económica e inestabilidad política luego de El Caracazo. La propia dirigente contó que la primera sede de la Alcaldía de Baruta operó en el tercer piso del centro comercial Plaza Las Américas, en un local con sillas alquiladas y cajas en lugar de archiveros y escritorios. Relata que, debido a la falta de recursos, se vio en la necesidad de llamar a las empresas ubicadas en el municipio para que adelantaran el pago de sus impuestos y así poder cancelar las nóminas de su personal obrero. Ni ella ni los funcionarios administrativos cobraron hasta tener ingresos estables.[10]
“Fue una experiencia hermosa, he sido muy feliz siendo la primera alcaldesa de Baruta y del país”[11] comentó Lizárraga en una entrevista. Su trabajo social y político había iniciado muy joven, “a los 14 años de edad, con el florecer de la democracia en Venezuela, Lizárraga se inició en las filas del partido socialcristiano Copei. Allí fue una miembro activa donde abogó por los sectores más vulnerables de la sociedad, faceta que mantuvo durante su Administración y en sus labores humanitarias una vez alejada del foco político”.[12]
Mercados a cielo abierto, organización y apoyo al desarrollo de diferentes disciplinas deportivas en el municipio y la creación de la policía municipal durante su primer año de gestión, constituían parte del legado indeleble de Gloria Lizárraga. Al mismo tiempo, su presencia como gobernante abría una ventana que reafirmaba (si es que aún había alguna duda) que la misión de la mujer como ciudadano debía ser global, no era suficiente con la participación como votante, era preciso extender las acciones hasta el acto mismo de gobernar. Luego de 1992 cuando concluye su periodo de gobierno, aparecerían nuevas candidatas y nuevos respaldos por parte de los votantes, tal es el caso de Ivonne Attas, quien se convertiría en la segunda alcaldesa del municipio un periodo posterior.
Llegamos así, al año de 1992, tristemente recordado por los venezolanos. Miembros de las Fuerzas Armadas bajo una nocturnal operación intentan deponer al presidente Carlos Andrés Pérez, quien el día del alzamiento se encontraba de regreso luego de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Los alzados intentaron controlar varios estados importantes del país, incluyendo la ciudad capital. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana y con el amanecer, se fueron disipando las opciones del grupo de complotados.
Aquella mañana, los venezolanos conocerían al para entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, su efigie desconocida pronto se convertiría en el vehículo para canalizar las distintas críticas hacia el gobierno de Pérez. Los diferentes opositores al gobierno enfilarían sus más duras críticas e incluso, más adelante, surgiría una contundente denuncia de peculado en contra del propio presidente.
En medio de aquel clima convulso se desarrollaron nuevas elecciones regionales, aquellos comicios marcaron el fin de la carrera gubernativa de Gloria Lizárraga. El municipio quedaba en manos de Ángel Enrique Zambrano, y en los anales de Baruta quedaría inscrito por siempre el nombre de su primera alcaldesa. Aquella primera experiencia de una mujer electa por el voto popular se replicaría prontamente en el estado Zulia.
El entorno electoral mantendría la misma aguda situación. Las elecciones regionales de 1992, al igual que aquellas desarrolladas en 1989, estaban precedidas por convulsos acontecimientos que dinamitaba las aspiraciones del partido blanco, pero más allá de eso, quebrantaban el sentimiento hacia el carácter institucional representado en las elecciones populares. Las intentonas golpistas de 1992, habían creado un turbio ambiente previo al 6 de diciembre de aquel año, cuando los venezolanos debían acudir a las urnas para elegir nuevos gobernadores o reelegir aquellos que habían demostrado gestiones más o menos decentes. Los resultados serían contundentes en dos lecturas, en primer lugar, el carácter abstencionista se mantenía, aun cuando descendió un 4% (ver cuadro A y B), por otro lado, Acción Democrática perdía aquella posición como principal fuerza electoral en el ámbito regional, perdiendo cuatro de las once gobernaciones obtenidas en 1989.
Cuadro. – A
| Elecciones 1989 |
| Gobernadores | Alcaldes |
| Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo |
| Votos válidos | 3.978.290 | 94,5 | 3.978.803 | 95,9 |
| Votos nulos | 220.346 | 5,5 | 166.703 | 4,1 |
| Votos escrutados | 4.198.636 | 100,0 | 4.145.506 | 100,0 |
| Abstención | 5.0007.486 | 54,9 | 5.007.486 | 54,9 |
| Población electoral | 9.205.849 | 100,0 | 9.205.849 | 100,0 |
Cuadro. – B
| Elecciones 1992 |
| Gobernadores | Alcaldes |
| Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo |
| Votos válidos | 4.635.607 | 95,8 | 4.471.988 | 91,8 |
| Votos nulos | 202.473 | 4,2 | 396.662 | 8,2 |
| Votos escrutados | 4.838.080 | 100,0 | 4.868.650 | 100,0 |
| Abstención | 4.979.439 | 50,7 | 4.979.439 | 50,7 |
| Población electoral | 9.817.519 | 100,0 | 9.817.519 | 100,0 |
Fuente: Dirección de Estadísticas del Consejo Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, el repunte de COPEI en las elecciones regionales, la reelección de Oswaldo Álvarez Paz en el Zulia y las intentonas golpistas de 1992, generaron un clima que brindaba una aparente oportunidad para el líder zuliano en las elecciones presidenciales en 1993. De esta manera, Álvarez Paz se convertiría en el candidato de la tolda verde, para lo cual debía abandonar su cargo como gobernador del estado Zulia.
El 5 de diciembre de 1993, se desarrollaron las elecciones generales, donde los zulianos además de votar por un nuevo presidente, también debían escoger a su nuevo gobernador. De esta manera, y con un 40,74% de los votos válidos y con el apoyo de partidos como el MAS, Convergencia y URD, Lolita Aniyar de Castro obtenía la victoria y se convertía en la primera gobernadora electa por voto popular.
El nuevo gobierno concentraría sus fuerzas en tratar de construir un proyecto social, Aniyar de Castro consideraba que las bases de una buena gestión se encontraban en la posibilidad de ofrecer a los sectores más necesitados las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Había llegado al poder con el apoyo de muchos partidos identificados de izquierda, como: PCV, Liga Socialista, Bandera Roja, Movimiento Electoral del Pueblo y La Causa Radical, sin embargo, más allá de imponer un discurso ideológico su misión era principalmente trabajar por el desarrollo del estado.
Lolita Aniyar de Castro, llegaba a la gobernación con cincuenta y seis años de edad, poseía una importante formación en el mundo del Derecho Penal y la criminología, por muchos años había formado parte del cuerpo docente de la Universidad del Zulia, conocía las fortalezas y las debilidades de una entidad que ahora se encontraba bajo su dirección. La política y las responsabilidades de estado tampoco eran ajenas a ella, con anterioridad había representado al Zulia en la Asamblea Legislativa y en el Congreso Nacional de Venezuela.
Durante su gestión fue diseñado el VI Plan de Desarrollo Regional, y el principal énfasis estuvo en la disminución de la pobreza, enfocándose en oportunidades para los sectores más necesitados, se trataba de un proyecto regional con un “acento profundamente social, privilegiando la justicia social, el respeto por los derechos de la gente, el contacto directo con los humildes y un especial afecto y reconocimiento a los marginados (los niños, las mujeres, los ancianos y los indígenas)”.[13] Uno de los aspectos más destacado en el accionar de la nueva gobernadora, estuvo representado en la capacidad de la consulta ciudadana, en este sentido, empleó diversas herramientas como el Organismo Regional de Desarrollo y el Comité de Solidaridad Humana, para sondear las realidades de las comunidades.
Aniyar de Castro quiso fortalecer precisamente el aspecto cultural, que permitiría una asimilación de los valores de justicia y equidad: “La secretaría de cultura promovió los Consejos de Poder Local de Gobierno, figura creada para la organización de diversas manifestaciones culturales de las comunidades, sin embargo, el propósito fundamental era organizar a la gente en cualquier manifestación de vida en el ámbito comunitario. Desde la Secretaría de Gobierno, se trabajó en la conformación de los Comité de Seguridad Ciudadana como una forma de participación activa de los vecinos en la constitución de mecanismos de prevención del delito”[14]. Su amplia experiencia en el Derecho Penal, le permitió enfocar su gestión hacia la prevención del delito, disminuir los canales de criminalidad y apostar por un sistema judicial más eficiente.
En este sentido, para Lolita Aniyar era de vital importancia el “desarrollo del capital humano como origen y destino de la acción de gobierno, y con ello el enfrentamiento y erradicación de la pobreza”[15]. El país que vivieron los venezolanos durante aquel periodo 1993-1995, era radicalmente distintos al país que hoy podemos visualizar, sin embargo, existían importantes y estructurales problemas que requerían de acciones inmediatas, y entre esas necesidades se encontraba el alto costo de la canasta básica, los servicios asistenciales y el plano educativo, metas que Aniyar deseaba cumplir, pero el propio contexto del país se lo impedía.
Claramente, las buenas intenciones no son suficientes, gestionar una entidad regional tan compleja e importante como lo es el Estado Zulia requiere de la comprensión de una serie de notables variables, en este sentido, el gobierno de Lolita Aniyar:
…intentó atacar la fragmentación institucional de la política social, y aunque no desarrolló una política totalmente coherente en el área de la economía social, si la tomó dentro de sus áreas prioritarias, de acuerdo con los señalamientos y directrices del gobierno central en su IX Plan de la Nación. Sin embargo, la política de apoyo al sector carece en este corto periodo de una base institucional coordinada, pese a la creación de la Oficina para la Coordinación de las Políticas Sociales y del esfuerzo que ORDEC hizo para organizar la participación de las comunidades. En general, la falta de información sistemática para la toma de decisiones y la diversidad de posiciones ideológicas, fueron los elementos básicos para no lograr una política de apoyo a la economía social más coherente y efectiva durante este periodo. Además de la persistencia de una política social con tendencia asistencialista.[16]
Pese a ello, se esforzó también en el complejo campo de la vivienda, no prometió solventar aquel costoso problema, sin embargo, ofreció mediante el Comité de Solidaridad Humana y el Instituto de Desarrollo Social, facilidades para promover la adquisición de materiales necesarios para la construcción, por supuesto, la autoconstrucción de viviendas no solventaba los problemas existentes en materia habitacional y en algunos casos pudo agravarla debido a la falta de planificación urbanística en las comunidades.
Con respecto a la privatización, tema envuelto en polémica durante los primeros años de la década de los noventa, el gobierno de Aniyar de Castro, fue en la vía contraría. Intentó que el puerto, aeropuerto y el puente Rafael Urdaneta fuesen administrado de la mejor manera, evitando actos que pudiesen poner en riesgo el buen funcionamiento de estos tres elementos de ingreso económico para la entidad: “después de realizar una evaluación que revela corrupción, incumplimiento de los contratos por parte de las empresas privadas, falta de mantenimiento, problemas operativos y prestación de un servicio ineficiente”[17] el gobierno decidió revertir paulatinamente la privatización que ya había iniciado en el estado.
Lolita Aniyar pensó que era posible establecer un proyecto social en el estado Zulia y decide presentarse a la reelección en 1995, tenía la convicción que las cosas marchaban por buen camino y era necesario darle continuidad. Sin embargo, el país había tomado otro rumbo. La intentona golpista de 1992, el caso de corrupción donde se encontraba implicado el Presidente de la República, el descredito hacia los partidos políticos y un latente deseo que clamaba por resultados inmediatos, trajo como consecuencias que los outsider militares empezar a visualizarse como opciones posibles para la dirección del país, de esa manera, Francisco Arias Cárdenas ganaría aquellas elecciones y al finalizar su mandato terminaría siendo reelecto. El país ingresaba por otra vía y un incierto horizonte aguardaba.
***
Luis Fernando Castillo Herrera
Profesor de Geografía e Historia egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Caracas. Magíster en Educación, mención Enseñanza de la Historia. Diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela (Fundación Rómulo Betancourt). Cursante del Doctorado en Ciencia Política Universidad Simón Bolívar (USB). Profesor Asistente adscrito al Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. Coordinador del Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”. Editor de la revista académica Tiempo y Espacio.
***
[1] Guillermo Tell Aveledo. La Segunda República Liberal Democrática, 1959-1998. Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, 2014. p. 34.
[2] Ibidem, p. 35.
[3] Margarita López Maya. Del viernes negro al referendo revocatorio. Caracas, Alfadil, 2005, p. 21.
[4] Ibidem, p. 23.
[5] Ibidem, p. 115.
[6] Elías Pino Iturrieta Coord.) Historia mínima de Venezuela. Ciudad de México, El Colegio de México, 2019, p. 204.
[7] Mirtha Rivero. La rebelión de los náufragos. Caracas, Editorial Alfa, p.32.
[8] Luis Salamanca. ¿Por qué vota la gente? Caracas, Editorial Alfa, 2012, p. 139.
[9] Margarita López Maya. Del viernes negro al referendo revocatorio…, p. 119.
[10] Jordan. F. El legado de Gloria Lizárraga de Capriles, la madre del municipio, El Diario, 03 de marzo de 2021. Disponible en: Artículo: https://eldiario.com/2021/03/31/el-legado-de-gloria-lizarraga-de-capriles-la-madre-del-municipio-baruta/
[11] Entrevista a Gloria Lizárraga de Capriles, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NAUb7HPCoDI&t=18s
[12] Jordan. F. El legado de Gloria Lizárraga de Capriles, la madre del municipio, El Diario, 03 de marzo de 2021. Disponible en: Artículo: https://eldiario.com/2021/03/31/el-legado-de-gloria-lizarraga-de-capriles-la-madre-del-municipio-baruta/
[13] Jennifer Fuenmayor; Haydée Ochoa Henríquez. Descentralización y modernización administrativa de las gobernaciones en Venezuela: el caso del estado Zulias, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 9, núm. 1, enero-abril, 2003, pp. 195-196.
[14] Ibidem, p. 196.
[15] Lolita Aniyar de Castro. El Zulia que Queremos, El Zulia que Podemos Alcanzar. Programa de Gobierno 1993-1996. Maracaibo, Venezuela, p. 30.
[16] Gabriela Moran Leal, Emis Cavadias Gómez, Carlos Eduardo López. Las organizaciones de la economía social en la Reforma del Estado en Venezuela: Caso del Estado Zulia 1989-2000, TENDENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vol. III. No.1 Julio de 2002, Universidad de Nariño. p. 159.
[17] Jennifer Fuenmayor; Haydée Ochoa Henríquez. Descentralización y modernización administrativa de las gobernaciones en Venezuela: el caso del estado Zulias…, p. 197.
***
Este texto fue publicado originalmente en la vigésima edición de la Revista Democratización del Instituto Forma.
https://prodavinci.com/venezuela-1983-1995-una-mirada-politica-al-pais-de-fin-de-siglo/




.jpeg)