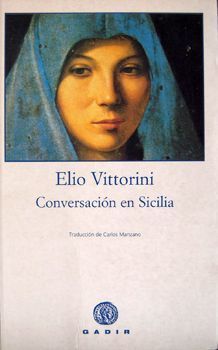
Me gustan mucho las novelas que tratan sobre la actualidad de su momento. Mejor que los libros de Historia, con sus fechas señeras y sus hechos aislados, la literatura nos puede invitar a conocer la intrahistoria de la humanidad contada en el mismo instante en que ocurre, pero con la perspectiva sabia y lúcida que solo los grandes autores pueden atesorar. Elio Vittorini (1908-1966) fue un hombre sabio que supo sublimar los duros años que le tocó vivir para convertirlos en bellas historias que hablaran de nosotros mismos, del ser humano eterno que siempre sobrevive por encima de las guerras y las crisis. Y en plena guerra, en 1942, escribió Conversación en Sicilia, que es una invitación a reflexionar sobre todo aquello que el hombre puede hacer cuando nada puede hacer para frenar la barbarie. Para ello eligió la forma del viaje, un viejo tema de la literatura, que en sus manos se convirtió en una especie de poema narrativo de bellísimo calado, que se sobrepone a la mezquindad del momento en que fue escrito.
¿Qué se puede esperar de un hombre acosado por las nefastas circunstancias de su tiempo? Así se nos presenta Silvestro, el protagonista y narrador de esta historia, un hombre de 39 años que relata cómo se encuentra en una ciudad del norte de Italia, presa de una angustiosa furia por el género humano perdido, con la cabeza gacha cuando ve los estridentes titulares de los periódicos, cuando acompaña a sus amigos, cuando se encuentra junto a su esposa. Siempre con la cabeza gacha, con los zapatos rotos por donde entra la lluvia, y leyendo más matanzas en los titulares de los periódicos, y más lluvia, con los pies mojados en medio de una calma sin esperanza, considerando el género humano perdido y sin tener ganas de hacer algo en contra, y sin tener ganas de hacer nada con su esposa, o mientras lee su único libro, un diccionario, o con sus amigos, como si nada tuviera que decir, afirmar, negar, como si nada suyo estuviera en juego y no hubiera nada que escuchar ni dar.
Un día recibe una carta de su padre en la que le anuncia que ha dejado a su madre en Sicilia y se dirige con otra mujer a Venecia para emprender una nueva vida, dejando su mísera profesión de ferroviario para subsistir dando clases particulares. En la misma carta invita a su hijo a que vaya a ver a su madre a Sicilia el día de su santo, en vez de mandarle una tarjeta postal, como lleva haciendo los últimos quince años, los mismos que hace que se fue de su mísero pueblo para emigrar al norte.
Este es el punto de partida de la novela: un viaje a Sicilia, un viaje al pasado que también será un viaje al futuro y al encuentro con una tierra de la que casi nada recuerda pero que ha marcado su identidad. Capítulo a capítulo lo iremos viendo llegar al punto de destino: primero, en el ferrocarril, acompañando a pobres jornaleros que vuelven a su casa y que consideran americano al protagonista, porque come entre horas, porque come queso y no el montón de naranjas que ellos llevan y con las que les han pagado los jornales; o esos dos señorones que fuman puros y que arreglan el mundo a su manera, limpiándolo de toda esa gentuza miserable que atiborra el tren y que son una amenaza para la prosperidad del país y de sus vidas; u otros viajeros que llevan consigo el dolor, la tristeza y la duda que han obtenido fuera de su tierra, en lo que ellos consideraban la Tierra Prometida, pero que no es tan diferente a esa Sicilia a la que ahora regresan.
Solo por ese viaje en tren hacia la isla esta novela merecería la pena ser leída, pero en el pequeño pueblo donde vive su madre le esperarán muchas más sensaciones olvidadas. La primera, su propia madre, una vieja que ni siquiera ha cumplido los cincuenta años, que le dice a su hijo que ha sido ella la que ha echado a su padre de su presencia porque no aguantaba su cobardía y su forma de ser demasiado amable con las mujeres, no como el abuelo, el padre de ella, un hombre que también se llevaba a la cañada a las mujeres en las que se fijaba, pero que tenía orgullo, valor, que iba con la cabeza bien alta por el mundo. Y como ahora se encuentra sola, se dedica a ponerle inyecciones a las vecinas, todas ellas enfermas de la tisis o la malaria.
Ese será otro viaje dentro del viaje que emprenda el protagonista, la visita a las pobres casas de la gente enferma, junto a su madre, que está orgullosa de que su hijo la vea hacer lo que mejor sabe hacer y, de camino, vea la lozanía de los cuerpos de las mujeres sicilianas a las que pincha. Y mientras tanto, mientras van de una casa a otra, vuelven los olores y los sabores de antaño, se entera de cosas que le ocurrió en la infancia cuando él era demasiado niño como para recordarlas, descubre las peleas a guantazos entre sus padres, los eternos flirteos de su padre con las campesinas y las mujeres de los demás ferroviarios, lo que comían en aquella época, nunca feliz, nunca próspera. De alguna manera, los que tenemos ya cierta edad, nos podemos reconocer en ese protagonista que vuelve a la casa materna y habla con su madre o su padre de cosas que ya había olvidado o que nunca supo, como si hubiera otra vida dentro de la propia vida que hubiera transcurrido en un sueño.
Cansado de tantas visitas, el protagonista se queda esperando a su madre en la calle y conoce a un afilador al que le da su navaja para que la afile. En este momento, empieza un viaje mucho menos sentimental que el anterior con su madre: diríase que se adentra en un territorio abstracto, como si ese afilador, y un amigo tendero de éste, y el dueño de un bar donde van juntos a beber vino, fueran la quintaesencia del ser humano flagelado por su solitaria humildad. El relato se convierte en algo hipnótico, donde las voces, que nunca paran de conversar, hablan sobre el género humano, sobre las ofensas y sobre las caras ofensivas que se ríen de las ofensas infligidas y por infligir.
Bebe el vino de la amistad y de la soledad y, en un momento dado, sale de la taberna y atraviesa el cementerio donde se encuentra, sin verlo, con un soldado cuyo padre y madre son los mismos que Silvestro, y que dice tener siete años y que ha vuelto a su tierra para jugar con su hermano Silvestro, pero ese hermano murió en la guerra y sin embargo ahora le pide un cigarrillo y un momento de conversación, y conversarán toda la noche hasta que Silvestro se despierte de repente en la casa de su madre, con la resaca de la borrachera.
Tres días dura este viaje alucinante, cuyo final es conmovedor, y en él, el protagonista viaja, desde su quietud sin esperanza, de conversación en conversación, donde todo es presente, pasado, memoria, fantasía y movimiento. Una novela inolvidable donde asoma un hilo de luz en un tiempo desesperanzado.
Conversación en Sicilia. Elio Vittorini. Gadir.
https://cicutadry.es/conversacion-en-sicilia-elio-vittorini/





No hay comentarios:
Publicar un comentario