Por Filosofía&Co 28 junio, 2021
El mal tiene sus formas de expresión que a nadie dejan indiferente. Ya sea por la repugnancia que provoca o por la irradiación de un halo trascendente, tanto de lo sobre-humano como de lo infra-humano, el mal es un misterio fascinante, atendiendo a su etimología latina, fascinare, como resultado de aquello que nos hechiza con su magia oscura. Arendt y Zambrano se sumaron a esta fascinación y lo afrontaron como objeto de estudio: de la banalidad de la que habló Arendt a la idea de Zambrano de que el mal más extremo es aquel que actúa como un abismo.
Un ejemplo evidente lo encontramos en los malvados literarios, sobre todo en los villanos de Shakespeare, quienes acaban embaucándonos por el aura que los aleja del resto de los mortales y que los lleva a cometer actos absolutos; esto es, aquellos que solo unos pocos serían capaces de realizar. Sin poder evitarlo, sentimos cierta admiración inconfesable por la valentía que desprenden esos villanos trágicos que viven su hamartia, su error fundamental, hasta las últimas consecuencias. Søren Kierkegaard dirá que no es la maldad lo que nos atrae de los perversos, sino su profunda desesperación. De lo que se deduce que el ser más desesperado es, también, aquel capaz de cometer las peores perversiones.
A esta tradición literaria y filosófico-teológica acerca de la fascinación que produce el mal se sumarán María Zambrano y Hannah Arendt, retomándola como objeto de estudio desde una perspectiva ética y política principalmente. Resulta interesante constatar cómo la ambigüedad en torno al «concepto del mal» se encuentra reproducida en ambas pensadoras de una forma muy similar.
En los cursos de ética dictados en 1965 en la New School for Social Research de Nueva York, Arendt enfatiza la coincidentia oppositorum del mal, proyectado como una figura bicéfala que no solo representa lo demoníaco, sino también a lucifer, el que «porta la luz». Por su parte, Zambrano retoma la imagen poética del sufismo iranio de Al-Hallaj en donde Satán (Iblis), el «más noble entre los nobles», llora de amor por el mundo. Como se ve, ya sea en forma de una antorcha o de un genio enamorado, el mal se convierte en una categoría esencial de pensamiento para ambas autoras.
En un primer acercamiento a la cuestión del mal, tanto Arendt como Zambrano se dejan guiar por la vía privativa aducida por San Agustín en Del libre albedrío. El obispo de Hipona se aleja tanto del argumento ontológico de la escuela maniquea y de algunos sofistas que asumen la coexistencia del bien y del mal a modo de dos entidades distintas como del intelectualismo moral de Sócrates y de la escuela platónica, que ven en la ignorancia el origen del mal, encontrándose la afirmación más rotunda en Protágoras: «Yerra por falta de saber quien yerra en la elección de los placeres y de los sufrimientos, esto es, en la elección de lo bueno y de lo malo» (357d).
Por el contrario, para Agustín el mal no es una entidad independiente, puesto que no existe por sí solo, sino de forma parasitaria del bien. El mal es, pues, una privación: el «no-bien».
María Zambrano y Hannah Arendt analizaron la fascinación del mal tomándola como objeto de estudio desde una perspectiva ética y política principalmente. Resulta interesante constatar cómo la ambigüedad en torno al «concepto del mal» se encuentra reproducida en ambas pensadoras de una forma muy similar
La evolución lógica que prosiguen ambas para su propio desarrollo conceptual pasa de este mal privativo agustiniano al «mal radical» de Immanuel Kant, cuya tesis central se basa en la coexistencia en la persona de una disposición innata (Anlage) al bien y de una propensión (Hang) al mal, igualmente radicada en la condición humana, pero evitable. En Lecciones sobre la filosofía de la religión, Kant afirma: «El mal en el mundo puede considerarse como el incompleto desarrollo del germen para el bien. El mal no posee un germen específico, porque es mera negación y solamente consiste en la limitación del bien» [1]. Así pues, el mal kantiano también se presenta en forma de una negación: el «no-ser-siendo».
En los textos iniciales de Arendt, y en la primera edición de Los orígenes del totalitarismo, es fácil encontrar remisiones al mal radical kantiano. De igual modo, en términos muy afines a la doctrina de Kant, Zambrano afirma en Persona y democracia que el mal resulta del incompleto desarrollo del ser humano, todavía en estado larval, y es consecuencia directa del sentido trágico de la vida.
No duró demasiado, sin embargo, la aceptación de los postulados de los grandes teóricos del mal. La violencia impredecible con la que los acontecimientos históricos convulsionaron al mundo, mostrando un potencial del mal hasta entonces inimaginable, hizo evidente la imposibilidad de seguir negando, es decir, neutralizando, aquello sufrido en la propia persona. Tras el encuentro cara a cara con el horror de los totalitarismos del siglo XX, en Arendt y en Zambrano se gestó la urgencia de pensar el mal por sí mismo, directamente desde aquello que Walter Benjamin llama el «shock de la experiencia»: el firme y brutal golpe con la realidad. Y, como resultado de ese irremediable estremecimiento, para la filósofa malagueña, pensar el mal es, a la vez, clarificarlo, sabiendo muy bien que no hay luz sin su sombra:
«Los crímenes han sido ya cometidos. Ha llegado la hora del conocimiento. Convertir la tragedia en una gota de luz. Para ello hay que hundirse en las entrañas, removerlas, purificarlas con la antorcha del pensamiento». [2]
En esta cita se intuye ya la decisiva influencia de la mística de la luz, así como la impronta de la dialéctica gnóstica en torno al mal. En Zambrano, siguiendo la tesis del alemán Jacob Böhme, el principio destructivo, simbolizado por la imagen del fuego, es indispensable para que triunfe el principio creativo de la luz.
Tras el encuentro cara a cara con el horror de los totalitarismos del siglo XX, en Arendt y en Zambrano se gestó la urgencia de pensar el mal por sí mismo, directamente desde aquello que Walter Benjamin llama el «shock de la experiencia»: el firme y brutal golpe con la realidad
De forma paralela, en una carta dirigida a Gershom Scholem, Arendt confiesa de la siguiente manera su giro consciente hacia la concepción de un «mal absoluto»:
«Ahora estoy convencida de que el mal nunca puede ser ‘radical’, sino únicamente extremo, y que no posee profundidad ni tampoco ninguna dimensión demoníaca. Puede extenderse sobre el mundo entero y echarlo a perder precisamente porque es como un hongo que invade las superficies. Y ‘desafía el pensamiento’, tal como dije, porque el pensamiento intenta alcanzar cierta profundidad, ir a la raíz, pero cuando trata con la cuestión del mal esa intención se ve frustrada porque no hay nada. Esa es su ‘banalidad’. Solamente el bien tiene profundidad y puede ser radical». [3]
Así contemplado, el mal se vuelve absoluto en aquellos casos en los que el ejercicio de reflexión no puede llegar a sus raíces, porque son inexistentes. El mal, desenraizado, no tiene límites y puede expandirse hasta extremos impensables, escapando por completo a la comprensión humana. La imagen del «hongo» que introduce aquí Arendt remite, sin duda, a la analogía de la «enfermedad» que utiliza Friedrich Schelling en Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana para demostrar cómo el mal puede llegar a tomar el cuerpo de la persona al completo, haciendo imposible saber el foco desde el cual se originó. La monstruosidad del mal se deduce de esta imposibilidad de ubicarlo con el pensamiento, lo que a su vez anula la facultad de condenarlo o de perdonarlo, quedando irresoluble para siempre en el transcurso de la historia.
El tercer salto arendtiano, el más original, controvertido y, sin duda, el que se ganó para siempre un puesto dentro de la teoría del mal, es aquel que aterriza de pleno en la banalidad. Tras el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, la politóloga desarrolla en 1963 su polémico concepto sobre la banalidad del mal, que incide, de nuevo, en la falta de reflexión, pero ya no desde el punto del espectador, sino desde el mismo perpetrador del acto malvado. La gran provocación que introduce el planteamiento de Arendt es la «normalidad» con la que se caracteriza a estos agentes del mal, que dejan de ser criminales y se convierten en personas comunes quienes, con mayor o menor entusiasmo, cometen actos atroces porque consideran que es lo que se espera de ellos:
«Lo más inquietante de la persona de Eichmann era, precisamente, su semejanza con muchos otros como él, quienes, en su mayoría, no eran ni perversos ni sádicos, sino que eran, y son, terrible y aterradoramente normales». [4]
Partiendo de estos presupuestos, lo banal del mal consiste en que ha sido cometido por «nadie», por seres humanos que se niegan a ser personas al ser incapaces de emitir un juicio de valor sobre los propios actos, que les permita, más tarde, asumir la responsabilidad correspondiente. Aquí, Arendt retoma el diálogo platónico de Gorgias, en el cual se esgrime que solo aquel individuo incapaz de «conversar consigo mismo», recordando que la filosofía es el arte del logos, podrá cometer un acto injusto. La persona justa, por el contrario, ante el pavor de entrar en contradicción con su Yo esencial, preferirá sufrir el mal en la propia persona antes que perpétralo injustamente contra un tercero.
La banalidad del mal, así entendida, no convierte a los seres humanos en malvados, sino en entes superfluos constituidos por la más profunda indiferencia. En otras palabras: por la necedad hasta su extremo más peligroso.
La gran provocación que introduce el planteamiento de Arendt en su concepto de «la banalidad del mal» es la «normalidad» con la que se caracteriza a los agentes del mal, que dejan de ser criminales y se convierten en personas comunes que cometen actos atroces porque consideran que es lo que se espera de ellos
Pudiera parecer sorprendente, o quizás no, que Zambrano, en 1958, cinco años antes que su coetánea judía, expresara en los mismos términos el surgimiento de esos «nadies» capaces de las peores fechorías:
«Y resulta curioso que las más terribles acciones, las más crueles, hayan sido llevadas a cabo no por los que tendrían más disposición para ellas, sino los que han tenido que vencerse para ejecutarlas, pues al aceptar lo que creían su deber han iniciado el absolutismo en contra de sí mismos: su propia persona ha sido primera víctima». [5]
Utilizando el mismo hilo de reflexión que Arendt, Zambrano concluye que el mal más extremo es aquel que actúa como un abismo en el que el individuo «se suicida como persona para seguir viviendo». [6] Este «mal abismático» es calificado como una enajenación del ser humano que se niega, de nuevo, a actuar con conciencia y con responsabilidad. Hipnotizado por la falacia de una mitología totalizante, se despoja de su personalidad moral; se hace, también para la filósofa española, superfluo. Con el natural humor que la caracteriza, Zambrano parodia «el paso de ganso de los desfiles hitlerianos» [7], como símbolo de ese ser anonadado al que los déspotas privaron del pensamiento y de la libertad, convirtiéndolo en un poseso, hundido en la pasividad de un ritmo frenético e incapacitado para la perplejidad, es decir, para el cuestionamiento:
«Las palabras servían de soporte a una especie de ‘tam tam’, de tambor mágico. Ese regreso a una oscura magia, ritos orgiásticos, un instante de epilepsia. Poseídos por la muerte, gritaban, ‘viva la muerte’. También aquí se gritó un día». [8]
En esta cúpula de resonancias que se establece entre los pensamientos de ambas autoras en torno al concepto de mal, se escucha también, en un tono grotesco y cómico, el último grito de Adolf Eichmann antes de morir, lleno de palabras vacías y de clichés propios de su obediencia de cadáver y tan alejados del kommós de los héroes trágicos: «¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! Nunca las olvidaré».
Es otro grito, sin duda, el que debiéramos escuchar, y viene de un prusiano: Sapere aude! (¡Atrévete a saber!).
[1] Immanuel Kant, Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, Beyer, K., Halle, 1937., p. 1078.
[2] María Zambrano, Persona y democracia, en Obras completas III, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 403.
[3] Richard J. Bernstein, ¿Cambió Hannah Arendt de opinión? Del mal radical a la banalidad del mal, en Fina Birulés (ed.), Hannah Arendt. El orgullo de pensar, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 237.
[4] H. Arendt, Eichmann in Jerusalem, Múnich/ Berlín/ Zúrich, Piper, 2016, p. 400.
[5] M. Zambrano, Persona y democracia, op. cit., p. 436.
[6] Ibid., p. 427.
[7] Ibid., p. 391.
[8] Ibid., p. 496.
https://www.filco.es/arendt-y-zambrano-el-mal/


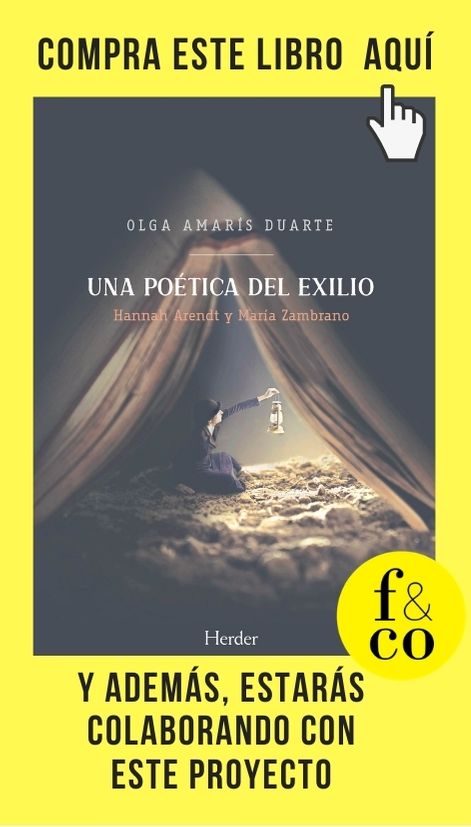




No hay comentarios:
Publicar un comentario