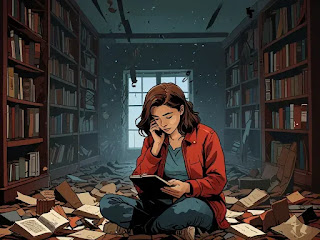Las listas de espera de la sanidad británica causan 14.000 muertes «evitables» al año
Tras un devastador informe sobre el sistema de salud nacional, el primer ministro Keir Starmer promete reformas profundas antes de destinar más fondos
Inglaterra ya no es la meca de los sanitarios españoles

Catorce mil muertes evitables al año. Esa es la cifra que destaca el Royal College of Emergency Medicine como el costo humano de las largas esperas en el servicio de urgencias del sistema público de salud (NHS) en el Reino Unido. Un número devastador que encapsula el estado crítico en el que se encuentra el sistema sanitario del país, al borde del colapso, y que es el tema central de un nuevo informe encargado por el gobierno a Lord Ara Darzi, un cirujano de renombre mundial y ex responsable de Salud. Su diagnóstico no deja lugar a dudas: el sistema está gravemente dañado, y la falta de inversión desde la década de 2010 ha dejado al NHS en una posición de profunda vulnerabilidad.
El informe revela que, desde esa década, Inglaterra ha invertido casi 40 mil millones de libras menos que naciones pares como Alemania, Francia o Australia, en activos de salud e infraestructura. Esta falta de gasto en modernización ha agravado las listas de espera, que actualmente afectan a 7.6 millones de personas. Los equipos médicos esenciales, como las máquinas de resonancia magnética o de tomografía computarizada, están obsoletos o son insuficientes, lo que retrasa los diagnósticos y tratamientos. Según Darzi, si Inglaterra hubiera igualado los niveles de inversión de estas naciones, esos 40 mil millones de libras podrían haber financiado las 40 «nuevas» instalaciones hospitalarias que prometió Boris Johnson en 2020 y que aún no se han materializado. Además, ese capital habría permitido reconstruir o renovar cada consulta de médico de cabecera en el país.
Oportunidad para reinventar el sistema
El primer ministro Keir Starmer, tras la publicación del devastador informe sobre el estado del NHS, ha sido contundente en su respuesta, afirmando que no habrá una inyección de fondos adicionales sin antes implementar reformas profundas. «No podemos simplemente arrojar más dinero al problema y esperar que se resuelva», declaró. «Lo que el sistema de salud necesita es una transformación radical, la mayor desde su creación, para garantizar que esté preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI».
Añadió que su gobierno está comprometido a llevar a cabo cambios estructurales y tecnológicos, y que «sólo después de ver avances concretos en la modernización del NHS podremos considerar un mayor financiamiento». Para el primer ministro, este momento representa una «oportunidad histórica» para reinventar el sistema, priorizando la prevención y el cuidado comunitario, en lugar de seguir dependiendo del modelo hospitalario tradicional que, según él, ya no es sostenible.
La crisis sanitaria que se vivió durante la pandemia de Covid-19 dejó al descubierto la fragilidad del NHS, que colapsó mucho antes de que el virus comenzara a propagarse. La cancelación masiva de tratamientos rutinarios y operaciones programadas no fueron sólo por causa del coronavirus, sino el resultado de años de falta de inversión en personal, equipos y capacidad hospitalaria. El país llegó al 2020 con una de las tasas de ocupación hospitalaria más altas de Europa, y el impacto fue desastroso. Durante los peores momentos de la pandemia, el NHS canceló más procedimientos rutinarios que cualquier otro sistema de salud comparable, lo que amplificó una crisis de listas de espera que ya estaba fuera de control.
A pesar de que Inglaterra ha mantenido un nivel de gasto en salud en línea con otros países desarrollados, alrededor del 10.9% del PIB en 2023, comparado con el promedio de la OCDE del 9.1%— el problema radica en cómo se ha gastado ese dinero. El informe concluye que el NHS no ha sabido gestionar de manera eficaz sus recursos, gastando en soluciones a corto plazo y dejando de lado las inversiones necesarias para asegurar un servicio moderno y eficiente. El resultado ha sido un sistema estancado en el pasado, con infraestructuras y tecnologías obsoletas. El informe de Darzi también apunta a las reformas de salud de 2012 como un «desastre sin precedentes a nivel internacional». Estas reformas, destinadas a modificar la estructura de gestión del NHS, «distrajeron al sistema de sus verdaderos problemas» y lo «debilitaron» en el momento en que más necesitaba fortalecerse.
El nuevo ministro de Salud, Wes Streeting, fue categórico al describir al NHS como «roto». Desde su nombramiento en julio, ha prometido hacer frente a las listas de espera para tratamientos no urgentes, pero también ha reconocido que el sistema necesita reformas profundas. A pesar de sus promesas, el gobierno laborista ha puesto en pausa la tan esperada «nueva ola» de hospitales que se anunció en 2020, lo que genera dudas sobre la viabilidad de las soluciones a largo plazo.
Descarga de culpa al Brexit
El informe de Darzi también echa por tierra la idea de que Brexit sea la causa principal de los problemas del NHS, a pesar de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha dificultado la contratación de personal en el sector de la salud. En su lugar, coloca la responsabilidad en una década de austeridad, que desvió fondos críticos de las inversiones en infraestructura hacia soluciones de emergencia a corto plazo. Y ahora, con una economía que enfrenta un déficit de 22 mil millones de libras, el reto de corregir los errores del pasado parece abrumador. «No podemos cambiar el pasado, pero debemos aprender de él», advierte el informe, subrayando que si no se toman medidas inmediatas, el NHS seguirá caminando por una cuerda floja, con miles de vidas en juego.
La Inteligencia Artíficial: ¿El declive del lector?
Bloghemia mayo 14, 2024
"En un entorno cultural saturado de mass media, donde las nuevas tecnologías que se introducen ya son de uso generalizado y, por ende, han penetrado en las formas de aprendizaje, pero lo que es más, han significado una erosión de ciertas habilidades humanas, ¿La lectura sigue siendo revolucionaria o contestataria?"
Artículo de José Daniel Arias Torres, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de Puebla, sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la lectura.
Por: José Daniel Arias Torres
Le pedí a ChatGPT que me diera una definición para “lector”, esto fue lo que arrojó:
"Un "lector" es una persona que se dedica a la actividad de leer textos escritos, ya sea por entretenimiento, educación, información o cualquier otroTec propósito. El término también puede referirse a un dispositivo electrónico o programa informático diseñado para leer o interpretar datos en un formato específico, como un lector de libros electrónicos o un lector de tarjetas de memoria. En un sentido más amplio, el término "lector" puede aplicarse a cualquier entidad que procese información de algún tipo." (OpenAI, 2024).
No son pocos los elementos que resaltan en su respuesta, en esta se aprecia una división entre un lector humano y un lector electrónico o informático, así, dentro del resultado somos testigos de un cambio de paradigma histórico.
¿Desde hace cuánto habríamos podido hablar de un lector informático o electrónico? Sin lugar a dudas, si hacemos un trabajo de investigación, probablemente nos podremos llevar la sorpresa de que estos lectores electrónicos existen desde mucho antes de lo que imaginamos, aún así, es recientemente que comenzamos a hablar de ellos como parte del día a día.
La definición que nos ofrece ChatGPT también es lo suficientemente flexible como para interpretar que dispositivos capaces de leer datos contenidos en una memoria entrarían dentro de la definición de “lector”, de esta forma, una consola de videojuegos que lee los datos y los traduce en imagen y sonido, sería en efecto un lector.
La Real Academia Española también ofrece algunas definiciones de “lector”:
3. adj. Perteneciente o relativo a la lectura. Comprensión lectora. “lector” def 3 Real Academia Española
4. adj. Dicho de un dispositivo electrónico: Que convierte información de un soporte determinado en otro tipo de señal, para procesarla de manera informática o reproducirla por otros medios. Unidad lectora. U. m. c. s. m. El lector de casetes, de CD-ROM. “lector” def 4 Real Academia Española
El intercambio de un formato y soporte de información a otro es lo más presente en estas definiciones, “lector” en este sentido parecería estar cercano al concepto de “traductor” sin mediación de la interpretación y reflexión, un simple cambio de idioma informático que prescinde de la experiencia.
¿Por qué un lector humano, capaz de imaginar, reinterpretar, sugerir, criticar, cocrear, inspirarse y rechazar, es puesto a nivel semiótico con lectores de barras o de códigos QR´s?
Creo que parte de la respuesta se encuentra en el manejo utilitario del lenguaje, esto quizá tiene su origen en el devenir histórico de los modos de producción y en la constitución de las sociedades de la información como modelo de progreso humano.
Hoy, la información es la unidad de valor básica, más allá de las mercancías, es la información a lo que se le otorga el peso dentro del flujo de capital, pues actualmente las cadenas de producción están definidas por la información que llega hasta los tomadores de decisiones. Big data y análisis de datos, son los elementos que definen perfiles políticos, electorales y comerciales y son estos mismos, parte de un mecanismo de control biopolítico, o como postularía Byung-Chul Han, de una psicopolítica.
Así las sociedades de la información, de las que se comenzaban a hablar desde Lyotard con su libro “La condición posmoderna” en la segunda mitad del siglo pasado, han abolido las grandes narrativas a favor del dato, del flujo informativo constante. Una sociedad que posibilita el tránsito de información sin obstáculos, es una que en teoría estaría dentro del progreso capitalista.
Una sociedad de la información, a su vez, es una que ha alcanzado un grado de interconexión digital tal que la mayor parte de sus integrantes se encuentra dentro de la red, esto, por supuesto, se logra a través de infraestructura e inversión en Tecnologías de la Información y a una voluntad política que hace posible la realización de tal proyecto. Este punto se debe de abordar con cautela, pues la interconexión solo garantiza un flujo libre y otorgamiento de información que alimenta a la red, sin que esto se traduzca en un mejor manejo de la información existente por parte de los usuarios para la creación de conocimiento, de ahí que Sociedad de la información no sea lo mismo que Sociedad del conocimiento.
La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas [...] La información es efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí. La información, que nace del deseo de intercambiar los conocimientos y hacer más eficaz su transmisión [...] mientras que un conocimiento – pese a determinadas limitaciones: secreto de Estado y formas tradicionales de conocimientos esotéricos, por ejemplo– pertenece legítimamente a cualquier mente razonable (UNESCO 2-5)
El conocimiento es el paso siguiente a la existencia de información, el conocimiento implica la organización y la interpretación de la información, no solo su codificación, el conocimiento en este sentido, es una pausa a la velocidad luz por la que tanto abogó McLuhan como medio -“El medio es el mensaje”-, pues este requiere de reflexión. No somos máquinas que transforman un dato en otro idéntico escupido a través de un formato sonoro o visual diferente al primero, sino que somos seres interpretativos y filosóficos, la interpretación y la filosofía aquí es el silenciamiento, la pausa, lo que viene una vez que el dato termina.
Marshall McLuhan en su libro “Comprender los medios de comunicación” menciona al inicio de su primer capítulo lo siguiente:
"Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este planeta se refiere"(McLuhan 25)
La implosión del mundo se debe al aumento de velocidad , lo que virtualmente reduce las distancias, algunas de las cuales podemos alcanzar a velocidad luz.
En un mundo post Mcluhaniano, la exposición a la velocidad ya no se teoriza, sino que se experimenta no solo en carne propia, sino en avatar propio, en nuestra proyección de consciencia en el mundo virtual. La velocidad ha abolido la dictadura de la distancia, la promesa de interconexión eficaz y rápida través del internet parecía apuntar la construcción de una sociedad más democrática y libre, pues el conocimiento estaría al alcance de todos, transmitido a velocidad luz, “No importa si usted se encuentra en México, podría ser el primero en enterarse de lo que sucede en Japón”.
El mundo heredado por Lyotard y McLuhan es uno donde las grandes narrativas y la distancia han sido abolidas, expatriadas, excomulgadas, la velocidad y la información es lo que gobierna a los sujetos, no se puede separar una de otra, vienen juntas, son simbióticas, casi extraterrestres. En un mundo así, veloz y sin dogma, conquistado plenamente por la falta de Dios Nietzscheano, pero sin la llegada del superhombre, la humanidad comenzó a ser receptora de los efectos de la velocidad.
Cuando trabajé en una agencia de publicidad y marketing como copywriter, cuyo nombre me reservo para no hacer publicidad de ese nefasto lugar, me encargué de realizar algunos conceptos creativos para alimentar las redes sociales de la agencia, fue entonces cuando me encontré con un estudio hecho por Microsoft en 2015 (Attention Spans), el cual mencionaba que la atención humana se había reducido en los últimos años de doce segundos, a solo ocho, utilicé esa información para realizar un copy “9.58 segundos es lo que tardó Usain Bolt en correr 100 metros, 8 segundos es lo que necesita tu publicidad para ganar o perder un cliente”.
El estudio en cuestión ha sido criticado, por supuesto, pero al menos en marketing y publicidad sabemos que se gana o se pierde a un consumidor en cuestión de segundos, los usuarios ya no dan oportunidades, ya no dan el beneficio de la duda, existe una necesidad de gratificación inmediata que se debe de satisfacer, ocho segundos, a veces, es un tiempo muy largo. En el histrionismo de un mundo así de acelerado, la brevedad es rey.
Lo pasado ayuda a ejemplificar que el campo visual y sonoro se han convertido en territorios en guerra, la información que nos llega y consumimos combate con otras miles por obtener un trozo del pastel, el pastel es nuestra atención, porque incluso el número de segundos que pasamos frente a un video o lectura, es información que pasa a formar parte de bases de datos tan complejas para la toma de decisiones, como sobre qué pantone sería mejor en el colorante del próximo dentífrico que se lanzará al mercado, eso es la Big Data, el Big Brother.
A su vez, también muestra que el ser humano informático está saturado y sobreestimulado por su entorno material y digital, solo basta visitar cualquier página web para percatarse de la cantidad infame de pop ups y publicidad con la que nos bombardean, vivimos en un estado de alerta bélico y psicótico crónico que nos exige fragmentar nuestra atención en tantos pedazos como la realidad acelerada demande. Una cultura que abandona sus monumentos a favor del camino de la aceleración, es una que mantiene su mirada y concentración en no morir aplastado por su propia inercia, no hay lugar para las narraciones en un piloto cultural de fórmula 1.
No han sido pocos los estudios que han abordado la correlación que existe entre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) y el desarrollo del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños y jóvenes. Con el paso de los años y la constante recolección de información que favorece el análisis de los efectos psicosociales de las TIC´s, se llega a conclusiones intuitivas y empíricas: Si bien no necesariamente tenemos TDAH, vivimos en un entorno cultural que motiva el desarrollo de un comportamiento de atención deficitaria.
Varios estudios científicos han explorado la relación entre el uso de dispositivos electrónicos y el TDAH. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Attention Disorders sugiere que la exposición prolongada a pantallas electrónicas durante la infancia podría incrementar la probabilidad de desarrollar síntomas de TDAH. (Rengifo 24)
Así la lectura existe en un entorno adverso que impulsa al lector a detenerse en la simple descodificación sin reflexión, la misión de la persona es ir por el dato y no por el cuerpo literario en sí. Si recurrimos dos palabras en inglés que me parece pueden ayudar a entender mejor esta problemática, podríamos decir que la lectura cotidiana se ha convertido en una suerte de skimming y scanning, quizá podamos identificar los datos importantes y el concepto general de una lectura, lo cual para hacer tareas que nos desagradan podría funcionar, pero, ¿A cambio de incrementar nuestra habilidad de análisis rápido, sacrificamos nuestra cualidad humana de síntesis, reflexión y crítica?
Es en este punto que nos encontramos con la forma en que el concepto de “lector” se hace más cercano al lector de códigos QR que con la forma de un lector reflexivo, casi un loco, como propondría Alberto Manguel en su ensayo “El loco de los libros”, pues las demandas contemporáneas nos exigen ser cazadores eficientes de datos, no lectores ociosos. La lectura está en plena transformación y mucho de lo que hoy se toma por lectura es solo descodificación, la llegada de las Inteligencias Artificiales y su uso burdamente guiado ponen en manifiesto que la lectura superficial será un fenómeno que se seguirá pronunciando.
No quisiera que se me malinterprete, no soy un inquisidor de las I.A´s, pero mi naturaleza pesimista me hace ser cauteloso con sus apologistas, solo hay que tomar como ejemplo lo que profesores y profesoras de todos los niveles educativos tiene por queja, “Los alumnos están entregando ensayos y análisis hechos por ChatGPT”, no es para menos, lo que es más, es lo esperable, probablemente en algún punto de mi vida secundaria o preparatoria también lo habría hecho, basta pedirle a la I.A que nos haga un análisis sobre x o y lectura para tener la tarea hecha en un par de minutos.
Las I.A´s tienen un montón de bondades, pero es absurdo pensar que estas vienen a liberar al ser humano de su esclavitud productiva, de la misma forma en que a finales de los 90´s era absurdo pensar que la revolución cultural del internet democratizaría a las sociedades, muchas han sido las gentilezas del internet, claro, pero en esencia, ha sido bien integrado a las sociedades como aparato ideológico, enajenante y psicopolítico.
La mamá de un buen amigo me contaba hace un par de meses que tuvo la tarea de ser jurado en la defensa de una tesis de una alumna para obtener el grado de Licenciada en pedagogía, ella es maestra de una escuela normal. En la lectura previa del trabajo a calificar, ella se percató de que este había sido escrito con una I.A. La muchacha aspirante a enseñar a otros no pudo defender su trabajo ni responder a ninguna de las preguntas del jurado, tampoco pudo localizar información dentro de su tesis y el jurado debió de indicarle en qué páginas se encontraba lo preguntado. No solo la había escrito con una I.A, sino que ni siquiera había leído el producto final.
Este ensayo no tiene por intención resolver los problemas del sistema educativo, esa tarea es pesada hasta para dios, pero sí tiene la intención de señalar que el problema de la lectura no parece dirigirse a buen puerto, hasta el momento, se han afrontado los problemas del presente con herramientas del pasado. Son cada vez más las personas que delegan la lectura de un libro a internet y más recientemente a una Inteligencia Artificial, el ser humano se convierte en un repetidor a veces inconsciente de la información dada por estas tecnologías. Si en ocasiones las personas ni siquiera leen lo que la I.A les arroja y convierten a ese texto en su entrega de curso, ¿Seguimos siendo siquiera lectores de QR, es decir, descodificadores, o el concepto de lector aplicado a lo humano virtualmente se extingue?. No se necesita una reforma, sino una revolución educativa.
La lectura es descodificación, pero no se agota en esto, lo que es más, reducirla a este punto es hacerla formar parte del sistema productivo y cognitivo “en serie”, por fórmula, sin reflexión o interpretación. El maestro Alberto Manguel nos puede arrojar luz sobre lo que “Leer” y ser lector significa:
Así pues, el primer paso para convertirse en ciudadano es aprender a leer. Pero ¿qué significa “aprender a leer”? Varias cosas:
-Primero, el proceso mecánico por el cual se aprende el código de escritura que cifra la memoria de una sociedad.
-Segundo, el aprendizaje de la sintaxis que gobierna dicho código.
-Tercero, el aprendizaje de cómo las inscripciones en dicho código pueden servir para conocernos y conocer el mundo que nos rodea de una forma profunda, imaginativa y práctica. (Manguel, Cómo Pinocho aprendió a leer, 2)
Como se puede intuir, el concepto de lector definido ya sea por un diccionario o una I.A, se ve sumamente limitado al primer punto expuesto por Manguel, el lector como la máquina, un simple procesador de información, un descodificador. Claro está, no se debe de infravalorar la enorme importancia de saber leer signos, es decir, de la habilidad de descodificación, no obstante, esta es la primera habilidad de muchas que un lector humano debería de aprender y desarrollar, detenerse en ello, es limitar el desarrollo. Una sociedad de lectura precaria, a largo plazo, puede llegar a tener implicaciones y consecuencias en la cultura.
No me detendré demasiado en este punto, al no ser el tema principal del presente ensayo, pero me parece importante traerlo a debate. La lectura como descodificación, interpretación, experiencia y reflexión, no se limita al libro y su texto, puede existir la lectura de una pintura, de una película o de una serie, sin embargo, considero que en la industria cultural y los productos que esta ofrece de forma masiva, es decir, los productos culturales que más se consumen, están marcados por la fugacidad, la fast fashion, se transforma en fast culture.
La cultura de masas es aún más representativa del proceso de la moda que la misma fashion. Toda la cultura mass-mediática se ha convertido en una formidable maquinaria regida por la ley de la renovación acelerada, del éxito efímero, de la seducción y de las diferencias marginales. (Lipovetsy 232)
El punto anterior lo traigo al presente ensayo para tratar de defender el argumento inicial: La pérdida progresiva de las habilidades lectoras y la erradicación virtual de la figura del lector complejo. Esto en una cultura de masas no se ve contrarrestado por la lectura de otros formatos audiovisuales masivos que se convierten en el entretenimiento cotidiano y efímero, ruido que asesina al silencio, velocidad que atropella a la reflexión.
En esencia, la lectura se trata de experiencia, como lo propone Jorge Larrosa:
"Puesto que la experiencia es una relación, lo importante no es el texto, sino la relación con el texto […] El texto tiene que ser otra cosa distinta de lo que ya sé, lo que ya pienso, lo que ya siento, etcétera. El texto tiene que ser algo incomprensible para mí, algo de ilegible […] A un lector que, tras leer un libro, se mira al espejo y no nota nada, no le ha pasado nada, es un lector que no ha hecho ninguna experiencia." (Larrosa 92)
Considero que es en esta idea que se podría comenzar a vislumbrar un efecto negativo de la carencia lectora. Un lector que no se percibe cambiado después de una lectura, es un mal lector, menciona Larrosa, y es que en esencia, de eso se trata la lectura, de metamorfosis, alguien que permanece idéntico a lo largo de su vida, es una persona que repite los mismos errores una y otra vez en una suerte de eterno retorno. No es que leer nos haga dejar de errar, es que leer y me refiero a leer al mundo, desde la sensibilidad de la experiencia y no desde el pragmatismo productivo, nos hace estar conscientes de nuestra posición en el universo a través de ojos otros que tomamos prestados, a través de la experiencia de otros. La crisis de la lectura podría estar muy asociada a la crisis del sujeto hiperindividualizado, con efectos empáticos negativos a largo plazo.
"La formación de lectores no debe ser confundida con la indispensable enseñanza de las primeras letras. Tampoco con el consumo de libros de texto, que se hace de manera obligada y no por voluntad propia. Nuestro mayor problema de lectura no es el analfabetismo, sino la población escolarizada que no llega a aficionarse a la lectura" (Garrido 39)
Es interesante observar cómo el texto anterior también reitera la diferencia implícita que existe entre un descodificador y procesador de signos, y un lector, más adelante el texto citado ofrece una especie genealogía del lector en todos sus momentos, desde que aprende a diferenciar unidades lingüísticas (unidades de significado), hasta que es capaz de hallar e interpretar el sentido de un texto completo conjugando las diferentes palabras en enunciados y los enunciados en la totalidad narrativa. Esto es un ejercicio que toma años y práctica, el cual por supuesto, supone el acercamiento de la persona con un texto y su interrelación a través de una lectura reflexiva y no imperativa, la problematización aquí se fortalece, ¿Nos encontramos en un momento donde lectura y lector más que interrelacionarse se están separando?
Así, el problema del lector parece dejar de ser solo un asunto pedagógico, para transformarse en un asunto ontológico, el ser es lo que es por su experiencia para consigo mismo y para con el mundo, buena parte de esta experiencia se edifica a través de las narraciones de otras vidas, de otros mundos, de otros tiempos, narraciones que culminan en la definición de culturas, ¿qué es lo que le depara al ser humano inmerso en una cultura que que facilita tanto la anulación de la experiencia lectora?
Esto también tiene implicaciones históricas. En un entorno cultural saturado de mass media, donde las nuevas tecnologías que se introducen ya son de uso generalizado y, por ende, han penetrado en las formas de aprendizaje, pero lo que es más, han significado una erosión de ciertas habilidades humanas, ¿La lectura sigue siendo revolucionaria o contestataria? O quizá nos encontramos en un momento de implosión en donde lo revolucionario en sí es el lector rebelde, aunque esto, por defecto, suponga a un lector solitario, desvinculado políticamente de otros, escaso.
En una sociedad abierta, en cambio, donde los autores no son perseguidos, ni los libros prohibidos, ni los artículos censurados, los escritores caen en esa especie de depresión que consiste en el miedo de que sus propuestas sean asimiladas, absorbidas, integradas, engullido por un sistema que todo lo soporta y al mismo tiempo, lo disuelve en aire, como si fuera inmune a todo cuestionamiento. (Abad 95)
Héctor Abad se percibe después optimista acerca de la transformación política de los libros, en su criterio, no existe razón para sentirse decepcionado por el hecho de que los libros ya no sean perseguidos en una suerte de Index Prohibitorum, pues esto no demuestra que la lectura y los libros hayan dejado de tener una relevancia moral en tanto cuestionadores, solo refleja el tiempo cambiante. No es que yo me perciba pesimista en este punto, solo que considero que antes de llegar a su optimismo, el mundo habrá de atravesar una cantidad enorme de cambios para percibir por qué lectura, narración, interpretación, síntesis y existencia son conceptos estrechamente entrelazados y que si la cultura en sus procesos continúa la pronunciación de la eliminación del concepto de “lector critico” para transformarlo en “lector de códigos”, las consecuencias sociales, cognitivas y ontológicas podrían ser trágicas.
Una reflexión final
En una especie de argumentación socrática voy a señalar algunos de los beneficios que percibo en las I.A. con su uso exponencial y generalizado:
No creo que las I.A. representen la abolición del trabajo y alienación humana, como tampoco lo hizo la introducción del internet y la robótica a los espacios productivos, pero lo que sí creo es que estas herramientas pueden ser el inicio de la siembra de curiosidad para muchos. Es innegable que estas herramientas utilizadas de forma pedagógica y autogestivas pueden ser segregadoras de conocimientos y facilitadoras del mismo. La democratización de la duda es algo que a mi juicio se vuelve invaluable, por supuesto, que aún existen grandes retos de frente, por ejemplo, anular la brecha de desigualdad tecnológica y digital que existe en el mundo, un beneficio que se reparte entre unos cuántos, no es un derecho, es de facto un privilegio de clase.
Bibliografía
UNESCO, Informe Mundial. "Hacia las sociedades del conocimiento." Publicaciones Unesco. París (2005).
Rengifo López, Juliana Larissa. "Asociación entre las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en pacientes del departamento de niños y adolescentes del Hospital Víctor Larco Herrera." (2023).
Lyotard, Jean-François. La condición posmoderna. Traducido por Mariano Antolín, 2a ed., Ediciones Cátedra, 1991.
Chul Han Byung. Psicopolítica Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder, 2014.
McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Paidós, 1996.
Manguel, Alberto. Cómo Pinocho aprendió a leer. México: Siglo XXI, UANL, Capilla Alfonsina, 2017: 63-85.
Abad, Héctor. "El peligro de leer libros". Revista de educación, cultura y sociedad, n.º 5, 2003, págs. 91-96.
Alberto Manguel. “Leer para otros” en Una historia de la lectura. págs 473-497
Larrosa, Jorge. Sobre la experiencia. Universitat de Barcelona. Digital. págs 87-112
Lipovetsky, Gilles. El imperio de lo efímero. 5a ed., Anagrama, 1996.
ChatGPT, Me puedes dar una definición de “lector”. OpenAI, Fecha de acceso 7 de abril del 2024.
Attention spans: Insights, Microsoft Canada. (2015) pág 6
Garrido, Felipe.Un programa para talleres de lectura, INBA, 1986
https://www.bloghemia.com/2024/05/la-inteligencia-artificial-el-declive.html
La Letrina de lo Real | por Slavoj Zizek
Slavoj Zizek visitó Buenos Aires en Noviembre del 2003, donde mantuvo conversaciones con intelectuales locales y presentó su recopilación Ideología. Mapa de la cuestión. Radarlibros solicitó a Eduardo Grüner, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, ensayista y destacado analista de la actualidad, que lo cuestionara sobre algunos de sus principales temas de interés. Traducción y adaptación: Verónica Gago.
POPULAR-desc:Trending now:
-
Amarcord, de 1973, "... es la más bella película que Federico Fellini ha hecho nunca, y un hito en la historia del cine. Es una amplia...
-
Tumbas de los hermanos Van Gogh Las cartas de Vincent a Theo , escritas con asiduidad a lo largo de veinte años, constituyen simul...
-
Paso de cebra - Todo lo que debes saber Un paso de cebra ( road crossing o zebra crossing en inglés) es una zona de la carretera dest...
BUSCAR
SECCIONES
- BUSCANDO LA SENDA (652)
- CAMBIO CLIMATICO (31)
- CINE EXCEPCIONAL (66)
- DE CULTO (1185)
- DESMITIFICAR (1498)
- DIARIO (22)
- DISONANCIAS DE LA MADUREZ (59)
- DUEÑOS DEL MUNDO (8)
- EROTISMO (25)
- ESPIRITUALIDAD (102)
- EXCELENTES PELICULAS (27)
- EXCEPCIONALES PERSONAJES (203)
- FILOSOFOS SIGLO XXI (18)
- FOTOGRAFIA (17)
- GENIOS LITERATURA (55)
- GRANDES EMPRESARIOS SIGLO XX (13)
- GRANDES ESCRITORES DEL SIGLO XX (73)
- GRANDES PENSADORES CONTEMPORÁNEOS (139)
- GRANDES PERSONAJES DEL CINE DEL SIGLO XX (22)
- GRANDES POETAS (43)
- GRANDES TEMAS (129)
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9)
- IRREVERENTES (38)
- ITALIA te recuerdo como eras (71)
- LEER PARA LA ACCION (24)
- LITERATURA (65)
- MARXISMO (42)
- NEUROCIENCIA CEREBRO MENTE (138)
- NO DEJES DE VISITAR (14)
- NOSTALGIA (166)
- NUEVAS TECNOLOGIAS (139)
- PARA NO OLVIDAR (101)
- PARIS (73)
- ROMA DOMA (23)
- SOBRE LOS AÑOS 60 (20)
- TECNOLOGIA DIGITAL (121)
- TEMAS (72)
- TRUMP 2.O (51)
- URBANISMO - GRANDES ARQUITECTOS DEL SIGLO XX (20)
- VERSIONES DEL AMOR (58)