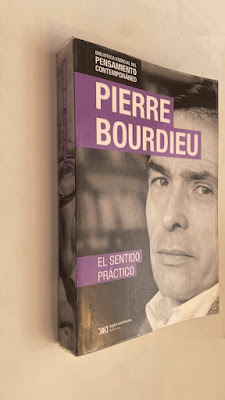 |
Julieta Capdevielle
Universidad de Córdoba, Argentina
julietacapdevielle@gmail.com
Resumen: Este texto analiza las fortalezas y límites explicativos del concepto de habitus en el estructuralismo genético de Pierre Bourdieu. Para lo que tomamos los aportes de diversos autores que han centrado su mirada en dicho concepto (Corcuff, 2005; Baranger, 2004; Costa, 2006). El artículo, de este modo, da cuenta de las distintas facetas del habitus en la teoría de Bourdieu. Con este concepto el autor busca superar la falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo. La dimensión de lo colectivo que el habitus captura constituye asimismo otra de sus fortalezas explicativas, abordadas a lo largo del trabajo. A su vez, la potencialidad explicativa del habitus cobra fuerza cuando da cuenta del proceso de conformación y continuidad de las disposiciones de los agentes. Sin embargo la manera de plantear la relación entre las estructuras objetivas y el habitus, desdibuja el papel activo del agente para transformar sus propias disposiciones. De manera que el concepto de habitus se confirma como un punto de apoyo para explicar la continuidad de las disposiciones pero, al mismo tiempo, como un concepto insuficiente para captar el proceso de transformación de las distintas facetas de la singularidad. Palabras claves: estructuralismo constructivista, habitus, disposiciones sociales, representación simbólica, capital social global, conocimiento por el cuerpo, teoría de la acción bordiessiana, autosocioanálisis, contraadiestramiento, el inconsciente social.
1. El estructuralismo constructivista y la doble existencia de lo social El estructuralismo genético de Pierre Bourdieu parte de una doble ontología de lo social. El poder es constitutivo de la sociedad y, ontológicamente, existe en las cosas y en los cuerpos, en los campos y en los habitus, en las instituciones y en los cerebros. Por lo tanto, el poder existe físicamente, objetivamente, pero también simbólicamente. Esta doble existencia de lo social impone a la sociología como ciencia crítica una lectura bidimensional de lo social en donde se analice el “sistema” de relaciones de poder y relaciones de significado entre grupos y clases. La lectura que Bourdieu denomina como el objetivismo provisorio o “objetividad del primer orden” trata la sociedad a la manera de una física social: como una estructura objetiva, captada desde afuera cuyas articulaciones pueden ser materialmente observadas, mesuradas y cartografiadas independientemente de las representaciones que se hagan aquellos que en ella viven (Bourdieu y Wacquant, 2008:31). En esta primera aproximación el investigador deja de lado las representaciones mundanas1 para reconstruir el espacio de posiciones, ocupadas según la distribución de recursos socialmente eficientes que definen las tensiones externas que se apoyan en las interacciones y representaciones. Recursos o poderes que en la perspectiva teórica de Bourdieu se denominan capitales2 : el capital económico, bajo sus diferentes formas, capital cultural3 , y también el capital simbólico -formas que revisten las diferentes especies de capital cuando son percibidas y reconocidas como legítimas-. Así los agentes son distribuidos en el espacio social global, según el volumen del capital, la estructura del capital y la evolución en el tiempo de estas dos propiedades4 . Las diferencias primarias distinguen las grandes clases de condiciones de existencia, encuentran su principio en el volumen global del capital como conjunto de recursos y poderes, efectivamente utilizables. Las diferencias secundarias que, dentro de cada una de las clases definidas por el volumen global de su capital, separan distintas fracciones de clases, definidas por una estructuras patrimoniales diferentes5 , es decir, por unas formas diferentes de distribución global entre las distintas especies de capital
1 Por representaciones mundanas Bourdieu se refiere a las prenociones, <<representaciones esquemáticas y sumarias>> que se <<forman por la práctica y para ella>> y que reciben su evidencia y autoridad de las funciones sociales que cumplen (Bourdieu et al., 2008:32).
2 Bourdieu define al capital como aquello que es eficaz en un campo determinado, tanto a modo
de arma como de asunto en juego en la contienda, que permite a sus poseedores disponer de
un poder, una influencia, y por tanto existir en el campo en consideración (Bourdieu y Wacquant,
2008:136).
3 En la teoría de Bourdieu el capital cultural se presenta en tres estados: incorporado, objetivado e
institucionalizado. El capital cultural en estado incorporado está ligado al cuerpo y supone su incorporación; en estado objetivado el capital cultural es transmisible en su materialidad en soportes tales como escritos, pinturas, monumentos, etc.; por último, encontramos el capital cultural
en estado institucionalizado, la objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos es una de
las maneras de neutralizar ciertas propiedades que debe al hecho de que, estando incorporado,
tiene los mismos límites biológicos que su soporte (Bourdieu, 2007c:195-202).
4 En el apartado: Habitus de clase retomaremos con mayor profundidad el espacio social y las
clases sociales, elementos centrales en la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu.
Pero si bien la sociedad tiene una estructura objetiva, también se compone, de modo decisivo de “representaciones y de voluntad”. Para lo cual se hace necesario reintroducir la experiencia inmediata y vívida de los agentes con el fin de explicar las categorías de percepción y apreciación (disposiciones) que estructuran su acción desde el interior (Bourdieu y Wacquant, 2008:35). Este segundo momento del análisis es lo que denomina el momento subjetivista. La teoría más resueltamente objetivista debe integrar la representación que los agentes se hacen del mundo social y, más precisamente, su contribución de la visión de ese mundo y, por lo tanto, a la construcción de ese mundo por medio del trabajo de representación (en todos los sentidos del término) que efectúan sin cesar para imponer su propia visión del mundo o la visión de su propia posición en ese mundo, de su identidad social (Bourdieu, 1990: 287). Tanto el objetivismo como el subjetivismo6 constituyen desde la perspectiva de Bourdieu formas de conocimiento parciales: el subjetivismo inclina a reducir las estructuras a las interacciones, el objetivismo tiende a deducir las acciones y las interacciones a la estructura (Bourdieu, 2007b:132). Los dos momentos, objetivista y subjetivista, están en una relación dialéctica por lo que se hace necesario superar la falsa dicotomía que los separa. Esta articulación dialéctica del momento objetivista y subjetivista dio lugar a que Bourdieu catalogara su teoría con el nombre de “estructuralismo genético” o “estructuralismo constructivita”. Por estructuralismo o estructuralista, quiero decir que existen en el mundo social, y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc, estructuras objetivas, independientemente de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Por constructivismo, quiero decir que hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de lo que se llama generalmente clases sociales (Bourdieu, 2007b:127). Se desprende de esta cita, la gran importancia otorgada por Bourdieu a la historia7 como factor explicativo de los fenómenos sociales. Es así que los conceptos centrales de su teoría –campo, habitus y capital– y la realidad que ellos capturan son el producto de una construcción histórica. Podríamos decir que para la teoría de Bourdieu no hay nada que escape al devenir de la historia.
5 En las sociedades capitalistas el capital económico y el cultural constituirían los principios fundamentales de estructuración del espacio social, mientras que el capital social y el simbólicos serían más bien principios de rentabilidad adicional de los otros dos (Gutiérrez, 2007:18). 6 Para Bourdieu la perspectiva objetivista y subjetivista tienen en común ser modos de conocimiento teórico (Savant), es decir, modos de conocimiento de sujetos de conocimiento que analizan una problemática social determinada, igualmente opuestos al modo de conocimiento práctico , que es aquel que tienen los individuos analizados los agentes sociales que producen su práctica- y que constituyen el origen de la experiencia sobre el mundo social (Gutiérrez, 2006: 13). 7 Es desde esta mirada que Bourdieu se opone a la división entre sociología e historia: toda sociología debería ser histórica y toda historia sociológica (Bourdieu y Wacquant, 2008: 125).
2. La hipótesis bourdieussiana: la correspondencia entre estructuras sociales y mentales Como analizamos en el apartado anterior para la teoría sociológica de Bourdieu el mundo social no sólo se compone de estructuras objetivas sino también de representaciones, percepciones y visiones. Los sistemas simbólicos contribuyen a construir el mundo, a dotarlo de sentido para quienes viven en él, cobra importancia preguntarnos ¿Cómo se producen estos esquemas? La respuesta a este interrogante se basa en una de las hipótesis fundamentales de la teoría bourdieussiana: la correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las divisiones objetivas del mundo social –particularmente en dominantes y dominados en los diversos campos- y los principios de visión y división que los agentes aplican (Bourdieu y Wacquant, 2008:36). Es decir, que las categorías de percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las estructuras objetivas del espacio social. Sin duda los agentes tienen una captación activa del mundo. Sin duda construyen su visión del mundo. Pero esta construcción opera bajo coacciones estructurales (Bourdieu, 2007b:133). Esta correspondencia entre las estructuras sociales y mentales, tiene su punto de asidero en lo más profundo del cuerpo, donde se interiorizan los esquemas del habitus8 . Este conjunto de disposiciones duraderas y transportables es conformado por la exposición a determinadas condiciones sociales que llevan a los individuos a internalizar las necesidades del entorno social existente, inscribiendo dentro del organismo la inercia y las tensiones externas. De ello se desprende que el habitus, como lo social incorporado, también está constituido por las relaciones de poder hechas cuerpos. La incorporación de las jerarquías sociales por medio de los esquemas del habitus, inclinan a los agentes, incluso a los más desventajados, a percibir el mundo como evidente y a aceptarlo como natural, más que a rebelarse contra él, a oponerle mundos posibles, diferentes, y aun, antagonistas: el sentido de la posición como sentido de lo que uno puede, o no, “permitirse” implica una aceptación tácita de la propia posición, un sentido de los límites o, lo que viene a ser lo mismo, un sentido de las distancias que se deben marcar o mantener, respetar o hacer respetar (Bourdieu, 1990: 289)
8 Bourdieu define al habitus como el sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como
principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente <
9 Philippe Corcuff (2005a) se refiere con el nombre de habitus primario a estas primeras experiencias- y designa con el concepto de habitus secundario al resto de nuestras experiencia de la vida adulta.
3.2 El habitus: lo social hecho cuerpo
Como analizamos con anterioridad desde la perspectiva de Pierre Bourdieu la correspondencia entre las estructuras sociales y mentales, tiene su punto de asidero
en lo más profundo del cuerpo, donde se interiorizan los esquemas del habitus. Es
decir, que el cuerpo en la teoría de Bourdieu es un cuerpo sociabilizado, un cuerpo
estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras inmanentes de un
mundo. El cuerpo es, de este modo, condicionado por el mundo, modelado por las
condiciones materiales y culturales de existencia en las que está colocado desde el
origen.
El punto de partida para pensar esta in-corporación del habitus es el individuo biológico. El cuerpo individual es el lugar del habitus, pero teniendo en cuenta que se trata
siempre de cuerpos “socializados” se puede decir que hay un segundo punto de partida, inseparable del primero: las instituciones. La historia hecha naturaleza es historia hecha cuerpo por la educación. Es importante aclarar que la mayor parte de esta
transmisión se hace “en estado práctico”, es decir sin enunciación, sin explicitación,
sin acceder al nivel discursivo. Esta inexplicitación de las prácticas es un aspecto
esencial que va a dar su forma particular a la lógica subyacente. Aprehender (saisir)
no es aquí comprender, sino in-corporar, tomar en la mano, introducir en el cuerpo.
Este conocimiento por el cuerpo garantiza una comprensión práctica del mundo
absolutamente diferente del acto intencional de desciframiento consciente (Bourdieu 1999c: 180).
Lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se posee, como un saber que uno
pueda mantener delante de sí, sino algo que se es (Bourdieu, 1991:125). Es así que,
la hexis corporal hace visible un porte determinado, una manera específica de hablar,
de caminar, y por eso de sentir y de pensar; en síntesis de ser.
El tiempo juega un papel importante en esta in-corporación a través de experiencias
acumuladas y con ello en la conformación de las disposiciones del habitus. El ocupar
una determinada posición en el espacio social es lo que habilita la conformación de
determinadas disposiciones e inhabilita otras.
Por otro lado, y como ya analizamos con anterioridad, el habitus como interiorización
de la exterioridad, implica también la incorporación en los cuerpos de las relaciones
de poder constitutivas de la sociedad. El ocultamiento del arbitrario cultural en el
cuerpo lo pone fuera del alcance de la conciencia, y por eso fuera de las tentativas
fáciles de transformación por un acto de voluntad.
El arbitrario cultural está de este modo introducido en el cuerpo por una especie
de pedagogía clandestina, sobre-entendida, implícita que valoriza las posturas, los
gestos, los lugares. Esta inculcación produce una transustanciación de gestos y
detalles que en sí mismos son neutros, en la expresión de una ética, una metafísica, y una política. El “respeto de las formas y las formas del respeto” se transforman en “la manifestación más visible y al mismo tiempo mejor oculta porque más
“natural”, de la sumisión al orden establecido (Martinez, 2007:144).
De este modo, existe una correlación muy estrecha entre las probabilidades objetivas
científicamente construidas (por ejemplo, las oportunidades de acceso a tal o cual
bien) y las esperanzas subjetivas (las <
3.3 Habitus de clase De lo expuesto hasta aquí, se desprende que la noción de habitus le permite a Bourdieu conciliar los principios antitéticos de la estructura y de la acción, a la vez que superar los efectos de todas las otras oposiciones canónicas de la filosofía. Es en cada agente, y por lo tanto en estado individual, que existen disposiciones supraindividuales que son capaces de funcionar de manera orquestada y, si se quiere, colectiva. La noción de habitus permite dar cuenta de procesos sociales colectivos. Antes de continuar desarrollando el concepto el habitus de clase -forma incorporada de la condición de clase- nos parece importante dar cuenta de la teoría de las clases sociales presente en la sociología de Bourdieu. En la construcción de su teoría de las clases sociales Bourdieu realiza una serie de rupturas con la teoría marxista: En primer lugar, se distancia del marxismo por su tendencia a privilegiar las sustancias en detrimento de las relaciones10. En segundo lugar, la teoría de las clases bourdieussiana critica la reducción marxista del concepto de capital a lo estrictamente económico. En la sociología de Pierre Bourdieu el control diferencial de recursos críticos –capitales- constituye el principio de definición de posiciones e intereses antagónicos desde donde se hacen comprensibles y explicables las prácticas. Recursos que desde la perspectiva sociológica de Bourdieu no se reducen a lo económico, sino que son los que en cada sociedad y en diferentes momentos históricos de la misma sean constituidos como tales por el hecho de reunir dos características fundamentales: ser escasos y, al mismo tiempo, valiosos. En la medida en que un recurso escaso sea objeto de interés por parte de diversos actores, el control diferenciado del mismo (por propiedad, posesión o administración) dará lugar a que algunos se encuentren en posición de imponer condiciones a quienes quieran acceder a él y ello implica la instalación de las relaciones básicas de dominación identificadas por Marx desde la propiedad de los medios de producción (Costa, 2006:169-170). Por último, en la teoría de las clases sociales bourdieussiana encontramos: la ruptura con el objetivismo marxista que lleva a ignorar las luchas simbólicas, y que disputa la representación misma del mundo social. De esta manera, una clase social no sólo posee propiedades ligadas a relaciones objetivas que mantiene con las demás clases, sino también, posee propiedades ligadas a relaciones simbólicas. Se trata de distinciones significantes, que tienden a reduplicar simbólicamente las diferencias de clases Bourdieu propone la construcción de un espacio social como una estructura de posiciones diferenciadas, en donde las clases sociales no se definen por una propiedad ni por la suma de las propiedades (propiedades de sexo, de edad, de origen social o étnico) sino por la estructura de la relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas. Es decir que, las clases sociales son construidas en la teoría de Bourdieu como el conjunto de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en condicionamientos semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posiciones semejantes (Bourdieu, 1990:284). Es en este contexto donde cobra sentido explicar el concepto de habitus de clase en el estructuralismo genético de Pierre Bourdieu. En primer lugar, cabe remarcar que hay habitus de clase, puesto que hay clase(s) de condiciones de existencia y condicionamientos idénticos o semejantes. La existencia de condiciones y condicionamientos semejantes no implica decir que los agentes singulares sean intercambiables o iguales, lo que los asemeja es una relación de homología, donde cada sistema de disposiciones individuales es una variante estructural de los otros, pero una verdadera variante, que se define por la trayectoria individual –en tanto dimensión histórica de los habitus singulares. Es decir, que en cada individuo socializado hay algo de colectivo, por lo tanto propiedades válidas para toda una clase de agentes, que la estadística puede demostrar.
10 Para Bourdieu la tendencia a privilegiar las sustancias en detrimento de las relaciones en la teoría marxista lleva a confundir la clase teórica, construida científicamente, como una clase real, un grupo efectivamente movilizado (Bourdieu, 1990: 281).
4. Las posibilidades de transformación del habitus Hasta el momento nos hemos focalizado en la dimensión de durabilidad y permanencia de las disposiciones del habitus (apartados: 3, 3.1, 3.2) mientras que en esta sección abordaremos las posibilidades de cambio de las estructuras que conforman el habitus bourdieussiano. 4.1 El habitus en su dimensión de innovación y agenciamiento En varias ocasiones Bourdieu rechaza de manera expresa el modelo determinista que se le atribuye, a partir, fundamentalmente, de la interpretación del habitus como mero mecanismo de reproducción de las condiciones de las cuales él mismo es producto. “Esta clase de modelos circulares y mecánicos son precisamente lo que busca destruir el habitus” (Bourdieu y Wacquant, 2008:177). Es así como Bourdieu responde a este tipo de críticas enfatizando el carácter activo y generador del habitus, aunque dentro de los límites que le imponen las condiciones objetivas que lo han generado. La capacidad generativa del habitus funciona siempre en los límites que impone la posición ocupada en el espacio social, posición que fija límites y al mismo tiempo abre posibilidades. Los agentes sociales determinarán activamente, sobre la base de categorías de percepción y apreciación social e históricamente constituida, la situación que los determina. Se podría decir incluso que los agentes sociales son determinados sólo en la medida en que se determinan a sí mismos. Pero las categorías de percepción y apreciación que proporciona el principio de esta (auto) determinación están a su vez ampliamente determinadas por las condiciones sociales y económicas de su constitución (Bourdieu y Wacquant, 2008:177). Las disposiciones internas, interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica de los organismos en los que están incorporadas; es decir, de manera duradera, sistemática y no mecánica.
4.2 El habitus: como sentido del juego social
La dimensión dinámica del habitus queda establecida con la metáfora del juego social. En la perspectiva de Bourdieu los <
Para Bourdieu la sociología, tiene una función importante en esta tarea, como instrumento de análisis extremadamente poderosa permite a cada uno comprender mejor lo que es, al brindarle una explicación de sus propias condiciones sociales de
producción y de la posición ocupada en el espacio social. Así los agentes estarían
en condiciones de liberarse de “determinismos no perfectamente conocidos”, de las
determinaciones del habitus, es decir, del inconsciente social corporizado dentro de
cada individuo.
En el fondo, los determinismos sólo operan plenamente por medio de la ayuda de
la inconciencia, con la complicidad del inconsciente. Inconsciente en tanto olvido
de la historia que la misma historia produce (Bourdieu y Wacquant, 2008:178).
Desde este modo, es posible utilizar este análisis precisamente para retroceder y tomar distancia respecto de las disposiciones. Los agentes si bien no pueden controlar
la primera inclinación del habitus sí podrían -con el análisis reflexivo proporcionado
por la sociología- alterar su percepción de la situación y con ello su reacción frente
a ésta.
Es difícil controlar la primera inclinación del habitus, pero el análisis reflexivo, que
nos enseña que somos nosotros los que dotamos a la situación de buena parte de
la potencia que tiene sobre nosotros, nos permite alterar nuestra percepción de la
situación y por lo tanto nuestra reacción a ella. No capacita para monitorear, hasta
cierto punto, algunos de los determinismos que operan a través de la relación
de complicidad inmediata entre posición y disposiciones (Bourdieu y Wacquant,
2008:177-178).
Es así que, de ser simplemente un instrumento metodológico, el socioanálisis pasa a
asumir una función terapeuta, la cual se extiende, además, del investigador a sus informantes. De esta manera los informantes encontrarán una ocasión para explicarse,
en el sentido más completo del término, es decir de construir su propio punto de vista
sobre ellos mismos y sobre el mundo y dotar de sentido a su realidad.
El socioanálisis puede ser visto como la contraparte colectiva del psicoanálisis.
(…) Puede ayudarnos a desenterrar el inconsciente social fijado en instituciones
tanto como alojado profundamente en nosotros (Bourdieu y Wacquant, 2008:79).
En síntesis a los ojos de Bourdieu, el aporte de la sociología es desnaturalizar y desfatalizar el mundo social, esto es destruir los mitos que ocultan el ejercicio del poder
y la perpetuación de la dominación.
5. Potencialidades y deudas del habitus bourdieussiano
Como analizamos a lo largo de este trabajo con el concepto de habitus y el énfasis en
su carácter disposicional Pierre Bourdieu busca explicar y comprender la vinculación
entre las estructuras sociales y las prácticas de los agentes. El habitus se convierte
en la bisagra entre lo colectivo (habitus de clase) y lo singular. En el siguiente apartado analizaremos los aportes y críticas a la categoría de habitus y a su potencialidad
explicativa.
5.1 El habitus y los momentos de subjetivación
Para Philippe Corcuff uno de los inconvenientes de los usos más frecuentes de la
noción de habitus, es “dar por resueltos problemas que no han sido planteados como
tales”. En la “caja negra” del habitus hay presupuestos de unidad y de permanencia de la persona. Con tales presupuestos, Pierre Bourdieu ha podido reelaborar sociológicamente la cuestión biográfica, tejiendo los hilos entre lo colectivo y lo singular
Corcuff remarca tres dimensiones de la singularidad del individuo y de sus acciones:
la identidad- mismidad, la identidad- ipseidad y los momentos de subjetivación. Tanto
la identidad la mismidad (denominada como carácter por Ricoer) como la identidad
ipseidad apelan a la unicidad y a una permanencia de la persona en el tiempo.
La primera, la identidad –mismidad, hace referencia al conjunto de las disposiciones
durables en las cuales reconocemos a una persona. Compuesta de rasgos objetivables, la mismidad aparece en cierto modo como la parte objetiva de la identidad
personal.
De esta manera, la identidad mismidad tiene muchos puntos en común con la
noción de habitus en tanto “sistema de disposiciones duraderas y transferibles” incorporadas por el individuo en el curso de su existencia (Corcuff, 2005b: 116-117).
La segunda, la identidad ipseidad constituiría la parte subjetiva de la identidad personal, otorgando un sentido de la propia unidad y de la propia continuidad. Se manifiesta “como una función de unidad, como asignación a sí mismo de una identidad”.
Por último, encontramos los momentos de subjetivación, en esta modalidad de la experiencia, la presencia del sujeto sería “para empezar la de un desvío y una falta de
identidad”. Desvío con respecto a los otros, por supuesto pero también con respecto
a mí mismo, en la afirmación de una particularidad irreductible que es denegación
de identidad”.
Esta identidad, tanto con respecto a los otros como con respecto a sí, señalaría
“una variabilidad” y “una indeterminación”, y en consecuencia se expresaría a través de “vacilaciones”, una “fluctuación”, una “agitación”. En esta figura, el yo no
manifiesta una identidad en sí, sino la expresión de una irreductibilidad, de una
singularidad en la puntualidad de un momento, de una acción (Courcuff, 2005b:
117- 118).
Para Courcuff tanto en las reflexiones teóricas de Bourdieu como en su experimentación empírica, la noción de habitus permite pensar una singularidad individual nutrida
por las coacciones y los recursos colectivos. Pero sólo una de las facetas aparece: la
identidad mismidad. La configuración única en cada momento de esquemas socialmente constituidos interiorizados por un individuo estructura la unidad y permanencia
de la persona.
La identidad ipseida en el sentido subjetivo de sí mismo parece más alejado de
la preocupación de Bourdieu. Trata incluso esta ipseidad como un obstáculo al
análisis en su crítica de “la ilusión biográfica”, que construiría la manera ficticia
que tendría el individuo de representarse la continuidad de su persona (Courcuff,
2005b: 128- 129).
En consecuencia esta ilusión biográfica11 es opuesta al habitus, entendido como la
reconstrucción por el sociólogo de la continuidad primero no consciente a partir de
propiedades objetivables. Un sentido auténtico de sí mismo, conquistado contra las
ilusiones del sentido común (entre ellas la “ilusión biográfica”) aparece sin embargo
en Pierre Bourdieu, a través del autosocioanálisis y del socioanálisis asistido, como
analizamos en el apartado anterior. Aunque en realidad esta “liberación” planteada por Bourdieu a través del socioanálisis se parece demasiado a la mítica “toma de
conciencia” que él mismo ponía en cuestión (Baranger, 2004: 184-185)
“Ilusión escolástica describir la resistencia a la dominación en el lenguaje de la
conciencia –como hace la tradición marxista, y también esas teóricas feministas
que, dejándose llevar por los hábitos de pensamiento, esperan que la liberación
política surja del efecto automático de la <
11 Ver La ilusión biográfica en Bourdieu, Pierre (1999b) Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, pp. 74-83.
6. Conclusiones
Como analizamos a lo largo del trabajo con el concepto de habitus Bourdieu busca
superar la falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo. La recuperación del rol
activo del agente –en los límites de las condiciones objetivas- en ruptura con las posturas mecanicistas del objetivismo, pero sin caer en las limitaciones del subjetivismo
constituyendo así uno de los aportes más ricos de su propuesta teórica.
La dimensión de lo colectivo que el habitus captura constituye otro de sus puntos
fuertes que lo distinguen de otras teorías. El habitus con su anclaje en las clases sociales permite, a nuestro entender, explicar y comprender las disposiciones a pensar
y actuar homogéneas de los agentes que ocupan similares posiciones en el espacio
social.
La potencialidad explicativa del habitus cobra fuerza, a su vez, cuando da cuenta
del proceso de conformación y continuidad de las disposiciones de los agentes tanto
singulares como colectivos. Sin embargo, consideramos junto con Corcuff, que la
manera de plantear la relación entre las estructuras objetivas y el habitus, parecería
por momentos borrar el papel activo del agente para transformar sus propias disposiciones. A contraposición de estos planteos, - y como analizamos en la sección
anterior- los aportes del campo de la educación terapéutica han demostrado recientemente que creándose un contexto adecuado de intervención educativa, socializador, es posible para el individuo, con el auxilio de un técnico, con una metodología
adecuada y con los recursos necesarios, reconstruir este sistema de “disposiciones”
que permitan no sólo la interiorización de valores y reglas socialmente adoptadas,
como también, su aplicación y transposición a nuevas situaciones vivenciadas (Martínez, 2009: 194 )
De este modo, la teoría de Bourdieu parece por momentos borrar esta capacidad de
transformación de las disposiciones por parte de los agentes, capacidad que sólo es
tomada en cuenta por el autor cuando se refiere al socioanálisis asistido. Llegado a
este punto, y desde nuestra perspectiva, nos parece interesante plantear la contradicción que se observa entre las afirmaciones de Bourdieu referidas al socioanálisis
asistido como posibilidad de transformación o liberación de los condicionamientos
sociales por parte del agente y su teoría disposicional de la prácticas con su inercia
en los cuerpos. La misma crítica que Bourdieu le efectúa a la <
12 Ver MARTINEZ, Ricardo. (2009), Fundamentos teóricos de la intervención deportiva con jóvenes antisociales en Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Universidad de Sevilla. Diciembre, N 9. Págs. 175- 201.
Bibliografía
BARANGER, denis. (2004), Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu, Buenos Aires: Prometeo Libros. Bourdieu, Pierre. (1989), Prólogo: Estructuras sociales y estructuras mentales en: Bourdieu, Pierre. La nobleza de Estado. Grandes Ecoles y espíritu de cuerpo, Paris: Minuit, s/n. _______ (1991) [1980], El sentido práctico, Madrid: Taurus. _______ (1990) Espacio social y génesis de las clases en: Bourdieu Pierre, Sociología y cultura, México: Grijalbo, págs. 281-310. _______ (1999a) La economía de los bienes simbólicos en: Bourdieu Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona: Anagrama, págs. 159-198. _______ (1999b) La ilusión biográfica en: Bourdieu Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona: Anagrama, pp. 74-83. _______ (1999c) Meditaciones pascalianas, Barcelona: Anagrama. _______ (2007a) [1987], De las reglas a las estrategias en: Bourdieu Pierre, Cosas Dichas, Barcelona: Editorial Gedisa, págs. 67-82. _______ (2007b) [1987], Espacio social y poder simbólico en: Bourdieu, Pierre. Cosas Dichas, Barcelona: Editorial Gedisa, págs. 127-142. _______ (2007c) Los tres estados del capital cultural en: Bourdieu Pierre, Campo del poder y reproducción social, Córdoba: Ferreyra Editor, Colección Enjeux, págs. 195-202. Bourdieu, Pierre (dir.), BOLTANSKI, L.; CASTEL, R. Y CHAMBOREDON, (1970) [1965], Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris: Minuit. Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic. (2008) [1992], Una invitación a la sociología reflexiva, Buenos Aires: Siglo XXI. Bourdieu, Pierre; Chamboderon, Jean-Claude; Passeron, Jean-Claude (2008) [1972], El oficio del sociólogo, Presupuestos epistemológicos, Buenos Aires: Siglo XXI. CORCUFF Philippe. (2005a) [1998], Las nuevas sociologías. Construcciones de la realidad social. Madrid: Alianza Editorial. _______ (2005b), Lo colectivo en el desafío de lo singular partiendo del habitus en: Lahire, Bernard (dir.) El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu: deudas y críticas, Buenos Aires. Siglo XXI, págs. 113-142. COSTA, Ricardo. (2006), Entre la necesidad y la libertad: condiciones sociales del cambio en Pierre Bourdieu en Revista Estudios sociológicos, enero-abril, año/vol. XXIV, volumen 001. El colegio de México, Distrito Federal, México. págs. 167- 196 GUTIÉRREZ, Alicia. (2006), La tarea y el compromiso del investigador social. Notas sobre Pierre Bourdieu en: Bourdieu Pierre, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires: EUDEBA. págs. 7-19. _______ (2007), Clases, espacio social y estrategias: una introducción al análisis de la reproducción social en Bourdieu, en: Bourdieu Pierre, Campo del poder y reproducción social, Córdoba: Ferreyra Editor, Colección Enjeux, págs. 9-27. MARTINEZ, Ana Teresa. (2007), Pierre Bourdieu. Razones y lecciones de una práctica sociológica, Buenos Aires: Manantial.MARTINEZ, Ricardo. (2009), Fundamentos teóricos de la intervención deportiva con jóvenes antisociales en Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Universidad de Sevilla. Diciembre, N 9. Págs. 175- 201.





No hay comentarios:
Publicar un comentario