Eilenberger, Wolfram (2021). El fuego de la libertad. El
refugio de la filosofía en tiempos sombríos 1933-1943. Trad. J.
Chamorro Mielke. Barcelona: Taurus, 384 pps.
Manuel Sánchez Matito
Universidad de Sevilla
El filósofo y escritor alemán Wolfram Eilenberger entrelaza la vida y las principales ideas
de Hannah Arendt con las de tres destacadas autoras del siglo XX: Simone de Beauvoir,
Ayn Rand y Simone Weil. El libro nos ayuda a comprender cómo surgieron sus ideas
no solo a partir de un contexto histórico y cultural, sino también de unas experiencias
biográficas concretas. Su estudio se centra en la década que transcurre entre los años
1933 y 1943, representando, en cierto modo, una continuación de Tiempo de magos, el
libro en el que se acercaba a cuatro grandes filósofos contemporáneos: Martin Heidegger,
Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Ludwig Wittgenstein.
La obra comienza ofreciendo el final de la historia: el primer capítulo se desarrolla
en el año 1943 y nos muestra las frustraciones e ilusiones de las protagonistas en estos
trágicos momentos. En la primavera de 1943 Simone de Beauvoir vive en el París ocupado
por las tropas alemanas; a la espera de que se juzguen sus relaciones con algunas
alumnas, reflexiona sobre cuál es el correcto compromiso moral: entre una búsqueda
exclusiva de intereses privados y una renuncia altruista a las pasiones personales, elegirá
un camino intermedio, una forma de libertad que necesariamente tiene que contar con
los otros. En ese mismo tiempo, Simone Weil, que ha elegido el camino del altruismo y de
la entrega absoluta, sirve en Londres a la Francia libre mediante tareas administrativas,
aunque desearía participar en los lugares más peligrosos del frente junto a una asociación
de enfermeras. A pesar de su frustración y su debilidad física, su actividad intelectual
fue frenética en el invierno de 1943: escribió sobre política, Europa, el marxismo o las
relaciones entre las diversas religiones, redactando, además, una de sus obras más
importantes: Echar raíces. En ese mismo año, Ayn Rand vive en Nueva York y, además de
querer conocer la suerte de su familia en el Leningrado sitiado por las tropas de Hitler, tiene
un deseo firme: ver el triunfo de la novela en la que ha estado trabajando durante años:
El manantial. En esta obra defiende la libertad creadora del protagonista, el arquitecto
Howard Roark, frente a las normas del Estado, frente a la imposición de la mayoría. Para
esta autora estadounidense de origen ruso, la guerra mundial y la revolución rusa tenían
una causa común: el triunfo de lo colectivo, la victoria de la masa frente al individuo, el
dominio avasallador del Estado que desembocaba en el totalitarismo.
En 1943 Hannah Arendt también vive en Estados Unidos junto a su madre y a su
segundo marido, Heinrich Blücher. Las noticias sobre el destino de los judíos en Europa,
sobre los campos de concentración y la “solución final” le conmocionan profundamente.
Contempla lo que está ocurriendo como una pesadilla: unos hombres pretenden crear
un mundo nuevo en el que dominarían de forma absoluta sin ninguna oposición. No
obstante, frente a ese abismo ante el que se enfrenta, Arendt toma conciencia de su
propia misión y comprende que es momento de despertar de esa pesadilla, de contar la
verdad, de vivir el presente, como dirá Jaspers, o, dicho con otras palabras, de practicar la
filosofía en el sentido original del término.
En los capítulos restantes el autor muestra cómo se desarrollan las ideas y las vidas
de las diferentes autoras a lo largo de una década; en nuestra reseña nos centraremos en
el estudio que realiza Eilenberger sobre Arendt. En el segundo capítulo “Exilio 1933-34”
se nos presenta a la filósofa alemana asistiendo a un interrogatorio policial en Berlín y
contemplando cómo se inician las detenciones arbitrarias y los traslados a los campos de
concentración. La situación le lleva a escribir sobre Rahel Varnhagen, una judía alemana
que vivió entre los siglos XVIII y XIX y que optó por esconder su origen para evitar los
habituales conflictos de asimilación. Arendt concluye que la solución de Rahel conlleva
la anulación de gran parte de la propia identidad; no es posible identificar nuestra
humanidad solo con una racionalidad autónoma y universal, ya que sin una identificación
cultural y social se pierde algo esencial. En una línea similar podemos comprender su
respuesta a Karl Jaspers, su director de tesis, acerca de qué significa ser alemán: para
Arendt, ser alemán representaba, sobre todo, identificarse con su lengua materna y con
una tradición poética y filosófica, es decir, no significaba formar parte de un destino
histórico establecido, sino de una tradición cultural que se iba modificando con el tiempo.
Hannah Arendt no encajaba, por tanto, en la nueva identidad alemana que se estaba
imponiendo, pero, al mismo tiempo, había decidido, a diferencia de Rahel, no renunciar a
su origen judío. Por tanto, solo le quedaba una solución: abandonar Alemania a través de
la frontera checa y dirigirse a París.
En el segundo capítulo “Experimentos 1934-35” se describe la vida de Arendt como
refugiada en París. Coincide allí con otros judíos alemanes convertidos en refugiados
apátridas tras las nuevas leyes racistas impuestas en Alemania. Arendt desarrolla
entonces actividades más prácticas entrando en contacto con grupos sionistas y viajando
a Palestina. Su experiencia le deja una sensación agridulce: los kibbutzim reflejan una gran
solidaridad en su interior pero, al mismo tiempo, empiezan a mostrar una nueva forma de
aristocracia, una imposición de los judíos frente a la población local.
El siguiente capítulo “Prójimos 1936-1937” retrata los acontecimientos que se suceden
en Europa: el rearme de la Alemania nazi, el aumento de presos políticos en el régimen
de Stalin, el dominio de la Italia fascista en Etiopía, la aparición de frentes populares
de izquierda o la guerra civil española. En este contexto Arendt ha iniciado los trámites
de divorcio de su marido, Günther Stern, mientras vive su amor con Heinrich Blücher,
el hombre con quien se casará posteriormente. El amor en la obra de san Agustín, nos
recuerda Eilenberger, fue el tema de la tesis doctoral que Arendt presentó en Heidelberg
en 1928. En la filosofía de san Agustín, el amor a una persona solo era verdadero en
tanto que este remitía a Dios y mostraba la fraternidad entre todos los seres humanos.
Arendt se distancia ahora de este sentimiento agustiniano ya que le recuerda el amor a la
comunidad, encarnado, a su vez, en el amor al caudillo propio de los estados totalitarios;
por este motivo, proclama ahora un amor por Heinrich que sea solo por ellos, por su
felicidad en este mundo y, al mismo tiempo, por su independencia personal.
En el capítulo quinto “Acontecimientos 1938-39” vemos cómo la vida de los refugiados
en París se va complicando. Por un lado, el número de refugiados está aumentando
considerablemente y, por otro, la situación administrativa es cada vez más incierta. Ante
este panorama, el círculo de amigos, la “tribu” de la que forman parte Heinrich Blücher o
Walter Benjamin, mantiene su posición en la sombra evitando formar parte de cualquier
asociación o partido de forma explícita. Animada por Benjamin, Arendt culminará su
trabajo sobre Rahel Varnhagen. A pesar de esconder su identidad judía y vivir de un modo
tan falso, Rahel podrá salvarse, piensa Arendt, gracias a su gran sensibilidad por el dolor
ajeno. De este modo, el principio moral kantiano queda reemplazado por una conmoción
ante el rostro que sufre, una premisa que se convertirá en el fundamento de la propia
ética de Hannah Arendt.
En el capítulo sexto “Violencia 1939-1940” se recuerda la huída de Arendt desde
el campo mujeres de Gurs, situado cerca de los Pirineos, tras la ocupación alemana de
Francia. Tras escapar se dirige a Lourdes donde pasará un tiempo con Walter Benjamin,
quien empezaba a manifestar tendencias suicidas, antes de encontrarse en Montauban
con su nuevo esposo, Heinrich Blücher. Ambos pudieron atravesar los Pirineos tras
caminar varias horas por caminos escondidos; más tarde se dirigirán a Lisboa donde
un barco les trasladará hacia Estados Unidos. La suerte de Benjamin fue muy diferente:
aunque también atravesó la frontera, su visado no fue aceptado por los españoles y se
quitó la vida en Port Bou.
En el capítulo séptimo “Libertad 1941-42” se nos muestra a Hannah Arendt adaptándose
con dificultades a la vida en Estados Unidos; mostrando su espíritu combativo al defender
la creación de un ejército judío mundial y expresando su malestar ante las decisiones
tomadas por el movimiento sionista sobre el futuro del Estado palestino. En su opinión,
el nuevo Estado no debería establecer la fuerte identificación entre Estado y nacionalidad
propia de algunos estados europeos; convertir al nuevo Estado en sinónimo de nación
judía sería un grave error ya que dificultaría la convivencia con los árabes y alentaría el
sentimiento contra los judíos en toda la zona. Por el contrario, debería fomentarse un
modelo federal que permitiese la convivencia de las distintas nacionalidades.
El último capítulo de la obra, denominado “Fuego”, se sitúa en el año 1943. Las
noticias sobre las atrocidades que se están produciendo contra los judíos llegan a Arendt
quien cree que una conspiración de silencio trata de ocultar los detalles del sufrimiento.
A su dolor por la tragedia se añaden las desavenencias con algunos exiliados alemanes,
sobre todo con Horkheimer y Adorno, acerca del legado de Walter Benjamin. Los filósofos
frankfurtianos, además, están embarcados en el mismo tema que ocupa a Arendt, un
estudio sobre el antisemitismo que culminará en el célebre libro de ambos: La dialéctica
de la Ilustración. Hannah Arendt comprende que no es el momento de vaticinar
proféticamente el futuro del mundo judío, pero sí de estudiar las claves, los elementos y
orígenes que habían provocado la situación del presente.
Eilenberger cierra el libro con tres secciones diferentes: “Derroteros”, “Obras de las
filósofas estudiadas” y “Bibliografía”. En la primera de ellas muestra cómo prosiguieron su
actividad intelectual las cuatro autoras estudiadas. En el caso de Arendt, sus estudios sobre
el antisemitismo culminaron con la publicación en 1951 de Los orígenes del totalitarismo,
una obra que dio fama mundial a su autora y que resulta fundamental para comprender la
esencia del totalitarismo. Su actividad continuó entre el trabajo periodístico y la docencia
universitaria que empezó a impartir desde finales de la década de los 50. Además, su
valoración del juicio del dirigente nazi Adolf Eichmann en Jerusalén tuvo una gran
repercusión y dificultó sus relaciones con los círculos sionistas. Por último, el autor nos
recuerda la influencia creciente de la obra de Hannah Arendt en los últimos años.
En definitiva, Eilenberger ha vuelto a lograr con este libro una tarea tan difícil como
necesaria: desarrollar el arte de la divulgación filosófica, esto es, mostrar con un lenguaje
cercano cómo se forjaron algunas ideas filosóficas en una década crucial para la historia
de la humanidad
BAJAR GRATIS EL LIBRO
2 mar. 2023 — Wolfram Eilenberger El Fuego De La Libertad. ... PDF download · download 1 file · SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP download.






;?w=640&q=90)
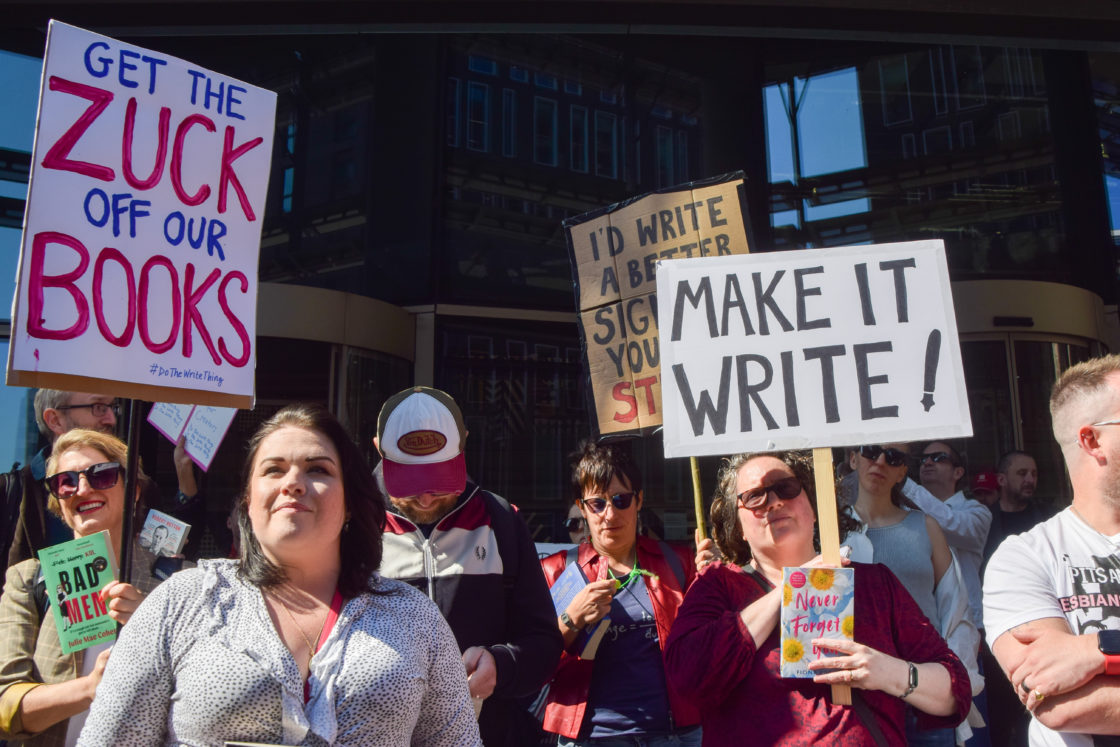;?w=640&q=90)
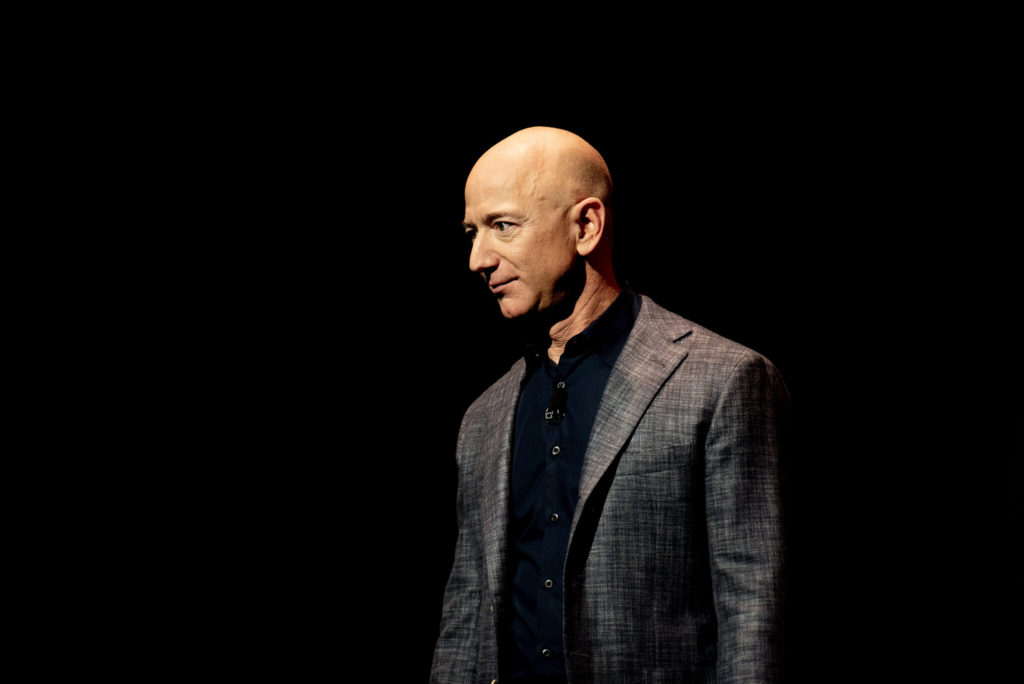;?w=640&q=90)
















