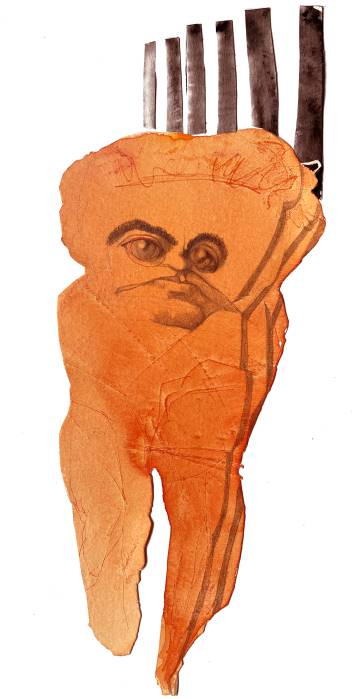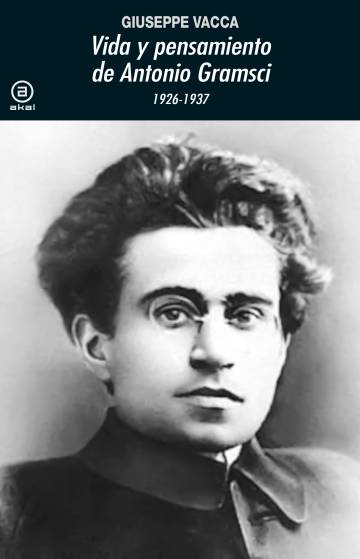Ritual en la oscuridad. Colin Wilson
Traducción y epílogo de Javier Calvo
Libros del Silencio (Barcelona, 2011)
“No me entiende —dijo él, con paciencia—. No es eso lo que intento decir. Lo que intento decir es que nuestra experiencia está deshilvanada. Vivimos más o menos en el presente. Si fuéramos honestos, reconoceríamos que la vida es una serie de momentos engarzados por nuestra necesidad de mantenernos con vida, de derrotar al aburrimiento. Nuestra experiencia está hecha de pedazos. Pero el hombre de negocios de Surbiton lo hilvana todo creyendo que el propósito de la vida es tener un coche más grande. El político lo hilvana identificando sus propósitos con los de su partido. El hombre religioso lo hilvana aceptando la guía de su Iglesia o la Biblia. Son formas distintas de hacerlo, pero todas comparten el mismo propósito: imponer un orden, un sentido. Y son todas falsificaciones. Si fuéramos honestos, aceptaríamos que la vida carece de sentido” (p. 131-132).
El fragmento anterior pertenece a la novela Ritual en la oscuridad, de Colin Wilson, editada en castellano por Libros del Silencio en 2011. En los años '60, '70 y '80 del siglo pasado se editaron un puñado de libros suyos en España, incluso alguno en los '90 y en la década posterior. Sin embargo es lo primero que leo de Wilson y no voy a engañaros: llegué a él porque la traducción la había hecho Javier Calvo y además incluía un epílogo suyo. Todo el que más o menos lee en serio en este país sabe quién es Calvo por sus legendarias traducciones de los no menos legendarios libros de David Foster Wallace, el legendario escritor desastrosamente fallecido en circunstancias desastrosas hace tres desastrosos años. No he sido totalmente consciente de la valía de Javier Calvo como traductor (aunque ahora soy consciente de que siempre lo he sido de manera subconsciente) hasta que Juan Francisco Ferré me propuso que comparara la versión original de un relato incluido en Entrevistas breves con hombres repulsivos titulado "Tri-Stan: He vendido a Sissee Nar a Ecko" con la traducción al castellano realizada por Calvo, y desde que he podido disfrutar de la que de El rey pálido ha publicado recientemente Mondadori. (Esto no es ningún peloteo o acto laudatorio sino un reconocimiento sincero y honesto a una labor que no está suficientemente pagada ni reconocida ni nunca podrá estarlo habida cuenta de la escasa incidencia comercial de la literatura auténtica que llega a nuestras manos gracias a que gente como Calvo decide un día empezar a hacer las cosas bien y pasan los años y no dejan de hacerlas así, bien).
Cada uno puede leer lo que le dé la gana, y dejarse llevar por los criterios de selección que más le apetezcan. Pero qué duda cabe que el principal criterio de selección para quienes sólo leen libros editados en nuestro idioma vernáculo es el criterio de los editores: esto es lo que vas a leer porque esto es lo que hemos decidido que se traduzca y edite aquí; si quieres leer otras cosas, aprende idiomas y búscate la vida. Si a esta circunstancia le añadimos los saltos generacionales y el rollo insufrible de los libros descatalogados, concluimos que nos perdemos cantidad de cosas en favor del en muchas ocasiones dudoso criterio de los Señores de la Edición. Hay por ahí joyas de gran valor enterradas en idiomas incomprensibles/molestos para el lector de a pie, olvidadas mientras proliferan las líneas enfocadas al entretenimiento masivo y rentable sólo para quienes han decidido que esa es la línea que al público de habla hispana le puede interesar. Un desastre paliado sólo a medias por unas pocas editoriales pequeñas e independientes y alguna grande e inexplicablemente comprometida con objetivos distintos al beneficio económico puro y duro. Seguiremos informando.
Esta es la primera novela de Wilson, escrita a la increíble edad de 18 años y publicada 7 después, ya por entonces famoso a raíz de su ensayo The Outsider. Y ahora viene el clásico prejuicio sobre la narrativa fabricada por gente excesivamente joven, algo de lo que ya hemos hablado en extenso en este lugar, por lo que sólo diré, a modo de resumen, que la madurez no tiene edad y que, en el campo que nos ocupa, hay novelas escritas por autores de 50, 60 o más años que demuestran una inmadurez rayana en la infantilidad, y novelas escritas a la increíble edad de 18 años que no sólo sorprenden por su excelente factura sino que además permiten que uno sienta algo menos la incomodidad de vivir en un mundo dominado por ideas seniles porque sabe que en algún sitio están teniendo lugar verdaderos actos de creación no dominados por la esclerosis de aquellas ideas seniles, equivocadas, torcidas y perdedoras.
De más está decir que Ritual en la oscuridad es una novela brutal. En ella el protagonista, Gerard Sorme, es un joven escritor en ciernes de escasos medios económicos, rabioso contra la sociedad y misántropo que reside en Londres. La época es la inmediatamente posterior a la descrita por David Lodge en Fuera del cascarón e inmediatamente anterior a la expuesta por Hanif Kureishi en El buda de los suburbios. A quienes conozcan la capital del Reino Unido por haber ido más de una vez en viaje turístico les fascinará reconocer los itinerarios de los personajes por los barrios y lugares que aparecen entre sus páginas. Sin embargo esto es un detalle menor que permite un subnivel de disfrute paralelo a la trama principal. Lo verdaderamente importante de la novela son la trama (estamos ante un thriller de lectura compulsiva) y las especulaciones sociológicas y filosóficas de Sorme. Trama que sería una lástima siquiera apuntar aquí, y cuyo placer es preferible dejar a sus futuros lectores. Sólo citaré —y apelando a la inteligencia del lector le pediré perdón por destrozar en parte lo que a otro tipo de lector podría parecerle objetivo último de Wilson: descubrir un quién— un pequeño trozo de conversación entre Gerard Sorme y Austin Nunne, el amigo rico (una especie de Dickie Greenleaf, el amigo del Tom Ripley creado por Patricia Highsmith) de Sorme:
“Nunne se apresuró a interrumpirlo:—Claro que sí. Pero tampoco sobreestimes mi anormalidad. Imagino que el trabajo de un verdugo es anormal, pero aun así él lo considera un simple trabajo. Lo mismo pasa con un empleado del matadero. Conozco a un hombre que se pasó la guerra entrenando a adolescentes para matar con facilidad y sin hacer ruido. He conocido a comandos que han matado a más alemanes de los que pueden contar. Uno de ellos siempre va a pasar las vacaciones a Alemania y dice que prefiere a los alemanes a ninguna otra raza de Europa.—¿Estás diciendo que el asesinato es parte de la mentalidad moderna? —dijo Sorme en tono lúgubre.—De cualquier mentalidad, Gerard. La sociedad siempre se ha basado en el asesinato. De nada sirve intentar prohibir el asesinato por medio de leyes y códigos morales. Es algo que tiene que desaparecer por sí solo: los hombres lo tienen que dejar atrás. ¿Me entiendes? Mi amigo el comando es un ciudadano que respeta escrupulosamente la ley. Sin embargo, sigue teniendo el asesinato en las venas. Si hubiera otra guerra volvería a matar. No ha dejado atrás el asesinato. Simplemente acepta las leyes que lo prohíben. Esa no es forma de crecer…” (p. 533-534).
"Amar al asesino" es el título del epílogo de Javier Calvo, en el que hace una crítica perfecta del libro cuya lectura acaba y ofrece una magnífica guía para adentrarse en el extraño mundo de la narrativa de Colin Wilson. Un mundo en el que, por lo que he leído, colijo que se ponen patas arriba muchas de nuestras concepciones heredadas y se derriban estereotipos sociológicos que no dudamos en calificar de inamovibles. Un mundo raro, que suena mucho mejor en inglés, A Weird World, del que una vez dentro es difícil salir.
José Luis Amores
http://bolmangani.blogspot.com
http://bolmangani.blogspot.com