No sé si La fiesta de la insignificancia cierra el ciclo narrativo iniciado en 1968 con La broma, una sátira del estalinismo escrita al calor de la malograda Primavera de Praga, pero es indudable que Milan Kundera, escéptico y desencantado, renueva su fe en el humor como absoluto emancipador. A diferencia de las ideologías, el humor no es grandilocuente, sino alegre, inocente y de una discreta belleza. Según el autor checo, que rompe un silencio de 14 años, el humor se mueve en la escala de lo humano y no en el dominio de las grandes construcciones intelectuales, que invocan la excelencia o la necesidad para justificar la barbarie. Kundera asocia el humor a la insignificancia. No es una forma de rebajar sus méritos, sino de exaltar el amor a lo posible, a lo que acontece sin estridencias. La insignificancia no es mediocridad, sino una mirada lúcida y otoñal que invita al mundo a reconciliarse con su imperfección. Solo un escritor que ha alcanzado y sobrepasado su madurez puede impartir esta lección, sorteando las trampas de la retórica y la solemnidad.
La fiesta de la insignificancia es novela, pero también es ensayo, introspección y teología. Es novela porque relata las peripecias de Alain, Ramón, Charles y Calibán, cuatro amigos que viven en París, litigando con sus éxitos y sus fracasos. Es ensayo porque profundiza en el totalitarismo como fenómeno político y social, y es introspección porque su interpretación de la historia se fundamenta en la disección de las emociones humanas, no en la mera exégesis de los hechos. Por último, es teología porque se atreve a hablar de Dios y los ángeles, observando que los mitos no soportan el contraste con la razón, pero resultan necesarios para habitar un mundo repleto de misterios y paradojas. La trama de la novela es insignificante, pues solo incluye paseos, conversaciones y una fiesta de aroma buñueliano, donde lo absurdo es una fuerza imparable que liquida los convencionalismos sociales. Kundera introduce personajes menores, que adquieren vida con unas leves pinceladas, y una divertida evocación histórica de Stalin, charlando con sus colaboradores más íntimos. El personaje de Charles rescata una anécdota pueril del dictador georgiano para especular con la posibilidad de escribir una obra de marionetas, pues la esencia del poder totalitario solo puede expresarse mediante lo cómico y disparatado. Stalin es tan grotesco como Hitler, pero la risa que nos inspira se congela al reparar en su poder. Nadie se atreve a cuestionar sus órdenes y eso le permite actuar de una forma “absolutamente personal, caprichosa, irracional, espléndidamente extraña, soberbiamente absurda”. Cuando se atribuye la caza de 24 perdices no pretende que le crean, sino despertar temor y temblor, como el Dios del Antiguo Testamento. Su relato es ridículo, pues afirma que después de matar a 12 perdices y comprobar que había agotado la munición, se marchó, repostó cartuchos y aniquiló a las 12 restantes, que no se habían movido del árbol donde descansaban despreocupadas. Jrushchov, Beria, Kalinin y Brézhnev no exteriorizan su estupor hasta que se reúnen en un urinario. No saben que el dictador les espía mediante un orificio, regocijado por sus reacciones de incredulidad y desprecio. Solo es una broma, pero ninguno es capaz de apreciarlo. El terror que inspira el poder totalitario ha inaugurado una nueva era, que ha significado el “crepúsculo de las bromas”. El humor es lo insólito después de Auschwitz, Hiroshima o el Gulag soviético, donde el hombre deviene objeto, como demuestran los bocetos de Zoran Music, pintor esloveno y superviviente de Dachau. Los cadáveres apilados a la puerta de los hornos crematorios han sufrido una horrorosa deshumanización antes de ser incinerados.
En este nuevo período, los tiranos convierten la risa en su privilegio. Stalin se permite cambiar el nombre de Königsberg por el de Kaliningrado. Kalinin es el presidente del Soviet Supremo, pero es un hombre insignificante con problemas de próstata. Stalin se divierte con él, cuando advierte que su vejiga está a punto de explotar. Sabe que no se atreverá a interrumpirle y acabará manchando el pantalón en su presencia. Stalin imita a los dioses griegos, que combaten el tedio arrojando desgracias sobre los hombres. Königsberg es la ciudad donde Kant nació y pasó su vida. No es una mala broma asignarle el nombre de un pobre esbirro, incapaz de controlar sus esfínteres. Milan Kundera, que fue expulsado del partido comunista checo por su oposición a la intervención soviética, ajusta cuentas con el pasado, explorando la naturaleza del totalitarismo desde una perspectiva insólita. No es menos original su visión de la mujer y el destino de la humanidad. Alain recorre París, fascinado por el ombligo de las mujeres, nuevo fetiche sexual. Los muslos, los senos y las nalgas han sido desplazados por el ombligo. El amor ya no es la celebración de lo individual e irrepetible, sino la exaltación de lo idéntico y redundante. Las nalgas de la mujer amada nunca se olvidan, pero todos los ombligos son iguales e indiscernibles, reflexiona Alain, que contempla preocupado el ocaso de la individualidad. En el siglo XXI, no es necesaria una dictadura para que el individuo retroceda, pues la banalidad puede ser igualmente dañina. Para Alain, el ombligo no es tan solo un objeto erótico. Antes de abandonarle, su madre contemplaba su ombligo con una mezcla de compasión y desdén, pues deseaba evitar su nacimiento. Las páginas que relatan su frustrado intento de suicidio y su inesperado desenlace son particularmente intensas y sobrecogedoras. No es menos inquietante su sueño de una caída interminable con un asesino esperándola en el suelo. No es la madre de Alain la que se despeña, sino Eva, la primera mujer, y el asesino que desea degollarla pretende aniquilar el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Eva carecía de ombligo, pues el ombligo encarna la continuidad de la vida, no su principio. El primer coito entre Adán y Eva –probablemente, nada placentero- alumbró una especie condenada a soportar hambre, masacres, penurias y humillaciones. Kundera esboza un nihilismo agravado por la sombra de la culpabilidad. Alain exclama: “Sentirse o no sentirse culpable. Creo que todo radica en eso. La vida es una lucha de todos contra todos”. Si existe la fraternidad, no es un aspecto del paisaje cotidiano, sino una rareza.
Kundera escarnece al ser humano con la perspectiva del narrador omnisciente, especialmente durante la estrambótica y tediosa fiesta que reúne a todos los personajes, pero no desemboca en un pesimismo como el de Schopenhauer, si bien se permite bromear sobre las virtudes de la castidad. El bien existe, no es una simple fantasía simbolizada por mitos como Dios y los ángeles. El bien es reconocer la insignificancia del mundo y amarlo. “Esa es la clave de la sabiduría”. Ignoró si a los 85 años Kundera ha escrito su testamento literario, pero no es improbable. Nos deja una apología del ser, el atisbo de una metafísica y una meditación sobre el poder, el sexo y la belleza. La fiesta de la insignificancia es una magnífica comedia que nos deslumbra con su exaltación de la vida y su ironía sobre las diferentes facetas del ser humano, que ama sin saber por qué, desea sin entender qué le mueve y espera sin albergar ninguna certeza.
La fiesta de la insignificancia es novela, pero también es ensayo, introspección y teología. Es novela porque relata las peripecias de Alain, Ramón, Charles y Calibán, cuatro amigos que viven en París, litigando con sus éxitos y sus fracasos. Es ensayo porque profundiza en el totalitarismo como fenómeno político y social, y es introspección porque su interpretación de la historia se fundamenta en la disección de las emociones humanas, no en la mera exégesis de los hechos. Por último, es teología porque se atreve a hablar de Dios y los ángeles, observando que los mitos no soportan el contraste con la razón, pero resultan necesarios para habitar un mundo repleto de misterios y paradojas. La trama de la novela es insignificante, pues solo incluye paseos, conversaciones y una fiesta de aroma buñueliano, donde lo absurdo es una fuerza imparable que liquida los convencionalismos sociales. Kundera introduce personajes menores, que adquieren vida con unas leves pinceladas, y una divertida evocación histórica de Stalin, charlando con sus colaboradores más íntimos. El personaje de Charles rescata una anécdota pueril del dictador georgiano para especular con la posibilidad de escribir una obra de marionetas, pues la esencia del poder totalitario solo puede expresarse mediante lo cómico y disparatado. Stalin es tan grotesco como Hitler, pero la risa que nos inspira se congela al reparar en su poder. Nadie se atreve a cuestionar sus órdenes y eso le permite actuar de una forma “absolutamente personal, caprichosa, irracional, espléndidamente extraña, soberbiamente absurda”. Cuando se atribuye la caza de 24 perdices no pretende que le crean, sino despertar temor y temblor, como el Dios del Antiguo Testamento. Su relato es ridículo, pues afirma que después de matar a 12 perdices y comprobar que había agotado la munición, se marchó, repostó cartuchos y aniquiló a las 12 restantes, que no se habían movido del árbol donde descansaban despreocupadas. Jrushchov, Beria, Kalinin y Brézhnev no exteriorizan su estupor hasta que se reúnen en un urinario. No saben que el dictador les espía mediante un orificio, regocijado por sus reacciones de incredulidad y desprecio. Solo es una broma, pero ninguno es capaz de apreciarlo. El terror que inspira el poder totalitario ha inaugurado una nueva era, que ha significado el “crepúsculo de las bromas”. El humor es lo insólito después de Auschwitz, Hiroshima o el Gulag soviético, donde el hombre deviene objeto, como demuestran los bocetos de Zoran Music, pintor esloveno y superviviente de Dachau. Los cadáveres apilados a la puerta de los hornos crematorios han sufrido una horrorosa deshumanización antes de ser incinerados.
En este nuevo período, los tiranos convierten la risa en su privilegio. Stalin se permite cambiar el nombre de Königsberg por el de Kaliningrado. Kalinin es el presidente del Soviet Supremo, pero es un hombre insignificante con problemas de próstata. Stalin se divierte con él, cuando advierte que su vejiga está a punto de explotar. Sabe que no se atreverá a interrumpirle y acabará manchando el pantalón en su presencia. Stalin imita a los dioses griegos, que combaten el tedio arrojando desgracias sobre los hombres. Königsberg es la ciudad donde Kant nació y pasó su vida. No es una mala broma asignarle el nombre de un pobre esbirro, incapaz de controlar sus esfínteres. Milan Kundera, que fue expulsado del partido comunista checo por su oposición a la intervención soviética, ajusta cuentas con el pasado, explorando la naturaleza del totalitarismo desde una perspectiva insólita. No es menos original su visión de la mujer y el destino de la humanidad. Alain recorre París, fascinado por el ombligo de las mujeres, nuevo fetiche sexual. Los muslos, los senos y las nalgas han sido desplazados por el ombligo. El amor ya no es la celebración de lo individual e irrepetible, sino la exaltación de lo idéntico y redundante. Las nalgas de la mujer amada nunca se olvidan, pero todos los ombligos son iguales e indiscernibles, reflexiona Alain, que contempla preocupado el ocaso de la individualidad. En el siglo XXI, no es necesaria una dictadura para que el individuo retroceda, pues la banalidad puede ser igualmente dañina. Para Alain, el ombligo no es tan solo un objeto erótico. Antes de abandonarle, su madre contemplaba su ombligo con una mezcla de compasión y desdén, pues deseaba evitar su nacimiento. Las páginas que relatan su frustrado intento de suicidio y su inesperado desenlace son particularmente intensas y sobrecogedoras. No es menos inquietante su sueño de una caída interminable con un asesino esperándola en el suelo. No es la madre de Alain la que se despeña, sino Eva, la primera mujer, y el asesino que desea degollarla pretende aniquilar el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Eva carecía de ombligo, pues el ombligo encarna la continuidad de la vida, no su principio. El primer coito entre Adán y Eva –probablemente, nada placentero- alumbró una especie condenada a soportar hambre, masacres, penurias y humillaciones. Kundera esboza un nihilismo agravado por la sombra de la culpabilidad. Alain exclama: “Sentirse o no sentirse culpable. Creo que todo radica en eso. La vida es una lucha de todos contra todos”. Si existe la fraternidad, no es un aspecto del paisaje cotidiano, sino una rareza.
Kundera escarnece al ser humano con la perspectiva del narrador omnisciente, especialmente durante la estrambótica y tediosa fiesta que reúne a todos los personajes, pero no desemboca en un pesimismo como el de Schopenhauer, si bien se permite bromear sobre las virtudes de la castidad. El bien existe, no es una simple fantasía simbolizada por mitos como Dios y los ángeles. El bien es reconocer la insignificancia del mundo y amarlo. “Esa es la clave de la sabiduría”. Ignoró si a los 85 años Kundera ha escrito su testamento literario, pero no es improbable. Nos deja una apología del ser, el atisbo de una metafísica y una meditación sobre el poder, el sexo y la belleza. La fiesta de la insignificancia es una magnífica comedia que nos deslumbra con su exaltación de la vida y su ironía sobre las diferentes facetas del ser humano, que ama sin saber por qué, desea sin entender qué le mueve y espera sin albergar ninguna certeza.
RAFAEL NARBONA
Publicado en El Cultural de El Mundo (5-IX-2014). Si quieres leer el original, pincha aquí.

Vodevil para aliviar desengaños
En su nueva novela Kundera construye un libro de chanzas, un tratado encubierto de ética.
JAVIER APARICIO MAYDEU 27 AGO 2014 -
a
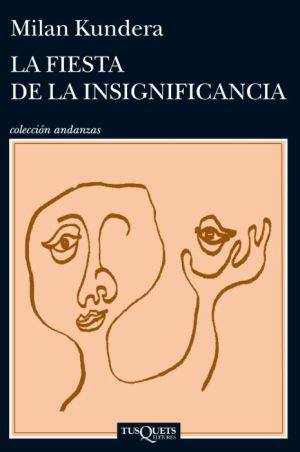
A Beckett y a Valle-Inclán les hubiese encantado leer este divertimento resabiado, este Libro de buen humor del arcipreste de Brno. El libro de la risa y de lalevedad del ser, reducida ya a insignificancia. Ni rastro de la lentitud en esta posible despedida que entreabre ya a monsieurKundera las puertas de la inmortalidad. ¿Telón? Quién sabe. Por lo pronto un sermón severo, pero no pedagógico y apocalíptico como los de Saramago, sino con música festiva de fondo como en la vieja tradición surrealista, como Buñuel y Dalí poniéndole música de tango a la escena terrible de la navaja atravesando el ojo. Y a la vez un libro de chanzas, un minúsculo tratado encubierto de ética y descreimiento y un oxímoron inmenso en el que ronda la muerte por la fiesta sórdida y lo epicúreo se abraza a lo escatológico, al destino dramático del individuo. Como en un oficio de tinieblas, Kundera va encendiendo luces que iluminan caminos, y va más tarde apagándolas.
La novela se abre con una perorata sobre la erótica del ombligo, y se cierra en el Jardín de Luxemburgo con un bigotudo conocido del lector apuntando a la Historia y disparando contra la estatua de una reina de Francia. ¿Qué hay en medio? Un esperpento a cargo de enanos y de patizambos que juegan una tragedia, bons à riendesentrañando sin saberlo los entresijos del mundo, un grupo de amigos que se embriagan para no advertir un destino funesto, incontinencias urinarias, diálogos extravagantes, alusiones alpensamiento de Hegel (y al trasero de Julie), una diva engullendo pan con salami a dos carrillos en una fiesta mundana, una botella de Armagnac elevada a los altares, plumas de ángel y una caricatura de Stalin que arruina toda posible devoción por héroes y mitos, que certifica la muerte de las ideologías y que Chagall aplaude a rabiar.
La novela se abre con una perorata sobre la erótica del ombligo, y se cierra en el Jardín de Luxemburgo
La novela, construida sobre la base de contigüidades y continuidades, y compuesta como un puzle que el lector ve completarse pieza a pieza a través de episodios que un cronista autoconsciente va presentando desde una farsante posición cenital enfatizada por una metaficción apetitosa (“para todos mis personajes, esa velada se ha teñido de tristeza”, “éstas son las palabras que escribí en el último párrafo del capítulo anterior”), hincha como globos detalles minúsculos para darles un protagonismo inusitado, pues Kundera finge como nadie la banalidad para esconder en ella la gravedad. Una nouvelle caprichosa que se recrea en digresiones y facecias marca de la casa, como ya hizo en La insoportable levedad del ser, y que ensaya apólogos que conforman una vanitas y a la vez una diatriba contra el ídolo de barro de la arrogancia y contra el becerro de oro de la trascendencia pretendida. Un vodevil para aliviar desengaños gigantescos, una broma para gente muy seria y una fábula moral estrafalaria que enarbolar en estos tiempos fútiles de gurús y agotadora miseria moral: “¡La era de la posbroma!”, “¿una época de la que ya no quedará huella?”, “la inutilidad de ser brillante”, “comprendimos que ya no era posible subvertir el mundo ni detener su pobre huida hacia delante”.
Ochenta y cinco años es una edad idílica para decidirse a poner por escrito este descocado testamento esperado en el que el maestro checo dispone ante un notario llamado lector sus últimas voluntades literarias, a saber, que se lea su última novela como epítome de su obra entera —sexo, ironía, maternidad y la falacia del poder—, una picassiana lección acerca de la trascendencia de lo trivial y de la necesidad de compromiso de todo artista con unos principios en una sociedad absurda y líquida (o ya gaseosa) que la política y la vanagloria han convertido en teatro de marionetas. La fiesta de la insignificancia es una tragicomedia en un acto para cinco personajes y un autor, un ejercicio lúdico y autoparódico en plena y sarcástica senectud, un sucinto prodigio de desmitificación. Es el juego de la edad tardía de Kundera. Y, tal vez, final de partida.
La fiesta de la insignificancia. Milan Kundera. Traducción de Beatriz de Moura. Tusquets. Barcelona, 2014. 144 páginas. 14,90 euros.






No hay comentarios:
Publicar un comentario